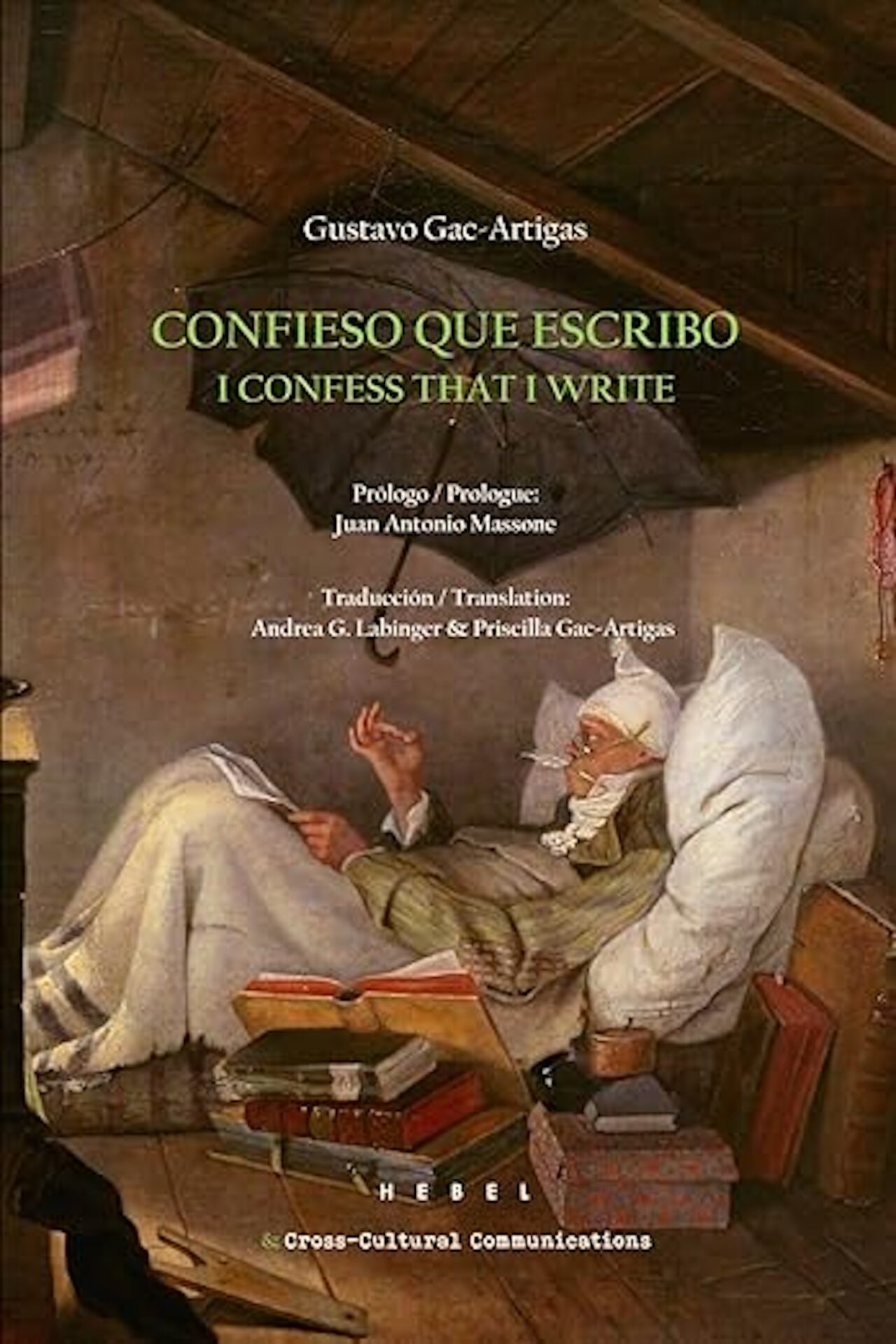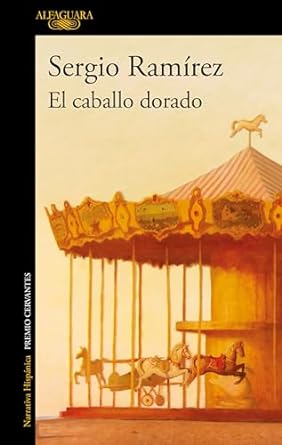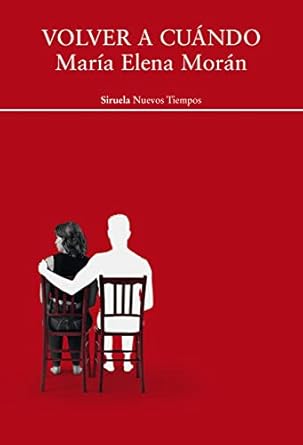Tenerife: Baile del Sol/Olinyoli. 2021. 224 páginas.
 La memoria es el sustento de la identidad. Sin el andamio de la memoria nos derrumbamos, nos volvemos presente puro y deambulamos sin rumbo entre escombros que no somos capaces de reconocer. Por eso, el rescate de lo que hemos sido tiene un papel central en las ficciones diaspóricas en general, y muy particularmente en la literatura de la diáspora venezolana, que se ha ido fraguando a la sombra de una catástrofe sin precedentes. Un derrumbe que ha provocado el estallido de millones de vidas y ha evaporado la posibilidad misma de construir un lugar único de arraigo en el que podamos reconocernos todos.
La memoria es el sustento de la identidad. Sin el andamio de la memoria nos derrumbamos, nos volvemos presente puro y deambulamos sin rumbo entre escombros que no somos capaces de reconocer. Por eso, el rescate de lo que hemos sido tiene un papel central en las ficciones diaspóricas en general, y muy particularmente en la literatura de la diáspora venezolana, que se ha ido fraguando a la sombra de una catástrofe sin precedentes. Un derrumbe que ha provocado el estallido de millones de vidas y ha evaporado la posibilidad misma de construir un lugar único de arraigo en el que podamos reconocernos todos.
Y esto es precisamente lo que hace Lena Yau en su novela Hormigas en la lengua, invitarnos a entrar en ese complejo laberinto de recuerdos y vivencias que nos pertenecen. Convocarnos a recorrer un “palimpsesto textil”, una tela que se hace y se deshace ante nuestros ojos, dejándonos la sensación de que estamos frente a un paisaje en fuga. Se trata de un mapa emocional que nos muestra el recorrido de personajes al mismo tiempo dispares y complementarios. Amigos de infancia que a lo largo de sus vidas han ido creciendo juntos y que se nos presentan en una trama apretada que consumimos con gula, reconociendo en nuestro propio paladar ese territorio del afecto que nosotros también hemos recorrido alguna vez.
Porque la comida, el hambre, la saciedad o la repugnancia por ciertos sabores, está en el centro de esta ficción en la que la alimentación —la ingesta, como diría Lena Yau— es una metonimia de la memoria, y por tanto de la identidad. Como sucede con la terca magdalena de Proust, aquí la remembranza se dispara a partir del contenido de las loncheras de la infancia, de las filias y fobias de unas niñas de colegio de monjas que se niegan a comer o comen más de la cuenta. Por eso no es casual que la novela comience con una parrilla en Caracas y termine con una tremenda borrachera en Estocolmo. Dos puntos que marcan la trayectoria de una comunidad en diáspora que se aferra al pasado que los une.
En medio de estos dos encuentros, asistimos a la reconstrucción de la memoria desperdigada de un grupo de personajes que se van encontrando y desencontrando tanto en persona como en el mundo virtual. Entre ellos está Pino Chica, que funciona como la columna central del relato, porque su infancia es la que vertebra los puntos de encuentro de los demás personajes. Ella es la que hace un recuento empecinado de su vida para “recomponer desde abajo” una trama que se deshilacha. Ella es la bloguera Tenemaka, que aprende ladino para asumir el legado de su abuela judía, y que convoca en su blog a una comunidad que se reencuentra en los comentarios al pie de sus notas y poemas. Pero es también la inapetente, la que apenas prueba bocado, la que vive de jamón y aceitunas, la que está harta de ser definida por lo que come o deja de comer.
Y también está Douglis, el personaje popular que irrumpe con fuerza para subvertir el orden y redefinir las trayectorias de todos los que encuentra a su paso. Ella es la voz dicharachera, juguetona, rabiosamente criolla que se abre paso entre los remilgos y las necesidades de los que la rodean. Es ella la que circula por los espacios prohibidos, la que se niega a aceptar su destino de niña pobre. Sin resentimientos, con un humor a toda prueba. Douglis construye un imperio comercial con el don de la palabra y a punta de explotar los deseos y los caprichos de quienes lo tienen todo pero siguen buscando lo que les falta. Es ella la que come hormigas vivas y chicharras secas, tiza, mangos y cayenas. Nada que sea necesario comprar o preparar, porque sabe muy bien que el pez muere por la boca.
Pero también está Jordi, el incontinente, el que nació y vive con un hambre insaciable, el que habla y escribe sin detenerse a pensar en las consecuencias. Su lengua suelta, escatológica, pantagruélica, nos conduce a una de las fugas más apoteósicas de esta historia plagada de estallidos. Un camino en el que nos encontramos de frente con el humor y el exceso, pero también con los más acendrados prejuicios sociales y raciales. En el otro extremo está Pelayo, el policía poeta, que necesita fiscalizar de manera estricta lo que come para no desajustarse y desbarrancarse; el que mantiene una siniestra vida secreta, pero tiene también un ansia de afecto y se aferra a un amor imposible que está al otro lado del mundo y se niega a corresponderle.
Y está también la parentela: las abuelas, los padres, las tías, los primos, las vecinas, las dueñas de tiendas y abastos del vecindario; la aldea que hace falta para criar a todo niño y para poblar un mundo. En medio de ese grupo humano condenado a desperdigarse, las palabras llenan las distancias, son un sustituto de la ansiada cercanía, de la presencia imposible. Palabras que entran al texto desde muy diversas procedencias, porque esta es una comunidad de inmigrantes, de hijos de inmigrantes criados entre otros inmigrantes, para los que la calle, la casa y el colegio son lugares en los que los acentos y las hablas se cruzan. Españoles, italianos, portugueses, húngaros, franceses, polacos, griegos, argentinos, chilenos, colombianos, la lista es larga y no se cierra. Todos conviven en el recuerdo y en la mesa, en los trasiegos y los intercambios, que implican siempre un aquí y un allá, que se multiplican sin pausa.
Esta es una ficción de espacios y tiempos encontrados que necesitan a veces fracturarse en renglones. Versos que interrumpen la prosa para dar cuenta de la imposibilidad de contener dentro de una forma rígida la riqueza de un discurso que se desborda y se riega sobre la página. Un reguero de palabras que muestran, en su materialidad, que la memoria es un territorio lleno de incertidumbres y que la identidad está construida a punta de vacíos y recurrencias, de hambres y saciedades, de palabras que son como la comida. Porque “la palabra y la comida (nos) devuelven a lo perdido”, pero “¿cómo volver cuando lo perdido es de agua?”, cuando estas vidas construidas entre el aquí y el allá son como manglares, que tienen sus “raíces en el aire, en la tierra, en el mar”, que viven “entre dos aguas./La salada y la dulce”.
Hormigas en la lengua nos cuenta un universo de historias que, en lugar de cerrarse, se abre a los cuatro vientos, a los cinco sentidos, al pasado y al futuro, a geografías cercanas y distantes. Una multiplicidad de historias llenas de iteraciones, de regresos a los mismos temas recurrentes, a los mismos nudos narrativos, a los mismos puntos de sutura. Un entramado de historias que se atan y se desatan en un juego proliferante y generoso como una mesa bien servida. Una catarata de historias que desembocan, como todas las aguas, en el mar. Para dejarnos con ganas de seguir leyendo y con un sabor a cayenas en la lengua.