Fogwill siempre estuvo ahí. Muy íntimamente ligado con mi vida. Sigue estando ahí, un poco porque mi memoria sigue herida por su ausencia y otro poco porque su voz, su conciencia y su gesto me llegan cuando reviso algunos papeles, algunos correos electrónicos y, por supuesto, sus libros (novelas y poemas).
Pero Fogwill siempre estuvo ahí, incluso antes de que lo conociera, porque Fogwill había participado de la invención Bazooka, el chicle argentino con el envoltorio donde se leían las aventuras de la barra de Joe Bazooka y también los horóscopos, que ya desde mi más primera infancia me inquietaban por su capacidad zen para dar en el blanco (o más bien: para llevarme mediante palabras ambiguas a un destino que yo desconocía).
No sé de cuántas cosas podría responsabilizar a aquel publicista, Enrique Fogwill, pero sí sé todo lo que le debo a Quique, a Fogwill, a quien conocí cuando yo tenía 21 años, en 1980. Me lo presentó Enrique Pezzoni, quien lo había premiado en el concurso Coca Cola por Mis muertos punks y que, después, disfrutaba como nadie del escándalo que el propio Quique (así lo llamábamos entonces) había generado en relación con esa publicación, negándose a aceptar los términos del contrato.
En 1983, Fogwill me llamaba todos los días a Ediciones de la Flor para quejarse de la edición de Los Pichiciegos: no le gustaba la tapa, consideraba que el libro no estaba bien distribuido (sugería que era adrede) y aseguraba que lo estaban robando. Yo sabía que nada de eso era cierto, salvo lo de la tapa, que era realmente fea. Pero Ediciones de la Flor hacía lo mejor que podía para promocionar los libros, para que estuvieran bien distribuidos y expuestos en las vidrieras de las librerías y pagaba religiosamente los derechos de autor, que yo liquidaba.

En el fondo Fogwill sabía todo eso, pero le gustaba quejarse porque había comprendido la insignificancia del mercado editorial (comparado con el publicitario) y sabía que en ese mercado una moneda es casi todo lo que se puede esperar. Fue por entonces cuando lo escuché hablar por primera vez de Copi, cuya obra habría de obsesionarme durante años. También leí, gracias a él, a Osvaldo Lamborghini y Néstor Perlongher (los había publicado en la editorial que había fundado con los dineros del premio Coca Cola). Y Fogwill me pasó una tesis sobre la formación de la teoría revolucionaria escrita por Roberto Jacoby (a quien conocí también por esos años), que funcionaba un poco como un juego y que me enseñó casi todo lo que importaba sobre la relación entre guerra y revolución. Nunca le devolví ese manuscrito encuadernado en tapas rojas y un día decidí dárselo a Roberto, quien por fortuna decidió publicarlo mucho tiempo después (El asalto al cielo: formación de la teoría revolucionaria de la Comuna 1871 a octubre de 1917).
En 2008, Fogwill publicó una recopilación de textos periodísticos (Los libros de la guerra. Buenos Aires, Mansalva), uno de cuyos muchos méritos es recordarnos cuan tempranamente él había presentado muchos asuntos de los que nosotros habríamos de hablar “naturalmente” durante la década del noventa y después. En algún momento, yo iba a escribir el prólogo para ese libro, pero Fogwill no quiso. “Si lo escribís vos, debería llamarse Trólogo”, me escribió, con esa capacidad tan suya para juntar la invención y la invectiva.
Para superar un poco esa herida narcisista, escribí cuando el libro apareció: “los ejercicios de pensamiento vivo del Sr. Fogwill, sus educadísimas y elegantes argumentaciones, su confianza en la verdad y en la belleza, nos han formado. No diré que Los libros de la guerra es uno de los libros más importantes de este año ni que los jóvenes lo leerán con provecho. Diré sólo que debería ser de lectura obligatoria en todas las escuelas de la Patria”.
Fogwill había pretendido que yo presentara ese libro en el Malba, junto con Quintín Antín, con quien había sostenido una agria polémica a propósito de Vivir afuera en 1999. Por supuesto, me negué: por Fogwill era capaz de muchas cosas, pero no de exponerme públicamente a un debate en el que había ya perdido todo interés. Fogwill se enojó conmigo porque le negaba la felicidad de una carnicería histérica para beneficio de los diarios y los agentes de prensa. Yo me negaba a ser su chicle Bazooka un poco porque él no quiso hacer de mí su trólogo (en cambio, le gustaba repetir la especie completamente falsa de que Sebastián Freire, mi marido, cuando le hizo fotos para una muestra, lo retrató desnudo y quiso abusar sexualmente de él).
*
Sí, Fogwill forma parte de mi archivo, entendido no como una colección polvorienta de papeles sino como aquello que define mis propias condiciones de enunciación (que es casi como decir de existencia). Si he sido capaz de decir y de escribir determinadas cosas es por el modo en que todo eso resuena en las diferentes partes de mi archivo personal, algunas de las cuales se llaman Fogwill, ese “pensamiento vivo” (vivo para siempre).
De hecho, he elegido, para este homenaje, la primera carta que Fogwill me escribió, a propósito de un texto mío sobre El entenado (se reproduce en facsímil por separado). Está fechada el 22.3.85 (18 hs) y ahí Fogwill al mismo tiempo y con la misma mano me pega un cross en la mandíbula y me da una palmada en el hombre (“te concedo mi papel y mi cinta, para reivindicar un montón de progenituras sobre lo que un lector desprevenido podría considerar ‘ideas’ agrupadas en tu texto”; “tu trabajo es admirable”).
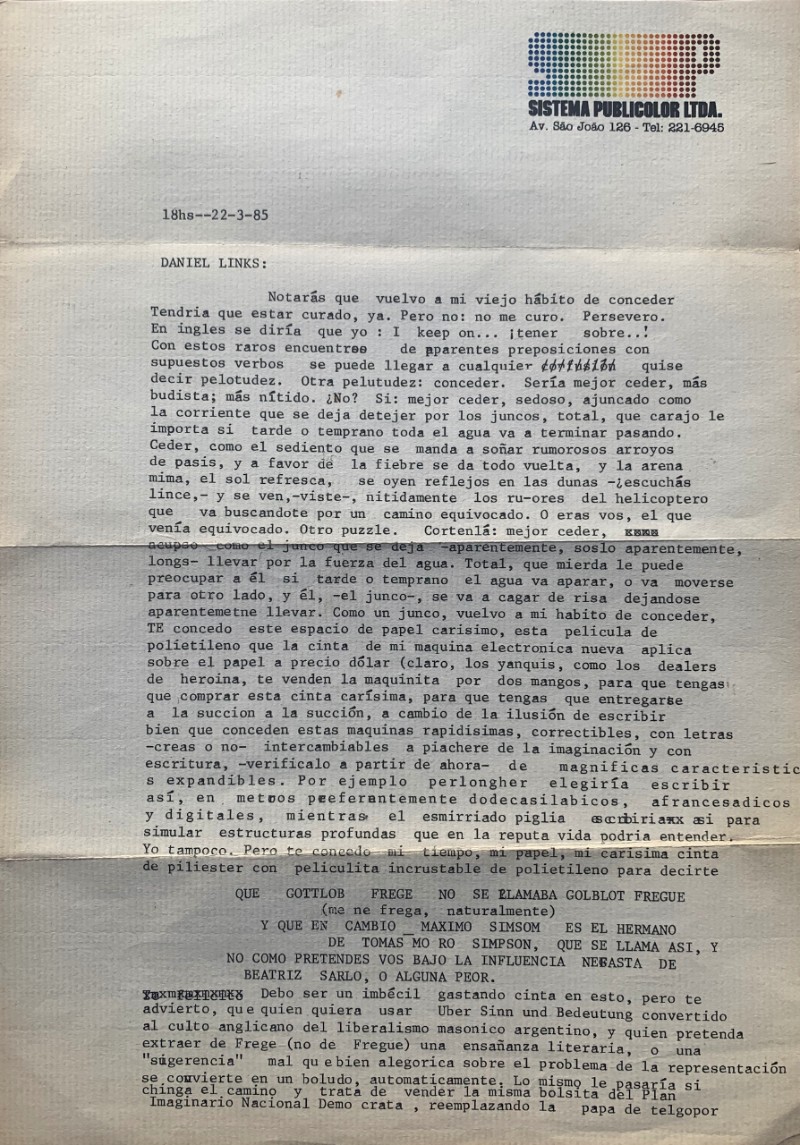
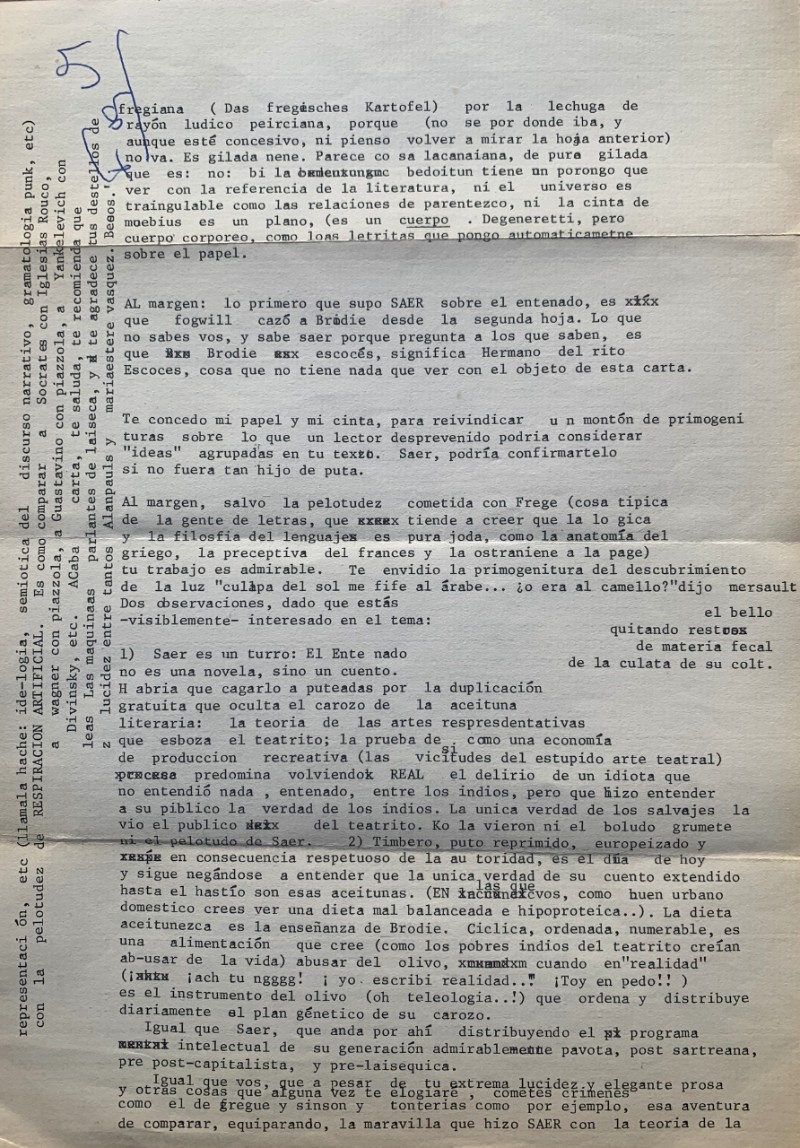
Los “destellos de lucidez” de mis 25 años no alcanzaban para librarme de la ignominia de haber querido usar la filosofía del lenguaje para leer un texto recién aparecido pero sí para que un monstruo de la literatura (Fogwill, por entonces, ya lo era) me escribiera una carta que para mí quería decir que, por lo menos, alguien me leía.
Por supuesto, al principio no recibía con alegría las correspondencias de Fogwill, porque no sabía nunca qué podía desatar su cólera, que entonces todavía me aterraba (él mismo, con el tiempo, me enseñó a despojarme de ese terror). El 25 de agosto de 1988 recibí una carta manuscrita que habla sobre eso. Empieza comentando no sé qué cosa sobre los loros (supongo que a propósito de un texto mío sobre Luis Gusmán): “Me imagino que Aira, experto en faisanes y en gaviotas, debe saber mucho de loros”. Pero lo que me importa de esa carta (dirigida a “Déle”, mis iniciales transformadas en nombre, nunca nadie me llamó de esa manera) es la confesión “Me avergüenzo de dar terror. Por eso callo y no salgo”. Inmediatamente, censuraba la despedida de mi carta previa, que terminaba “te quiero mucho”. Decía con razón que querer es fácil, que el asunto no es querer y terminaba diciéndome: “Te puedo mucho”.
Luego viene una larga PD de trece puntos, el penúltimo de los cuales dice: “Nos queda mucho por no-hablar”.
La hermenéutica generalizada que siempre existió alrededor de su persona hablaba de una suerte de terror ante lo otro (el mismo que Fogwill me enseñó a no sostener como distancia sino como lazo): ante otros pensamientos que la televisión o la moral pequeño-burguesa (aparatos ideológicos que el autor detesta con igual intensidad) no nos tienen acostumbrados a escuchar. En su momento, Fogwill se pronunció públicamente en contra del aborto y de las/ los abortistas, declaró su simpatía por el Papa más inculto y reaccionario de todo el siglo XX, se manifestó en contra de las exenciones impositivas a la producción artística (teatro, libros, etc.). Fogwill siempre tuvo algo que decir en contra del sentido común (sobre todo, en contra del sentido común progresista): había decidido vivir afuera de todo lugar preconcebido del pensamiento y es precisamente eso lo que hoy tal vez nos falte para garantizar la marcha de la imaginación, su proliferación, su potencia.
Ay, Quique, ay Fogwill, la puta que te parió… Qué vergüenza me daría que vieras a qué niveles de obediencia institucional hemos llegado con los años y la pobreza indecente de las lecturas literarias que circulan en estos tiempos sin afuera. Me indigna siempre que de Lo dado, ese extraordinario libro de poemas (Fogwill fue, sobre todo, un poeta, y uno de los mejores), casi nadie quiera darse cuenta de que el título es una cita plebeya de Mallarmé. Me subleva que se sigan discutiendo las opiniones de los escritores, como si le interesaran a alguien.
Vivir afuera (la novela sobre la que polemizamos con Quintín) incluye un personaje que viene de otra novela, Los pichiciegos (la novela que yo mismo edité en Ediciones de la Flor). Ese “personaje-gancho” sirve para enhebrar las diferentes partes de ese todo que es la obra y también para ordenar cada una de las obsesiones narrativas de Fogwill —la droga, el sexo, la guerra y los sistemas de vigilancia, los objetos y las marcas, la juventud: su modernidad, que siempre fue, al menos como ilusión, la nuestra.
*
Voy a cerrar para ustedes mi archivo Fogwill. Para mí estará siempre abierto, porque forma parte de mi vida y necesito tener cerca esa conciencia vigilante que al mismo tiempo que me dice que escribí algo bien, me trata de pelotudo por todo lo que escribí mal, que al mismo tiempo que me admira una frase, censura mi academicismo esteticista.
Cierro el archivo con estos correos que intercambiamos poco antes de que se muriera en 2010 y que están puestos bajo el título “Cuentas pendientes”, el tema (“subject”) de su correo original (“rendir cuentas” y “ajustar cuentas” eran dos obsesiones de Quique).
El 6 de abril de 2010 (21:34) Fogwill me reenvió un correo electrónico que había mandado a una tercera persona censurando sus pareceres sobre un libro (para ese entonces yo ya sabía que Fogwill hablaba mal de los demás conmigo y mal de mí con los demás, pero ya nada de eso me aterraba). Al final de ese reenvío le decía a esa persona:
respondería tu comentario con el más sucio arsenal crítico.
Pero me lo reservo y les pido reserva a quienes conocen mi opinión y esta respuesta: Daniel, Damián y Pablo.
El mismo día (23:28) le contesté:
Preciso, justo, necesario.
Decirte que leí el correo escuchando Frauenliebe und -leben sería abusar de tu credulidad y tu generosidad.
Abrazo
Poco después (23:52) vino la respuesta de Fogwill:
Te creo. ¿Escuchaste bien el número de la maternidad?
“an meinem herzen an meinem brust,
du meine Wonne, du meine Lust”…
¿no parece el canto de un puto feliz
Al día siguiente (14:11) lo contradije:
En cuanto a los Lieder, te equivocás: el canto del puto feliz es “Du Ring an meinem Finger”… Lo otro es sólo mujer extasiada…
Por supuesto, Fogwill recogió el guante y agregó (17:57):
en cuanto éxtasis, verás que la frase musical sobre la que se montan los versos de la primera estrof
Wie im wachen Traume
Schwebt sein Bild mir vor,
y se repite bajo el texto de la segunda
Möchte lieber weinen,
Still im Kämmerlein
aparece alterada en
Den seligsten Tod mich schlürfen
In Tränen unendlicher Lust.
y prefigura la Liebestod de R.W.
y se repite en la segunda estrofa.
Fröhliche Gehören
Fogwill quiso decir “felices escuchas”, pero usó una palabra que también se entiende como pertenencia o participación. Uno escucha del otro aquello de lo que participa o de lo que pretende participar. En el caso de Fogwill: su generosidad, su severidad, su rigurosidad. También, ¿por qué no?, su inofensiva maledicencia.
Visita nuestra página de Bookshop y apoya a las librerías locales.



