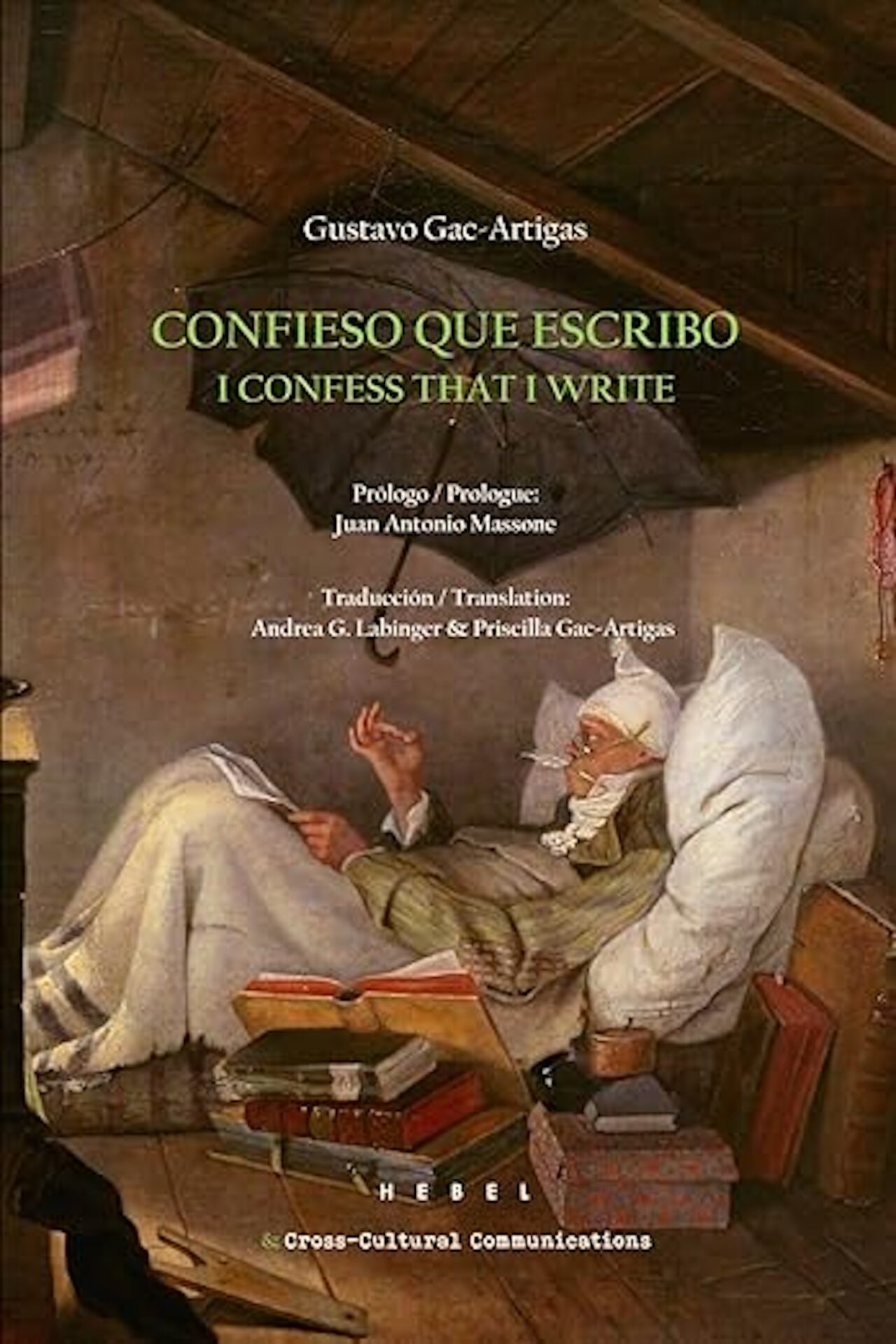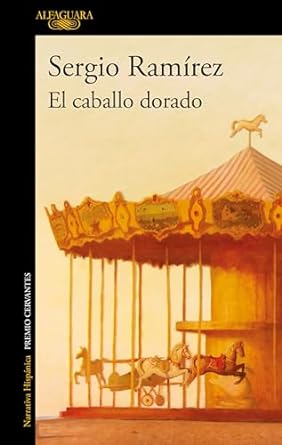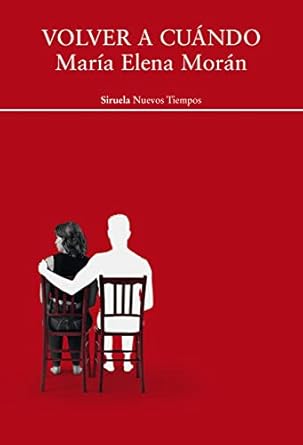Colombia: Editorial Panamericana. 2021. 303 páginas.
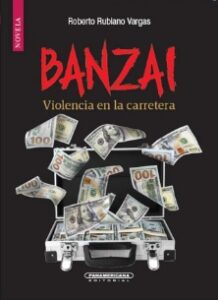 Cuatro hombres crean una compañía para contratar obras públicas con Estados corruptos a lo largo de América Latina. Ganan comisiones millonarias, invierten en apartamentos en Dubái y en aviones privados y las obras nunca se materializan. Es una historia conocida, recurrente casi, en países como los nuestros, con carreteras polvorientas, pueblos olvidados, poca presencia estatal y caos institucional.
Cuatro hombres crean una compañía para contratar obras públicas con Estados corruptos a lo largo de América Latina. Ganan comisiones millonarias, invierten en apartamentos en Dubái y en aviones privados y las obras nunca se materializan. Es una historia conocida, recurrente casi, en países como los nuestros, con carreteras polvorientas, pueblos olvidados, poca presencia estatal y caos institucional.
Estos hombres son los Ancízar, o los “kamikaze”, que crea Roberto Rubiano Vargas en su novela Banzai. Violencia en la carretera. Criminales osados, sinvergüenzas que abusan de la pobreza, de la impunidad, de la ignorancia de los pueblos, para robar a manos llenas con la connivencia del Estado y las fuerzas militares. No contentos con sus crímenes, cuando ven que la fachada que han construido puede hundirse, contratan a un pobre diablo, un incauto que se deja deslumbrar por el sueldo, los lujos, las adulaciones, para que sea víctima de un secuestro y así ganar dinero por una demanda contra el Estado colombiano que no protegió a la víctima. El tipo, Manuel Antonio Figueroa, viaja con su novia en el convoy que fue atacado en las sabanas áridas del norte del país. Mientras tratan de salvar su vida, Mireia, la novia, se pregunta: “¿Qué es lo real?”, y a continuación se responde: “Yo no lo sé, imposible saberlo”.
Esa es una de las funciones de la literatura. Borrar esos límites entre lo real y lo posible. Difuminar la línea que nos separa de los personajes que habitan los libros. Matones, incautos, vanidosos, torpes. Todo eso somos también aquí, de este lado. Más ahora, es cierto, cuando los límites de lo real y lo ficticio se han borrado debido a la pandemia, tan nombrada que parece un lugar común, un enemigo al cual culpar por todos los males o agradecerle todas las bondades. Pero lo cierto es que esta peste de los tiempos modernos nos obligó a muchos a preguntarnos por ese límite acuoso entre la vida y la ficción, que antes teníamos tan claro. Tal vez sin quererlo, porque Rubiano Vargas comenzó esta novela cuando aún no se había terminado el mundo, difuminó esas fronteras y terminamos leyendo una historia que parece tan cierta, tan nuestra, tan tangible, que debemos parar a reflexionar si no la hemos sacado de la página judicial de algún diario. No en vano el autor habla con frecuencia en sus conferencias sobre el significado difuso de la verdad. ¿Qué es la verdad? Se pregunta, y se contesta enseguida: Depende de para quién.
Los personajes que pueblan Banzai son, como todos los buenos personajes, contradictorios. Por un lado, su realidad de aires acondicionados, carros de lujo y mujeres; y por el otro, su realidad asfixiante, desértica, del Caribe, con paramilitares y una justicia errática y azarosa. Son producto de su tiempo y de su origen, eso también es claro. Machos imbecilizados por el alcohol, la tecnología, las drogas o las armas, para quienes las mujeres son piezas de carne, accesorios, y las menosprecian tanto que se les olvida que ellas son capaces de voltear la suerte en un instante. Porque Banzai es un libro que muestra un mundo de hombres, pero hay dos mujeres que se vuelven indispensables para que la historia tenga equilibrio. La primera es Mireia, la que transita entre la realidad y el delirio de las dunas caribeñas; y la segunda, Nélida, una cubana pelirroja que tiene en sus manos el destino del clan de los Ancízar.
Ellas son las heroínas donde ellos fallan. Las que se cuestionan, las sobrevivientes, las que se engrandecen a lo largo de Banzai. Porque la novela tiene otra cualidad y es mostrar estos personajes como lo que son: payasos. A pesar de su capacidad de dar terror, de intimidar, de asesinar, son en realidad torpes e ignorantes, así hayan estudiado en Londres o se hayan quedado en la Bonga. Los une la misma estupidez, la misma vacuidad, tanto a los dueños de la empresa como a sus empleados, porque son todos iguales. Todos tan machos y tan poca cosa. Aun así, no solo son víctimas de sí mismos sino también de su entorno. Un mundo en guerra, que necesita kamikazes que estén dispuestos a arriesgarlo todo. Un mundo en crisis perpetua, donde la supervivencia tiene un precio muy alto.
Bolívar, el matón de los Ancízar, y sus jefes. Emilio el guardaespaldas, Evelyn el sicario (con nombre de mujer) y las esposas plásticas de los kamikazes, y hasta Manolo y Mireia, todos son cómplices de la parodia: terminan asumiendo para bien y para mal las consecuencias de sus actos. Pero hay algo más allá, algo oculto y subyacente que Manuel describe bien y que Roberto muestra como un telón de fondo en Banzai: Colombia.
“Recordó que cuando estaba en la universidad pensaba que a parte de la sociedad colombiana, básicamente no le gusta aceptarse como es. El racismo se esconde detrás de eufemismos. Odiamos a los pobres, pero damos limosna en misa. La calidad de los zapatos es más importante que la inteligencia de quien los lleva. Simpatizamos con el paramilitarismo porque odiamos a la guerrilla y eso justifica cualquier crimen. Y así”. De esta manera magistral resume Manuel a su país y a sus compatriotas. No importa si están en Los Ángeles, en Madrid o en Bogotá, porque pueden haberse ido de Colombia, pero Colombia no se ha ido de ellos.
Un país de miseria, de pobreza, de racismo, pero también una sociedad elitista, violenta y criminal. Porque Evelyn con seguridad empezó a matar para tener un Hummingbird, Javier Ancízar empezó a delinquir porque quería tener un apartamento en Dubái; pero casi todos nosotros somos Manuel, que empezó a trabajar con los kamikazes porque no quería ser más un pobre desempleado.
Porque son producto de ese país que pone más énfasis en la calidad de los zapatos que en el cerebro, Manolo y Mireia se adentraron en ese mundo de fantasía, de vuelos privados y prostitutas costosas, aun sabiendo que no se lo merecían, que, como dicen en la costa Caribe, “de eso tan bueno no dan tanto”. Y aun así se hicieron los de la vista gorda, ignoraron las señales de alarma y creyeron que ellos eran los elegidos, los destinatarios de tanta suerte.
Pero Manuel no se engañaba del todo porque conocía sus límites. Se sabía mediocre, y ese conocimiento y esa aceptación lo obligaron a cuestionarse siempre por qué Javier Ancízar lo había contratado. Por qué lo había hecho volar desde Madrid. Por qué le pagaba tan bien o le daba tantas prebendas. Al final, aunque la vanidad prevalece, Manolo, ese hijo consentido y ese novio ilusionado, quería mostrar que no era un caso perdido, que era un buen partido, que podía hacer que su mamá y Mireia estuvieran orgullosas. Al final, terminó siendo más importante el par de zapatos que el cerebro, como él mismo lo dijo. Y por eso él se convirtió, tal vez sin quererlo, en el más suicida de los kamikazes.