Preámbulo. Antonio López Ortega. Caracas: Monroy Editores. 2021. 182 páginas.
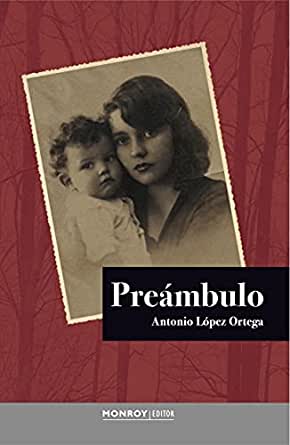
¿Preámbulo de una instancia que se desarrollará fuera de esta novela, posteriormente? ¿Preámbulo hacia otra dimensión narrativa? ¿El anticipo de un momento biográfico e histórico aún inaccesible y que al final de la obra podremos vislumbrar?
La novela comienza en un punto en desplazamiento desde donde se traza la perspectiva e invita al lector a desplazarse también. Vamos de La Guaira a Caracas por la carretera vieja, abordo de un Packard manejado por la madre del narrador, quien se encuentra en el asiento de atrás junto a su abuelo muerto, compañero de viaje ahora desde el más allá. La carretera accidentada, la madre menuda conduciendo aquel vehículo pesado y enorme, los saltos y bamboleos de los otros ocupantes y aquella visión de un cielo perfecto en contrapicado. Este viaje, y otros más, trazarán el itinerario geográfico y sentimental de una novela migratoria ambientada en la primera mitad del siglo xx venezolano, en el devenir de una familia que abandona el origen rural buscando el paradigma urbano: de Zaraza a Caracas, de ahí a Lagunillas, del Zulia a Paraguaná. La historia de una familia, pero también de un país.
Pronto el tiempo de la narración muta, y quien narra lo hace desde el presente, desde lejos, allá el auto, allá él mismo, allá el abuelo muerto y tambaleando, con una flor aún viva a manera de adorno en la solapa, punctum imantado entre el presente estático y el pasado que se echa a andar para contar la historia. Como buen relato autobiográfico y memorioso, en él palpita algo espectral. No es casual que para el niño que observa el accionar de los personajes, en las horas nocturnas del reposo, sus familiares parezcan fantasmas. Las personas, al morir, entran al sueño, entran al pasado, como apagándose. Hay algo en esa transición, hacia el sueño/hacia la muerte temporal que remite a un país que quiso ser moderno con un pie en la tradición, y se encontró suspendido e involucionando pocas décadas después.
La plasticidad en el manejo de los tiempos narrativos desliza la voz del singular en primera persona a un plural que invita a mirar y que a su vez termina desplazándose al personaje. Si fuese cine este sería un dolly en tránsito desde el mundo exterior hacia el subjetivo, suave e imperceptible:
Describamos el lento empuje del haragán, el momento en que la lengüeta de goma negra se topa con la traslúcida película de agua, que es la imagen focal en la que se concentra. Violeta empuña el mango de madera y el esfuerzo parece ser el de dos manos nunca callosas, aunque morenas; nunca marchitas, aunque carcomidas. (“Las manos de Violeta — alguien te susurra al oído— son un simulacro”).
Así la primera persona del plural se traslada a la mujer, al foco de atención de quien haraganea. Quien lee se deja llevar a buen puerto por una prosa de tono indudablemente poético. El preciso manejo de los herramientas y materiales no busca, sin embargo, dominar la historia, mucho menos hacerse cargo de su desenlace. La memoria es imprecisa y tramposa. Es, en definitiva, un invento, y eso López Ortega lo sabe y maneja con belleza: “Sospecho que madre se casó en 1928. Es un dato borroso y circunstancial, pero es el que tenemos”. El sustrato ficcional de esta historia es indudable si se entiende que toda autobiografía, toda reconstrucción del pasado y más aún si es de materia estética, se destila a través de la ficción.
El tránsito familiar del pueblo a la ciudad es inaugurado por Raquel, madre del narrador. Desaparece progresivamente el paisaje en la llanura sencilla en pos de la promesa industrial, al tiempo en que un esposo vendedor se desplaza a lo largo y ancho de un país en vertiginoso desarrollo, su pareja funda una pequeña fábrica de chocolates (la emblemática La India) con ayuda de sus hermanos, y el narrador, a la par, va creciendo. En tanto, los abuelos, los ocho hijos sobrevivientes de un total de veintitrés, las tres tías vaporosas y espectrales, los pícaros primos delincuentes, el exitoso hijo médico: una amplia galería de personajes aproxima esta historia a la novela coral, plasmados con un gran amor y piedad por sus destinos, muchas veces truncos o desviados y sin eludir las sombras, los reproches, ni las culpas. Este es un relato de la intimidad familiar, de historias mínimas relatadas con nostalgia y honestidad.
Los numerosos actores de esta novela se mueven en la memoria buscando un ancla que pronto se libera, proyectando la historia hacia el presente (recordemos que es Preámbulo), explicando en el tránsito mucho de lo que hemos sido y somos, valiéndose de una prosa exacta y tersa, de fraseo equilibrado y elegante. Acá lo poético surge de una gran conciencia y respeto por el idioma. No es nuevo este rasgo distintivo en la escritura de López Ortega y se puede observar en su extensa obra narrativa.
En el tránsito de la familia Flores de Zaraza a Caracas se describe el paso de lo rural y atávico hacia lo urbano y sus sueños de modernidad. “La primera casa de Caracas, la de Panteón, no podía ser sino una casa típicamente caraqueña, con su patio interior de helechos colgantes, su largo zaguán, la sala para recibir de un costado y un comedor de doce puestos”. Esa es la casa que recuerda el narrador, la de su primera infancia. El lugar que enlaza la crónica memoriosa, con su biografía personal.
Preámbulo es una historia tejida de nostalgias y melancolías. Por eso tiene aromas a caramelo, a hoja de tabaco, a chocolate. Pero también a pérdidas, a ilusiones rotas, a desengaños. En ella se percibe la ingenuidad de una comunidad y sus ganas de salir adelante. Su lucha por dejar atrás el pueblo y alcanzar sus ambiciones. Aromas que quedan suspendidos en las numerosas escenas que pueblan esta historia telúrica en la que el destino permanece atado a la tierra que vio nacer a sus personajes, y el narrador, ya un joven en busca de su propio destino, relata su experiencia adolescente en un colegio de Caracas, sus estudios en los Estados Unidos y su problemática relación con el pasado rural, materializada en la primera experiencia laboral en un campo petrolero en Cardón. Así, la novela anticipa toda una generación que se formó y vivió alrededor de estos campamentos multinacionales establecidos en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX. ¿Es esta historia el preámbulo para abordar desde la ficción la Venezuela de los campos petroleros, de la que apenas se vislumbran algunas señales?
El lector local reconocerá en este libro el relato de la conformación de una identidad y una idiosincrasia, al menos la que corresponde al siglo xx del país. Y el lector extranjero hallará simetrías con su propia experiencia colectiva, porque Preámbulo parece atender al famoso proverbio: “pinta tu aldea y pintarás el universo”. El Zaraza de la novela, arraigado, trágico y pintoresco, funciona como lugar puntual en el mapa, pero también como metáfora de una Latinoamérica en busca de su evasiva identidad, llevando a rastras sus dramáticas transformaciones sociales.
Keila Vall de la Ville y Gustavo Valle





