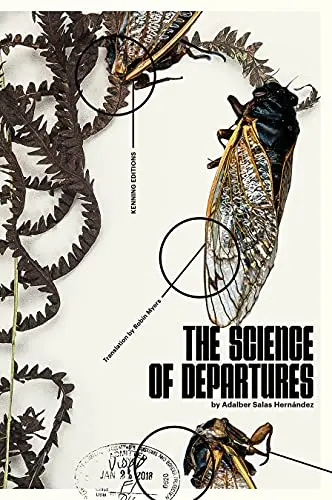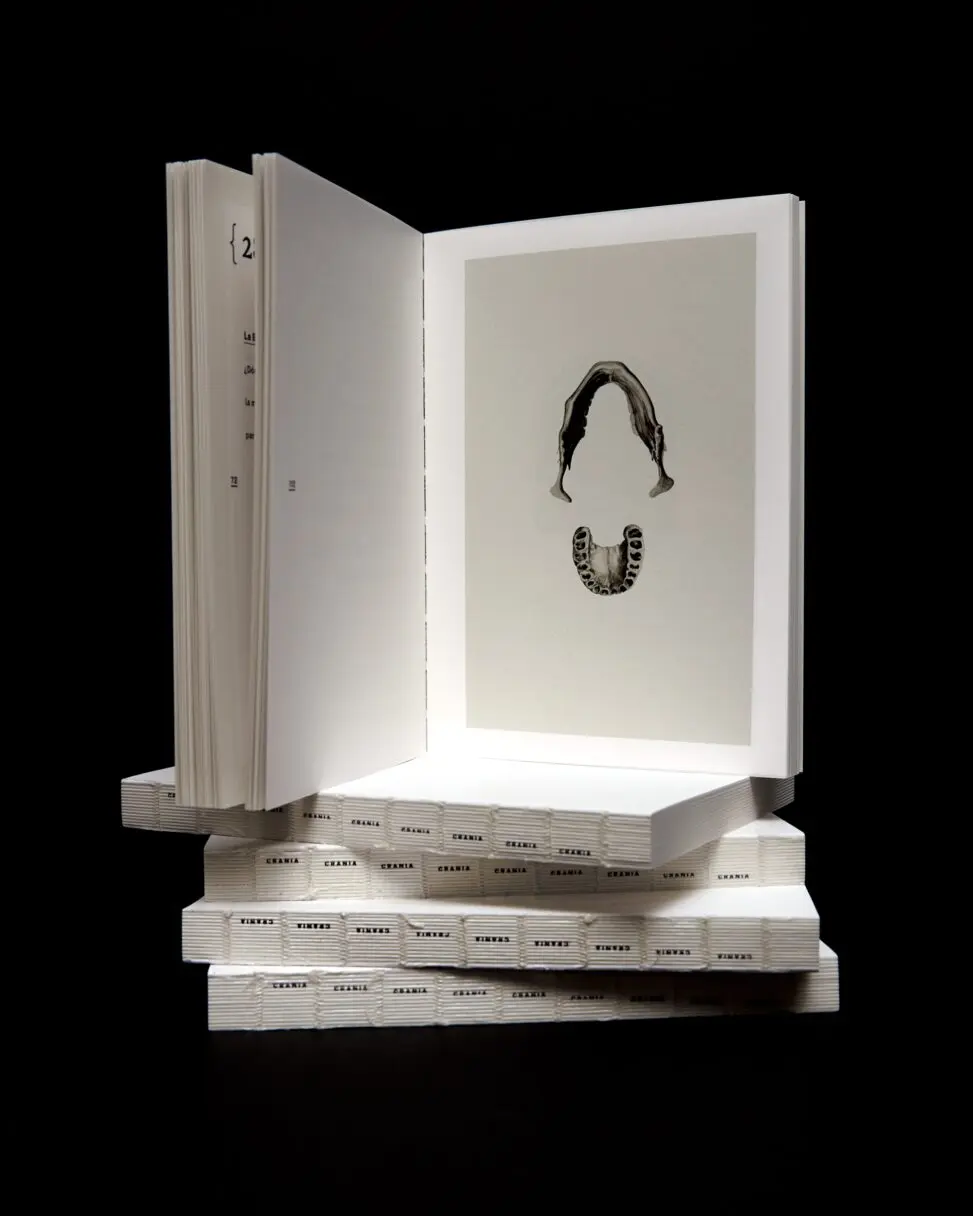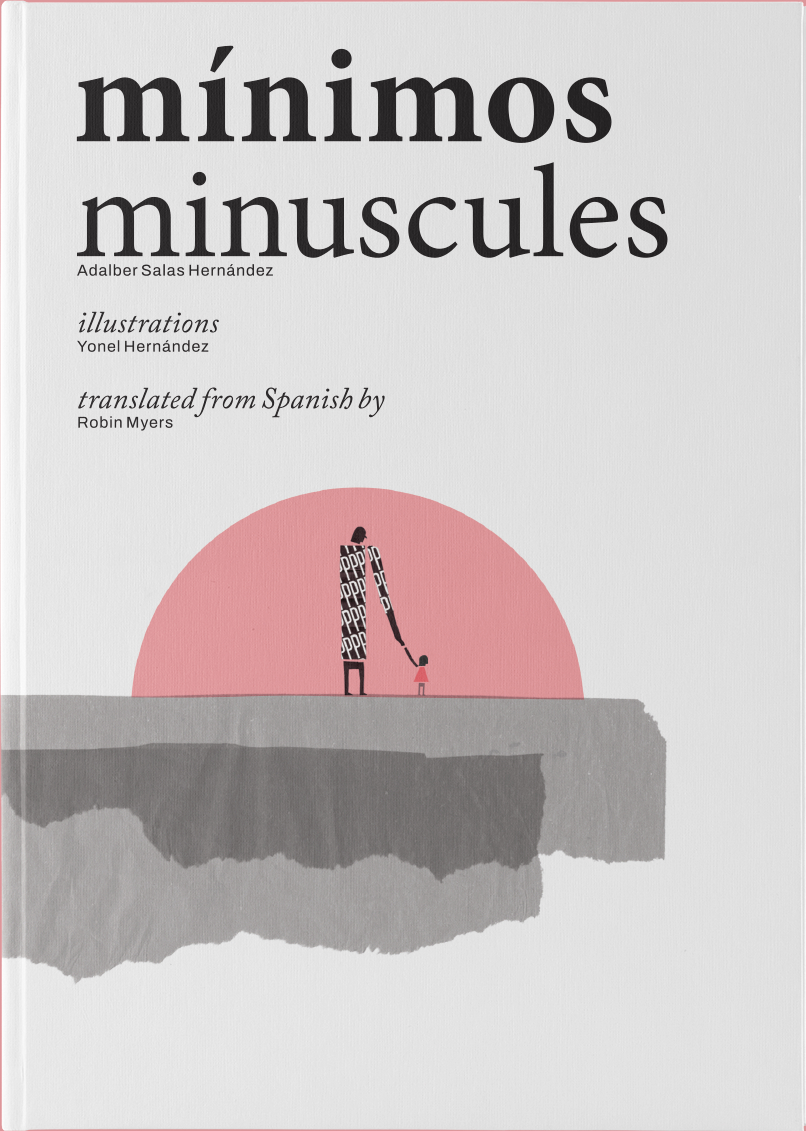Empezaré con una confesión y una anécdota. La primera es: no recuerdo la primera vez que vi a Robin. No sabría decir cuándo o cómo la conocí. Llevo horas en ello. No sé a ciencia cierta en qué ciudad o país ocurrió. Lo cual es, por demás, curioso: como todos, suelo tener buena memoria para esos momentos iniciales; más si se trata de mis afectos cercanos. Recuerdo cómo conocí a mi esposa, los nacimientos de mis hijos, las amistades a primera vista. Con esos relatos ensamblo el andamiaje de mi mitología privada. Pero este no es el caso. Podría decir que, cuando conocí a Robin, ya la conocía. Otros llevaban más tiempo en su vida, pero yo la conocía desde siempre.
Eso fue lo que me permitió, en un ahora lejanísimo, casi prehistórico 2019, quedar con ella para tomar café. Cada mañana, durante varios días, nos vimos por las mañanas en Guadalajara, cerca de la fiebre de la FIL, para charlar mientras sorbíamos un café requemado. Ya para entonces éramos amigos —¿pero desde qué época remota?— y recuerdo con claridad de qué hablamos. Nuestras conversaciones sucesivas me permitieron examinar de cerca algo que me impresionó desde el origen desconocido de nuestra amistad: su voz. Más concretamente, la nitidez con la que pronunciaba cada palabra en español, su segunda lengua. No se trataba de una nitidez de entomóloga: las palabras no eran especímenes en la vitrina de la voz. Se trataba de vocablos vividos, enteramente suyos. Estaban atravesados por la experiencia.
Hay muchas maneras de aproximarse a una segunda lengua. Para muchos, quizás la mayoría, se trata de una necesidad práctica: la segunda lengua se impone en medio de circunstancias urgentes, tal vez abrumadoras. Para otros, es cuestión de herencia recibida, de contacto con un pasado que los identifica y arropa, con una tierra que los cobija. Y aun para otros, la segunda lengua se presenta bajo la guisa de una pasión amorosa. Estos dos últimos casos, a su manera, coexisten en Robin. Como ella misma cuenta en el ensayo “Sharing Speech: On Translation as Conversation” —publicado por Los Angeles Review of Books—, su abuela paterna, Estela, nació y pasó su primera infancia en México. Robin nunca conoció a Estela, pero sí recibió su lengua de una manera oblicua, a través de anécdotas familiares y la dicción —inesperada, transmutada— de su padre y sus tíos al hablar español. Una lengua como un planeta incógnito, como un cúmulo de vivencias posibles, justo allí, tan cerca y tan lejos, en la acera de enfrente de la voz.
Esto bastaría para enganchar a cualquiera. Como la propia Robin comenta en una entrevista para The Massachusetts Review, en respuesta a una pregunta de Abby MacGregor: “I’m interested in what we don’t know about where we came from”.1 Un sentimiento que muchos compartimos, sí, pero que en el caso de Robin se vuelve algo más. Una poética.
La otra razón para aprender una lengua a la que aludo —la razón amorosa— también se deja ver en Sharing Speech. Resulta conmovedora la dedicación de una jovencísima Robin al aprendizaje del español y, sobre todo, al aprendizaje de poemas originalmente escritos en esta lengua. En “Roads Run Forever”, la decimotercera entrada de su blog The Guest —publicado en Palette Poetry del 2020 al 2022—, cuenta cómo, en la secundaria, el profesor de español hizo a la clase aprenderse de memoria aquellos famosísimos versos de los Proverbios y cantares de Machado que empiezan con “Caminante, son tus huellas / el camino y nada más”. En “Roads Run Forever”, Robin recuerda leerlos y releerlos en voz alta, permitiendo que poco a poco el ritmo y la rima se imprimieran en la materia maleable de la memoria. Primero la música, luego el significado. Primero el sonido, luego el sentido.
Con esta formación recibió algo más, otra suerte de tesoro intangible, que no hará sino aumentar con los años: un acento. Un acento peculiarísimo, evidentemente mexicano —es más: evidentemente chilango—, pero que solo le pertenece a ella. Que no podría encontrarse en ningún otro lugar. Un acento de una, el santo y seña de una voz singular. En él, como en un agua nueva, nadan aquellas palabras que me impresionaron por su claridad: peces inquietos. Comencé a entender entonces que debían su tersura al cuidado que ponía Robin al pronunciarlas: el cuidado consciente, amoroso, de quien ha recibido un milagro en forma de sonido.
Aquí, creo, podría encontrarse la doble raíz de su labor como poeta y como traductora. Un cultivo de la voz como espacio para el encuentro, como tierra fértil para la intimidad compartida. “Translating a poem is a means of inhabiting it, pulling it over yourself like a shirt, trying to make it fit like a skin. It’s yours and it’s not yours. You see it from the inside first. When I write, now, I feel more conscious both of that artifice and that intimacy”2, afirma en una conversación con Daniel Saldaña París publicada por Los Angeles Review of Books en junio de 2017. Traducir un poema como una manera de habitarlo: de conocer el interior, los entresijos de ese animal hecho de sonidos que es el texto poético. Descubrir una nueva habitación en la casa que es la lengua original del texto. E, inmediatamente después, construir un cuarto equivalente en la siguiente casa, en la lengua de destino.
Al traducir, ambas lenguas nos pertenecen y, a la vez, no. Ambas son nuestro hogar, pero se trata de un espacio que compartimos con miles o millones de hablantes. Robin es consciente de la intimidad que esta práctica implica. Leyendo su respuesta, pienso que traducir es fabricar intimidades. Y está bien que sea así: al mundo le hacen falta esos lugares de encuentro, de fragilidad y cuidado.
La intimidad recurre en otra entrevista, esta vez para la Sonora Review. A propósito de su propia escritura, Robin afirma: “I think a lot about intimacy amid multiplicity and chaos; about how to stop and make contact (with a person, a place, an idea) amid the overwhelming muchness of the world; about the way we are interpolated by what we observe; and about how transparently we need our memories, our memory, the fact of remembering, to reassure us.”3 El contacto es una pausa, un momento que hila a dos sujetos o a un sujeto con un lugar o una idea: un momento para detenerse y permitir que el acontecimiento de ese vínculo —súbito, delicado— hable, que su borboteo sonoro nos brinde algo sobre nosotros mismos. Como cuando escuchamos una canción de improviso, en la calle, y bastan unas notas para abrir las puertas de la memoria.
Leo estas palabras y me viene a la mente uno de los poemas más celebrados de Amalgama / Conflations, el primer libro de Robin, titulado “Union Square Station”:
After all the fervor—all the search
for words, the reach for flesh,
the warmth of both, or just
a way to cope with what they do—
and after all the space that’s left
when sought, whether found
or not, I think, standing in the empty
subway stop, while a lone cellist bows
his low harmonics into the cave,
that this, too, must be desire:
reaching out not to the player,
nor with any fire, but to the train: Be slow
and far away. Let me stay
with this raw sound humming
in my lungs. Make me wait.
Never come.
Maravillosamente traducido, a su vez, por Ezequiel Zaidenwerg-Dib:
Después de tanto ardor —tanto tratar
de encontrar las palabras y de tocar la carne,
la tibieza de ambas, o tan solo
una manera de lidiar con sus efectos—,
después de tanto espacio que nos queda
cuando lo buscamos, sin importar si lo encontramos
o no, pienso, parada en la estación desierta
de metro, mientras un cellista solitario
munido de su arco hace que los armónicos
graves retumben por la cueva,
que debe ser deseo esto también:
dirigirse no al músico
(y sin nada de fuego), sino al tren: sé lento,
sé lejano. Déjame que me quede
este zumbido visceral
en los pulmones. Oblígame a esperar.
No vengas nunca.
He estado en esa estación en innumerables ocasiones. He escuchado cellistas allí, pero también marimbas y violines y bongós y saxos y hasta una batería. El poder del sonido está aquí de lleno: leo el poema —lo leo en voz alta, en la doble voz del inglés y el español— y estoy detenido en el andén de la estación. No Robin o mi recuerdo de ella o su yo lírico o Ezequiel, sino yo, con el zumbido en mis pulmones como cajas de resonancia, con la música rebotando en el aire caliente y subterráneo.
Con este poema, Robin ha fabricado un espacio para el encuentro. En mi caso, evoca la estación específica de Union Square en Manhattan, pero para otros evocará el recuerdo de otras estaciones o, incluso, imágenes televisivas o cinematográficas del metro. Y en esa evocación, ese concurso de imágenes sonoras, ocurrirá lo que ella llama contacto.
Para quien escribe o traduce, ese contacto se da en otras direcciones igualmente. Está, por un lado, el permanente diálogo con las lecturas que uno habrá hecho, con esa galaxia que llamamos tradición y con las constelaciones arbitrarias que, como lectores, trazamos en ella. Robin no rehúye de este encuentro ni padece la tan cacareada “ansiedad de la influencia”. En conversación con Arthur Malcolm Dixon para Latin American Literature Today en junio de 2022, declara: “The idea of tradition as something to be engaged with, reappropriated, reinvented, teased”.4 La noción de contacto que es central a la poética de Robin —que la alimenta, digamos— es radicalmente antijerárquica, horizontal. Está pensada en segunda persona: de tú a tú. La tradición solo es fructífera si nos la apropiamos, si la reinventamos. De lo contrario, no hay diálogo posible. Y la tradición se vuelve una pieza de museo.
Por otro lado, está el contacto con el texto traducido, otra forma de la intimidad. En la primera entrada de The Guest, Robin vuelve a la metáfora de la casa para pensar la cercanía que produce esta práctica: “If you’re staying in someone else’s house, it’s reasonable to assume that they’ve invited you to be there. When I translate a text I really love, I feel nourished by this sense of invitation. Something engages, fastens. Something opens up and stays open”.5 Una apertura que no solo nos llama, sino que nos inculca un nuevo sentido de responsabilidad, un sentido que es tan ético como sonoro. Somos responsables del texto del otro; somos responsables de las palabras nuevas en las que lo hacemos (re)encarnar; somos responsables de lo que hacemos reverberar en dos lenguas simultáneamente; somos responsables de lo que brindamos al lector. Tener una voz es una de las formas más altas de responsabilidad.
Robin no se desentiende de este privilegio difícil. Antes bien, lo atesora. En él encuentra la posibilidad de una conversación cuya cercanía es fecunda y feral a un tiempo. No soslaya las consecuencias del sonido.
En una conversación con Alan Mendoza Sosa, publicada en Asymptote, Robin declara: “I think a multiplicity of sounds makes for a multiplicity of languages as well, which means I’m always trying to think about what sounds harsh, or sweet, or fluid, or abrupt—about the consequences of sound”.6 Traducir, escribir, hablar es para Robin el ejercicio de esa multiplicidad, un ejercicio agudamente consciente de los muchos impactos, las imprevisibles consecuencias que puede causar en los lectores, los escuchas. En quienes comparten el hogar plural de la lengua con nosotros. Quienes comparten el mismo aire. Con ellos procura el contacto difícil que proviene del asombro, del mundo que revela y amplía el lenguaje literario.
Como bien dice uno de los versos de Poquita fe / You Little Faith, perteneciente al poema “Housekeeping / Limpieza”:
Where air is shared, a reckoning.
O, en traducción de Ezequiel Zaidenwerg-Dib:
Donde se comparte el aire, se comparte un destino.
1 “Estoy interesada en lo que no sabemos sobre el lugar del que provenimos”. A menos que señale lo contrario, las traducciones son mías.
2 “Traducir un poema es una manera de habitarlo, de ponértelo como una camisa, de intentar hacer que encaje como una piel. Te pertenece y no te pertenece. Primero lo vez desde adentro. Ahora, cuando escribo, me siento más consciente tanto de ese artificio como de esa intimidad”.
3 “A menudo pienso sobre la intimidad en el seno de la multiplicidad y el caos, sobre cómo detenerme y hacer contacto (con una persona, un lugar, una idea) en medio de la magnitud abrumadora del mundo, sobre cómo se inserta en nosotros lo que observamos y sobre cuán transparentemente necesitamos, para sentirnos seguros, nuestros recuerdos, nuestra memoria, el hecho mismo de recordar”.
4 “La idea de la tradición como algo que debe de ser abordado, reapropiado, reinventado, sonsacado”.
5 “Si te quedas en la casa de alguien, sería razonable asumir que te invitaron a estar allí. Cuando traduzco un texto que me encanta, me siento alimentada por esta sensación de haber sido invitada. Algo compromete y ata. Algo se abre y se queda abierto”.
6 “Pienso que una multiplicidad de sonidos implica también una multiplicidad de lenguajes, lo cual quiere decir que siempre procuro pensar en qué suena áspero o dulce o fluido o abrupto: en las consecuencias del sonido”.