Las novelas y los cuentos de Margarita García Robayo nos acercan a la intimidad de unos personajes que crea desde el prisma de su propia experiencia. Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí o La encomienda son algunas de sus novelas. Como cuentista ha publicado Cosas peores (Premio Literario Casa de las Américas, 2014) y Primera persona. Traducida a varios idiomas, en 2018 se lanzó en el Reino Unido Fish Soup, que formó parte del prestigioso listado “Books of the Year” del diario The Times. Hemos tenido la ocasión de entrevistarla y conocer, más en detalle, la gestación de su obra.
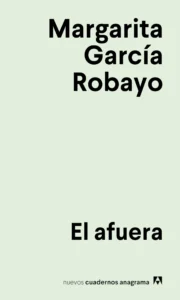 |
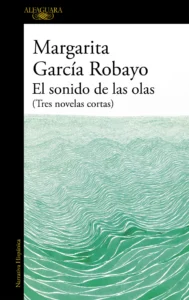 |
 |
Eduardo Suárez Fernández-Miranda: “Margarita García Robayo es un sofisticado sistema de capas… Tiene elegancia, tiene perfidia narrativa. Tiene un mundo dentro de la cabeza, y es un mundo complejo, lleno de aristas, de contrastes”. ¿Te identificas con estas palabras de Leila Guerriero?
Margarita García Robayo: Me siento, sobre todo, honrada de que diga estas cosas. Porque a mí me interesa cultivar esas características que ella está señalando en esa cita. Me interesa esa búsqueda narrativa; ese algo siempre mucho más complejo de lo que parece es lo que intento observar insistentemente para luego escribirlo.
E.S.F-M.: En 2014 recibiste el Premio Literario Casa de las Américas por el libro de cuentos, Cosas peores. El acta del jurado señalaba que “la familia desmoronada y el quiebre de los vínculos afectivos son abordados como los indicios de una fractura generalizada y una poderosa señal de la soledad contemporánea”. Han pasado diez años desde entonces, ¿consideras que estos temas siguen siendo fundamentales en tu obra?
M.G.R.: Han pasado diez años… Sí, más o menos sigo escribiendo de lo mismo [risas]; en diez años no se me ocurrió otra cosa. Yo creo que a mí me interesa la fractura en las familias como una metáfora de una sociedad que está llena de quiebres, de roturas, de cosas que funcionan mal. Creo que la única razón por la que escribo es porque, previo al proceso de escritura, hay una preocupación que deviene de una mirada que se posa sobre algo que detecto como molesto, incómodo, violento, y que no puedo dejar de observar. Luego esa observación se traduce en texto, en escritura; en ese sentido la familia es un caldo de cultivo porque es una conformación a la que se pueden trasladar, fácilmente, las taras sociales que más nos caracterizan.
E.S.F-M.: Eres colombiana y vives en Buenos Aires desde el año 2005. ¿Cómo ha influido el lenguaje con el que te relacionas en Argentina con tu escritura? ¿Tu acento de Cartagena ha ido desapareciendo de tu literatura o intentas que se mantenga?
M.G.R.: En realidad, no hago ningún esfuerzo por elegir en qué escribo, si en colombiano o en argentino, porque naturalmente, tanto en la vida como en la escritura, me sale algo híbrido. A mí me interesa más la literatura en la que uno puede detectar a su autor, su mirada, que es como decir su huella dactilar; eso, por supuesto, incluye cómo habla, el modo en que usa las palabras, cómo suena su sintaxis. Con respecto a eso, me llamó mucho la atención en la última traducción de un libro al inglés, que la traductora me pidió que le mandara todas las respuestas por notas de audio, y yo le pregunté por qué, y me dijo, bueno, es que yo siento que la tonalidad, el modo en que se explican las cosas, cómo suenan las palabras en la boca de su autor, es algo muy importante para mi trabajo, me dijo ella, porque eso también se traduce.
E.S.F-M.: ¿Crees que cuando un autor latinoamericano publica en España existe, por parte de algunas editoriales, el “consejo” de que no utilicen determinadas palabras para que el texto sea más entendible?
M.G.R.: Absolutamente, los editores, según quien sea lógicamente, hacen todo el tiempo esa transacción: “Bueno, te parece que esta palabra la podemos cambiar por esta que mucho no se entiende…”. Y uno va negociando. Yo en general no cambio mucho porque tampoco es que escriba en slang o en una jerga difícil de entender y, en general me parece que, justamente por lo que estamos hablando, los textos tienen una marca que es la marca de su autor, y la verdad una palabra que no se entienda porque pertenece a un país determinado, se puede fácilmente averiguar, o entender por contexto. No creo que sume demasiado aplanar, o lavar el lenguaje de un texto. Incluso sucede con ciertos proyectos que uno les genera un lenguaje particular a los personajes de esa historia, de ese universo, y entonces ahí dentro hablan así, se entienden entre ellos, aunque si los llegases a sacar al mundo se desmoronan.
E.S.F-M.: Hay textos de Fernanda Melchor, por ejemplo, donde sí utiliza un español muy acotado a la zona de donde ella es, Veracruz, y resulta más complejo de entender, pero si se le quitara ese leguaje característico la obra perdería su razón de ser.
M.G.R.: Sí, sí. En el caso de ella, que además es un monstruo de talento, su proyecto está muy muy ligado a este aspecto. Por eso sería absurdo hacer algún tipo de traducción o cambio porque perdería el color.
E.S.F-M.: Alegría (Páginas de Espuma, 2024), uno de tus últimos libros, pertenece a la colección Voces/Literatura 360. ¿Por qué decidiste que los dibujos de Paola Andrea Gaviria “Powerpaola” acompañaran a tu narración?
M.G.R.: Yo soy muy fan de ella hace muchos años. La verdad es uno de estos textos que tenía guardado, era un borrador y cuando Juan Casamayor me vino un día y me dijo: “No tendrás algo de una extensión media para esta colección”, yo conocía la colección y me parecía muy linda, le dije: “Probemos con esto. No tengo idea si va a servir si no”. A él le gustó mucho, empezamos a trabajar el texto y me preguntó específicamente quién querría yo que fuera la ilustradora de esto y le dije que Powerpaola, porque, primero, es colombiana, conozco sus dibujos, sus trabajos, me parecía ideal. Luego, mientras trabajábamos, me gustó saber que tenía un recuerdo similar con respecto a algo que es muy importante en el cuento que es la selva, la atmósfera de la selva.
E.S.F-M.: En Alegría, cuando hablas del monte te refieres a la selva colombiana. ¿Cómo crees que influye en tus protagonistas vivir rodeados por una naturaleza tan poderosa?
M.G.R.: Es una presencia muy fuerte, medio agobiante. Obviamente dentro del texto está un poco corrida del relato realista, entonces hay algo tenebroso en ella, amenazante más que tenebroso. En Colombia, imagínate, tú vas por una carretera y no tienes horizonte. El camino, la ruta, va por el medio del monte. Yo recuerdo que cuando era niña teníamos una finquita a las afueras de Cartagena y cada vez que íbamos para allá y miraba por la ventana, yo sentía que ese monte era como un animal, me imaginaba miles de cosas que podrían pasarme si llegaba a adentrarme, imaginaba que me podía tragar viva.
E.S.F-M.: El afuera (Anagrama, 2024) es un texto biográfico en el que tratas el tema de la maternidad, la familia y la escritura. El “afuera” del título hace referencia al mundo exterior y a sus potenciales peligros. ¿Cuál fue el germen de la escritura de este libro?
M.G.R.: Surge de unas notas que encontré en una libreta vieja y que empecé a revisar, y me dije: “Qué raro, acá hay un patrón”. Empecé a buscar qué era lo que me querían decir esas notas, había una fijación en observar todo lo que estaba mal afuera, una especie de queja insistente. Analizando las fechas de las notas me di cuenta de que eran las notas que había tomado en los períodos en que fui mamá. Las ciudades en las que he vivido, todas en Latinoamérica, en mayor o menor medida adolecen de lo mismo: un espacio público cada vez más deteriorado, un abandono de los estados y, en consecuencia, de los ciudadanos, cuya tendencia es la de encerrarse. Yo antes de ser mamá veía lo mismo, pero me afectaba de manera diferente. Quería narrar esa tendencia de la clase media: la de encerrarse, la de crecer hacia adentro, de espaldas al afuera; y esto genera el deterioro como resultado, que el afuera sea un territorio desdeñado.
E.S.F-M.: En El afuera leemos: “Días después una madre me escribió: ‘¡Impostora! Leí tu libro, jaja. Parecías tan buena persona’”. Y “Cada vez que M. quiere señalarme una fisura honda, un defecto irremediable, un pozo oscuro en la moral, me dice: ‘Al final, sos igual a lo que escribís’. Y sabe que me hiere”. ¿Es el riesgo que corre el escritor, ser identificado con lo que escribe?
M.G.R.: Sí, sí, absolutamente. Nadie se salva de esta especie de equívoco por parte de algunos (no pocos) lectores, el de pensar que uno es un calco de lo que escribe. Nada más lejos de la realidad, yo me siento a salvo en la escritura porque es donde mejor me disfrazo, a pesar de que (o quizá justamente por eso) a los textos de este tipo se les llame autoficción. Se dice que quien inventó este título fue el francés Serge Dubrovsky, que, cuando le preguntaron si hacía autobiografía, dijo: “Mira, la autobiografía es un privilegio de gente importante, yo lo que hago es una ficción de acontecimientos estrictamente reales”. Y yo me siento identificada con esa definición, porque más allá de que las cosas que cuento estén “basadas en la realidad”, el resultado es una ficción, una construcción.
E.S.F-M.: Alfaguara ha reeditado recientemente El sonido de las olas (Tres novelas cortas). En el volumen se incluye Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual. ¿Qué tienen en común estas obras para formar este conjunto? ¿Crees que pueden correr el riesgo de perder individualidad estas obras?
M.G.R.: Esas novelas tienen en común el territorio, el mar, son tres novelas que ocurren en una ciudad que en el texto no tiene nombre, pero sí tiene características bastante similares a Cartagena, la ciudad donde yo nací y crecí. La cercanía del mar, la presencia de la naturaleza, la temperatura, determinan la conducta de las personas que habitan ese territorio. El objetivo era referirme a la sociedad del Caribe colombiano con todos sus bemoles. También, volviendo al tema de la segmentación social, a las familias construidas a partir de todos estos vicios sociales que se reproducen en sus núcleos, sin llamarlos jamás por sus nombres. Este tipo de sociedades, que las conozco muy bien, que son muy cercanas y sobre las que me interesa mucho establecer algún tipo de observación y de lectura, es lo que une a los tres libros. Cuando yo empecé a publicar con Alfaguara hace unos años, me pidieron recuperar esos derechos y juntarlas en solo volumen y me pareció buena idea porque era más económico, lo digo en más de un sentido, pero también desde lo más elemental: en vez de comprarte tres novelas te compras una. Fue una decisión más editorial que literaria.
E.S.F-M.: La protagonista de Hasta que pase un huracán lucha por abandonar su ciudad que odia porque es “bellísima y también feísima” y ella está “en el medio”. Al final de la novela desaparece su “autoconciencia”, y en ese punto ya todo está “perdido”. Cuando terminas una novela, ¿piensas en cuál puede ser el futuro de tus personajes?
M.G.R.: [Risas] Sí, a veces lo pienso. Imagino qué podría haber sido de ese personaje si no lo dejo en ese abismo. A veces, cuando escribo, recuerdo una película que vi cuando era muy chiquita, que no sé si acá salió, se llamaba Furia de Titanes. Había un Dios Zeus que tenía una especie de maqueta que representaba el mundo, entonces él manejaba los personajes con sus manos y decía: “Ahora te va a pasar esto”, manejaba muy caprichosamente los destinos de las personas, para él eran sus juguetes. Y pensaba eso, como uno crea personajes que parecen tener una vida, una historia, un destino, un pasado y uno convive largamente con ellos y luego los abandona y los olvida.
E.S.F-M.: En La encomienda (Anagrama, 2022) entramos, como es característico en tu literatura, en la intimidad de los personajes. En este caso, la protagonista, una joven publicista, recibe una doble sorpresa: una enorme caja que le envía su hermana (la encomienda) y la visita de una madre algo espectral. Se crea una atmósfera inquietante, donde los vecinos, ese parque cercano al edificio pueden resultar amenazantes…
M.G.R.: En esta novela lo que menos me importaba era lo que pasaba en realidad. Todo eso debía quedar en una zona gris. Yo quería que La encomienda funcionara como ese pasado del que uno piensa que se deshizo, que se sacó de encima cuando se fue de su lugar de origen. Pero un día te das cuenta de que el pasado no se deja atrás, los fantasmas son la memoria, aquello que te persigue vayas a donde te vayas. En La encomienda quería jugar con esta sensación, alguien que se siente tan libre, tan autónomo, tan prescindente y de repente se le aparece “un fantasma” o su pasado, su origen, o su madre de carne y hueso, da igual, y se tiene que hacer cargo de aquello que pensó que ya no era parte de su vida.
E.S.F-M.: Juan Cárdenas ha dicho, con ocasión de la publicación de Tiempo muerto (Alfaguara, 2017), que “García Robayo ha venido construyendo una de las obras más sólidas e interesantes de la literatura latinoamericana”. No se habla de la literatura colombiana, argentina o mexicana, como sí se habla de literatura española, inglesa o alemana. ¿Qué puntos de conexión tiene la literatura que se crea en los países latinoamericanos para que se hable de su conjunto?
M.G.R.: Es cierto, se habla poco de la literatura de los países. Yo creo que es un error, una abstracción engañosa, parece que nosotros mismos nos miramos de afuera como nos quejamos de que nos miran. Latinoamérica es enorme, no tiene una sola tonalidad. Sí creo que pasa algo, ahora pensándolo sobre la marcha: que los escritores latinoamericanos nos movemos mucho de país en país, de alguna manera transitamos esa geografía unificándola. A veces pienso que el oficio de ser escritor viene acompañado de la necesidad de salir de un lugar para poder tomar distancia y finalmente volver a mirarlo con más definición. Pero lo curioso de todo es que, aunque nos vamos de nuestros lugares de origen, terminamos escribiendo sobre ellos. Me fui por las ramas, es cierto lo que dices y no tengo una respuesta muy clara. Históricamente Latinoamérica ha sido vista como un todo, un conjunto, y creo que ahí hay una lectura equivocada, que debería singularizarse más a cada país…
E.S.F-M.: Por último, me gustaría saber si tienes algún proyecto en mente.
M.G.R.: Sí, sí. Estoy con una, llamémosla novela —gusta más ese nombre a los editores—, así que sí, estoy con una novela muy incipiente todavía. No escribí mayor cosa aún, pero ahí está cocinándose de a poco en la cabeza. Creo que cuando me siente a escribir lo voy a tener lo suficientemente claro. Todavía no sé muy bien cómo explicarlo, ya llegaré ahí.


