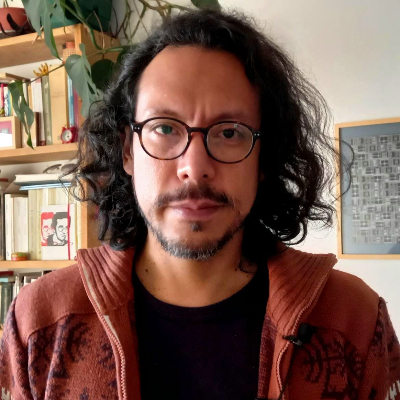“Cajas es un libro sobre el sentido y se parece al tipo de análisis lingüístico que atrae a Montalbetti. A partir de la metáfora del lenguaje como una caja, ilustra su teoría sobre los mecanismos internos del lenguaje en general hasta decantar en el lenguaje artístico.”
Mario Montalbetti se presenta a sí mismo como un lingüista que escribe poemas. Su poesía investiga las posibilidades del lenguaje más que los intereses de la literatura. De allí que su obra se centre en “lo que el lenguaje hace con nosotros y lo que nosotros le hacemos a él”. A su vez, se dedica a la enseñanza universitaria, lo cual se refleja en su búsqueda de un razonamiento claro. Profesor, lingüista y poeta, trabaja con el lenguaje como objeto y materia prima. En Cajas (2018), confluyen estas tres vertientes.
Este ensayo propone un recorrido de lectura para Cajas y busca una articulación entre la idea central de este libro y la poesía. Siguiendo al autor, leer implica pensar, y el pensamiento surge de la manera en que las palabras se relacionan entre sí. Esta idea, junto con otras presentadas en sus ensayos, conferencias y entrevistas, servirán como guía.
¿Qué es Cajas? ¿Un ensayo versificado? ¿Un poema? ¿Una clase de lingüística? En primera instancia, se trata de un artefacto inclasificable que responde a las características interdisciplinarias del trabajo del autor: “Casi no es un libro, […] es una investigación sobre el sentido, que parece un libro de filosofía, parece un libro de lingüística, parece un libro de poesía”. En su estructura combina poesía y ensayo. Por una parte, el ensayo le permite “esta especie de razonamiento casi silogístico, donde hay un argumento que mueve y dirige hacia adelante”, mientras que, por otra parte, el poema ofrece “la interrupción, la cesura, la idea que un verso se corta y sigue en el verso siguiente”, y tal como indaga en este libro, “justamente un desfase entre el sonido y el significado”. No es casual que presente su pensamiento como un largo poema.
Cajas es un libro sobre el sentido y se parece al tipo de análisis lingüístico que atrae a Montalbetti. A partir de la metáfora del lenguaje como una caja, ilustra su teoría sobre los mecanismos internos del lenguaje en general hasta decantar en el lenguaje artístico. En este contexto, hace una “lectura muy subjetiva y personal de Lacan”, pero también de Adorno, Pierce, Saussure, entre otros. Ideas que seguirá explorando y desarrollando a lo largo de su obra. Al principio, en el lugar de la palabra, encontramos una caja de cartón cerrada, opaca y tridimensional (3D), que distingue adentro de afuera, y que promete guardar en su interior algo que no está a la vista. Montalbetti llama a ese algo “objeto de la promesa”. Este no es el objeto a secas, que puede o no estar dentro de la caja, sino que se trata de una categoría formal ubicada en un espacio lógico que, por definición, está oculto. Es aquello que “pensamos / creemos que hay adentro” de la palabra.
Las palabras prometen significado: “El venerable nombre del objeto de la promesa de una palabra considerada como caja 3D”. Los significados “no son las palabras que aparecen a la derecha de una entrada léxica en un diccionario. La definición de una palabra es simplemente un montón de significantes”. A su vez, el significante es “una marca sensorial (o su huella) que tiene dos propiedades: (a) no significa nada y (b) produce un (efecto de) significado. La primera propiedad asegura que un significante no es un significado; la segunda, que, sin embargo, los produce”. De este modo, los significados son resultados de procesos, es decir, efectos del significante.
Luego, una vez abierta, desarmada y desplegada sobre la mesa, nos encontramos con una caja 2D. El objeto de la promesa, entonces, está afuera. Un ejemplo de esta caja es la fotografía que, como señala el escritor, “(en tanto ícono) promete un referente, es decir el objeto fotografiado”. Sin embargo, este no es el objeto de la promesa sino el objeto a secas. Aquí, el lingüista retoma la definición de signo de Pierce para decir que es “algo que está en lugar de algo para alguien en algún respecto o capacidad”. A partir de esta idea, señala que la caja es el primer “algo”, mientras que el segundo es el objeto de la promesa. Son los mecanismos de la representación los que realizan el desplazamiento: “Representar es prometer algo afuera”. Pero tanto la caja 3D como la caja 2D funcionan como signos: algo en lugar de otra cosa.
Por último, propone la caja 1D para explicar el sentido y utiliza la imagen de una flecha para ilustrarla. El sentido no es el significado, sino la dirección. Un ejemplo de caja 1D es la cadena de significantes, la cual indica la dirección de su despliegue. A diferencia de las otras cajas, la 1D no tiene adentro ni afuera: “No tiene significado (ni es el significado). / […] no tiene referencia (ni es el referente)”. La caja 1D es, ella misma, el objeto de la promesa. La promesa del sentido no es una promesa de significado, sino de “significable”. Es decir, lo que promete es la expansión que se desarrolla en una dirección determinada.
La “operación fundamental del ser humano” es delimitar ilusoriamente el sentido, cayendo en la “tentación imaginaria de cerrar cualquier producto simbólico”. Así, el destino del sentido es “fallar”: volverse señal o devenir signo. Poner un punto (0D); es decir, significar, “zurcir” la cadena de significantes. Esta operatoria equivale a realizar un canje fragmentario de significante por significado. Hay discursos, como el fascista y el de la propaganda, que buscan soldar esos canjes y dejarlos fijos. Una vez más: las palabras no son las que permiten pensar, sino la articulación entre ellas, la sintaxis. Pero “el pensamiento existe solamente en la lectura, es decir, en el trabajo de distancia entre significante y significado”. Cuando crece esa diferencia, se extiende el sentido, se prolonga el trayecto que demora el momento de la significación.
“Montalbetti advierte sobre el peligro que corre el pensamiento ante la falta de tiempo o espacio para la elaboración de la cadena significante.”
Ahora bien, en una obra de arte, el sentido se vuelve infalible, ya que es un objeto único que solo puede hacer cadena significante consigo mismo. Para ejemplificar esto, el autor recurre a la fotografía El Gigante de Paruro (1929) de Martín Chambi. Propone que algunas cajas 2D se convierten en objetos singulares, en obras de arte, cuando siguen prometiendo algo afuera incluso después de haber establecido todas sus características. “Su singularidad consiste en ser y ser-otra en / una cadena”. Una cadena que no puede ser zurcida. Diferenciándose, desdoblándose, desplazándose, la obra de arte no se representa, ni se describe, ni se explica, sino que se declara distinta de sí misma. Para sostener esto, Montalbetti se apoya en las ideas de Adorno, quien argumenta que la obra de arte “parece decir más de lo que es”. No es que sea más de lo que es, sino que parece decirlo, generando así un plus a partir de la diferencia entre lo que es y lo que parece decir que es. Es en este desfase que se vuelve obra de arte.
Como obra de arte, el poema es resultado de “un proceso de emergencia, / […] de creación de la nada hacia el mundo”. Como objeto verbal, resulta una forma muy particular de emplear el lenguaje, dice el autor. Este planteamiento conlleva una distinción clave dentro de la lingüística: la diferencia entre lengua y lenguaje. Las lenguas, creadas por la humanidad a partir de hábitos, usos y costumbres, están reguladas por autoridades y normas gramaticales cuyos términos se fijan en diccionarios; y son, por lo tanto, objetos históricos que varían a lo largo del tiempo. En cambio, el lenguaje “es un objeto biológico”, que no ha mutado desde el surgimiento de nuestra especie, se trata de aquellos requisitos que posibilitan a las lenguas “armarse como tales, en base a ciertas condiciones que son muy abstractas, que son muy formales y universales”.
El lenguaje, contrario a lo que podemos suponer, colapsa cada vez que creemos entenderlo. Siguiendo esta idea, en el extremo opuesto a la obra de arte podemos ubicar, precisamente, el colapso del lenguaje: el cierre del sentido a partir de la predeterminación del significado. Montalbetti advierte sobre el peligro que corre el pensamiento ante la falta de tiempo o espacio para la elaboración de la cadena significante.
“El poema como objeto verbal produce un efecto (que algunos denominan “estético”, pero no importa) en nosotros, algo que se conecta con el placer y que no tiene nada que ver (o muy poco que ver) con la transmisión de contenidos semánticos”. Más que registrar un fragmento ínfimo de las tantas capas de la realidad, el poema sugiere la dirección de un movimiento en el lenguaje que, luego, se activa durante la lectura, y continúa hasta donde cada lector puede o decide llegar. Diferente de todos los otros usos del lenguaje, el poema socava la realidad preestablecida, construida a partir del veloz intercambio de significantes por significados. Filtra sentido cuando la distancia entre estas dos entidades se reduce al mínimo o desaparece. Su naturaleza imprevisible es, al mismo tiempo, virtud y defecto. Quienes se acercan al poema con la expectativa de confirmar preconceptos, suelen quejarse de su opacidad que no da margen a la ilusión de entendimiento. Entonces, pretenden encontrar su significación, hacen con el poema algo que es posible, pero poco interesante: buscan interpretarlo.
En ocasiones, las grandes preguntas que han acompañado a lo humano desde tiempos remotos resurgen en forma de poemas. Sin embargo, lejos de responder a estos enigmas, los poemas actualizan los misterios e incluso multiplican sus interrogantes. En lugar de ser un inconveniente, esto es un impulso que relanza las posibilidades del lenguaje. Así, el poema contrarresta el afán de homogeneización cultural característica de épocas como la que vivimos. “El peligro es que estas épocas suelen ir acompañadas de movimientos fascistas en política y de propaganda en arte”. Son condiciones en las que sus discursos proliferan anulando cualquier posibilidad de pensamiento. Solo el lenguaje verbal, la sintaxis, permite emplear las herramientas fundamentales para cualquier tipo de resistencia: negar y hacer preguntas. En esta línea, la poesía crea una forma particular de leer el mundo.
El poema, como dispositivo lingüístico cuyo sentido es infalible, permite acceder a ondas y frecuencias a las que no podríamos llegar de otro modo, dados los límites que establece el lenguaje. Regiones que no giran alrededor del entendimiento se vuelven asequibles gracias al poema. En contra de todo sistema, el poema permite ir a favor del lenguaje: expandir sus límites y tantear territorios verbales aún inexplorados. El poema invita a escuchar el lenguaje y descubrir qué más tiene para ofrecer, para que hagamos con él y para hacer con nosotros.
Bibliografía:
Adorno, Th. W. (2004/1970). Teoría Estética. Akal. Madrid.
Montalbetti, M. (2018/2012). Cajas. N Direcciones. Buenos Aires.
(2014). La nuestra es una época visual, en: Gerber Bicecci, V. (ed.) (2021). En una orilla brumosa. Cinco rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura. Gris Tormenta. México. 61-67.
(2016). El más crudo invierno. Notas a un poema de Blanca Varela. FCE. Perú.
(2017a). Me interesa pensar con la ceguera del poema. Entrevista a Mario Montalbetti por Gerardo Jorge. En: Montalbetti, M. (2017). Huir no es mejor plan. Mansalva. Buenos Aires. 123-139.
(2017b). La ceguera del poema. Cuadernos del Sur – Letras 47 (Vol. 1). Bahía Blanca. 85-109.
(2020). El poema es el viaje. Entrevista con el poeta peruano Mario Montalbetti / Entrevistado por Carlos Vicente Castro. Confabulario, suplemento cultural de El Universal. Noviembre de 2020. México.
(2023). El poema puede cambiar el lenguaje pero no el mundo. Entrevista a Montalbetti por Juan José Rodinás. Elipsis, Número 2.
(2024a). El colapso del lenguaje. Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2024.
(2024b). Mario Montalbetti: “Necesitamos del lenguaje para hacer preguntas… chistes” / Entrevistado por Lucas Sánchez. Barbarie – pensar con otros.