Ricardo Forster ha pasado toda su vida junto con las ideas: como profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, como pensador público y privado —testigo y actor de la política argentina— y como un lector voraz y apasionado de la filosofía, la historia y la literatura. Su último libro, La biblioteca infinita. Leer y desleer a Borges (Emecé, 2024), no es un libro más sobre Borges. No podía serlo. Es, no tengo ninguna duda, un lujo y una pasión. Para Forster, leer a Borges es leer junto a Borges, alrededor de Borges, el presente y el pasado, volver a ser el lector apasionado de siempre, retornar a esa biblioteca donde se comenzó a esculpir por primera vez su propia biografía.
En esta conversación para Latin American Literature Today (LALT), volvimos a esas viejas indagaciones que han movido a Forster a escribir, a enseñar, a conversar: los viajes, la infancia, los libros y la lectura, lo judío, Walter Benjamin y mucho más. Por eso, no sería una exageración afirmar que, en estos tiempos crepusculares, los libros —esos amigos de siempre— no son solo el último refugio del verdadero lector, sino también una forma de recordar el valor de la amistad en este enloquecido siglo XXI.
Marcelo Rioseco: Bienvenido, Ricardo. Estamos aquí para hablar de tu último libro, La biblioteca infinita. Leer y desleer a Borges, que acaba de salir en 2024 por la editorial Emecé en Argentina. Quisiera comenzar con una pregunta que puede parecer sencilla, pero que sospecho va a tener varias aristas en tu respuesta: ¿Por qué Borges? O, dicho de otro modo, ¿por qué Borges ahora?
Ricardo Forster: Sabés, me lo pregunté. Este libro es el producto de un viejo texto que tenía guardado desde los años 90. En un momento, me interesaba mucho Borges, lo leía constantemente y comencé a escribir sobre él, pero el texto quedó allí, olvidado. Hace un tiempo, tal vez a raíz de la pandemia, o quizás debido a un cambio cronológico o etario, sentí la necesidad de volver a él. Quise plasmar mi experiencia como lector de Borges, pero al mismo tiempo abrirme a los mundos que él presenta. Llegar a Borges es, en cierto modo, una deuda que creo que todo argentino o argentina involucrada en el mundo de la literatura, la escritura, la enseñanza, las humanidades, la filosofía, el ensayo o la poesía acaba saldando. Tarde o temprano, te encuentras con su impacto, con su influencia, con su magnitud.
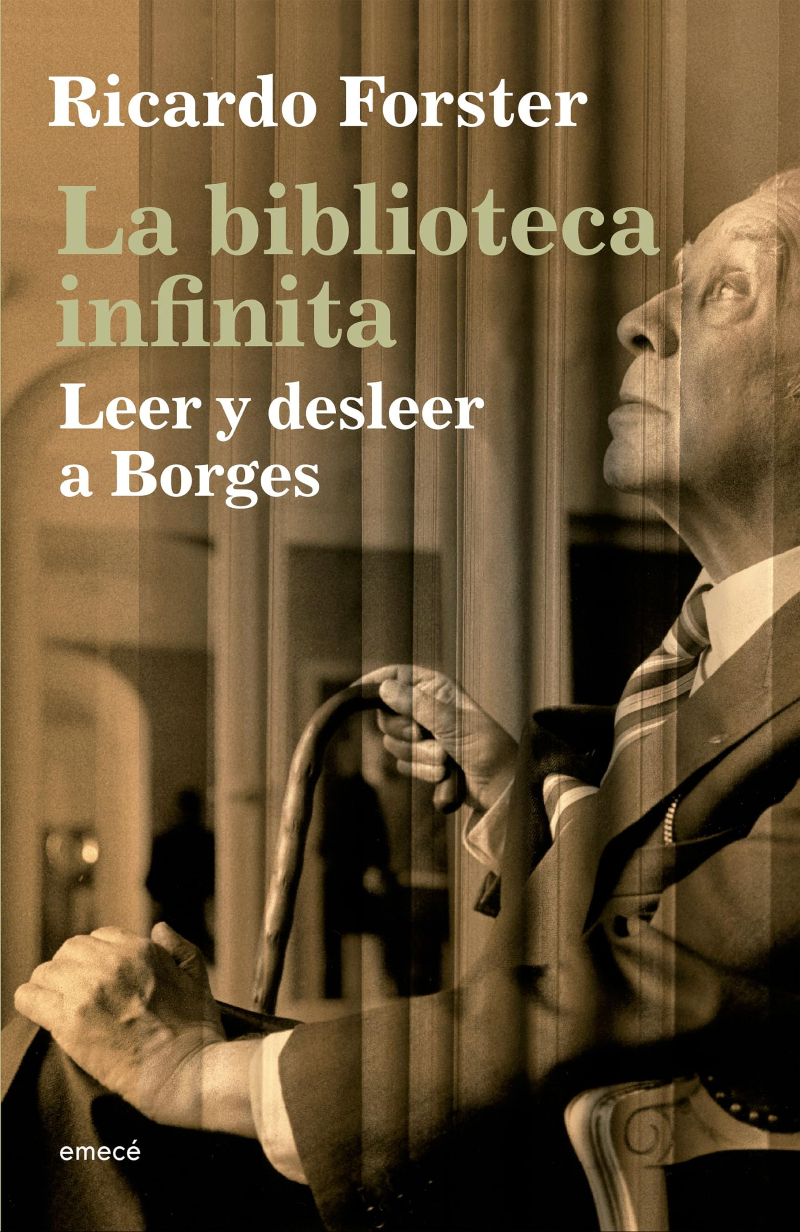
M.R.: O sea, podríamos decir que, de alguna manera, es un libro personal. Digo esto en el sentido que le damos los lectores a un libro que trabaja con la biografía intelectual de un autor.
R.F.: Por un lado, eso, y, por otro, también como una oportunidad para juntar muchas piezas de mi propio rompecabezas intelectual. A medida que escribía, iba haciendo asociaciones libres, que me llevaban, por ejemplo, de Borges discutiendo el Corán a Richard Burton, y de ahí a Emilio Salgari. O, si estaba discutiendo un tema teológico, podía perderme en el gnosticismo y hacer un viaje hacia la mística judía. Una cierta anarquía, pero también un cierto orden al juntar todas esas piezas. Esto evoca la idea de la infinitud de la biblioteca. Es como cuando Borges dice que, para él, la lectura de una enciclopedia siempre fue una experiencia ligada al azar, al imprevisto. Y, de algún modo, Borges te obliga a hacer una lectura de ese tipo, donde se mezcla la erudición con el juego irónico, la nostalgia, la infancia, los viajes, la forma de ver el mundo, las alucinaciones, las obsesiones.
M.R.: Parece también que estamos ante un texto en el que tu biblioteca entra en diálogo con la de un autor cuya biblioteca, al menos en algunos aspectos, es bastante similar. ¿Había un Borges que querías mostrar, uno que pensabas que aún no se había visto?
R.F.: En estos últimos tiempos, he experimentado un rechazo creciente hacia una forma de ignorancia muy presente en la sociedad contemporánea, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Es una especie de peste, una tendencia a lo binario, a reducir el saber a simples opiniones, a gozar de la ignorancia como si fuera un placer continuo de habitar un mundo donde el grito, el rechazo al otro y la muerte de una argumentación trabajada son vistas como virtudes. Y me interesaba traer a Borges en ese contexto, sobre todo en un país como el mío, donde su genialidad es reconocida por todos, pero su figura sigue siendo controversial, especialmente desde el punto de vista político. Lo que Borges representa dentro de esa dicotomía argentina de peronismo-antiperonismo, su rechazo al peronismo, lo convierte en un autor que sigue generando debates. Borges es un pensador que te obliga a lidiar con la multiplicidad, la diversidad y la contradicción. Te permite ver cómo la literatura puede existir en un espacio donde los prejuicios, las dicotomías y los dogmas se disuelven, y en el cual un autor de una ideología política distinta puede, sin embargo, sentirse tocado por su obra.
M.R.: Mientras leía, me vino a la mente una pregunta provocadora que hizo Ricardo Piglia en un programa sobre Borges en la televisión pública argentina: “¿Qué hacemos con un escritor de derecha?”. Creo que es una gran pregunta y que tú abordas de manera muy explícita.
R.F.: La pregunta de Piglia es muy buena. Una parte significativa de la literatura del siglo XX ha sido escrita por autores de derecha: Pound, un compañero de ruta del fascismo; Eliot, un conservador muy próximo al conservadurismo reaccionario; Borges, un liberal conservador con veleidades anarquistas; Céline, un colaboracionista con los nazis y un antisemita exterminador. Y, sin embargo, son cuatro autores insoslayables para pensar la literatura del siglo XX.
Si vamos a pensar que la obra de arte en el campo de la literatura se mide por las opiniones o ideologías políticas de los autores, estaríamos complicados. Esto no quiere decir que no haya un vínculo entre los valores, la ideología política, los modos de participación en la escena política de los escritores y su obra. Siempre hay un vínculo, pero, al mismo tiempo, hay algo que se le sustrae.
M.R.: ¿Y qué sería aquello que produce esa diferencia, aquello que se le sustrae a la literatura?
R.F.: Me parece que la obra genuina es aquella que logra sustraerse a las buenas intenciones políticas. Digo “buenas intenciones políticas”, ya sea por el lado de la derecha o de la izquierda. Cuando el autor se deja llevar por el flujo del propio lenguaje, de la estructura formal, del tema que lo lleva hacia una determinada obra, en esa arquitectura puede haber influencias de sus ideas políticas. Pero, en general, lo que perdura es precisamente su potencia creadora, que no nace de su ideología política. El traslado de una visión ideal del mundo a la literatura generalmente ha sido fallido y resulta más bien en una literatura insoportable, porque, entre otras cosas, la literatura es el producto de lo que falla, no de lo que está resuelto.
Después de tantas discusiones sobre el compromiso, la relación entre el autor, la política, la ideología y la creación durante el siglo XX, leer a Borges es también una forma de cuestionar una visión dogmática sobre el vínculo entre política y literatura. Por supuesto, en Borges existen ideas que se tradujeron en frases muy desgraciadas. ¿Existe, por ejemplo, un aristocratismo en Borges? La respuesta es no, porque también es un autor fascinado por lo barbárico, lo incivilizado y por ciertos aspectos de lo popular.
M.R.: Lo que dices es contrario a lo que ocurre con la cultura de la cancelación. Hoy en día, separar al autor de su obra es casi imposible. Esto me hace pensar en qué sucede con el concepto de “gran literatura”, que hoy tanto se cuestiona. Hay una frase de tu libro que me pareció muy interesante: “Cuando mi inteligencia decaiga, no me ocuparé más que de la gran literatura”.
R.F.: (Ríe). Esa frase es un juego irónico que viene de una reflexión de mi homónimo, el escritor inglés, E.M. Forster, autor de Pasaje a la India, cuando narra sus lecturas de Carlyle y, sobre todo, de los robinsones suizos de Emilio Salgari. Dice: “Cuando decaiga mi inteligencia, tendré que dedicarme ya no a las cosas que antes nos preocupaban y nos interesaban, sino a lo verdaderamente importante: a la gran literatura”. La gran literatura es esa experiencia única entre la infancia y la adolescencia, cuando la lectura de un libro es literalmente un viaje extraordinario que marca para siempre. Hay un momento en que uno debe salirse de las obligaciones de lo políticamente correcto, de la obligación de tener que responder a la “coherencia” entre lo que está escrito y el hacer de quien lo escribió.
M.R.: Que es lo contrario a lo que ocurre ahora en todas partes, especialmente en las universidades.
R.F.: Claro, por ejemplo, Borges podría ser cancelado por muchas cosas que no escribió, sino que dijo, porque hay varios Borges. Hay un Borges desde los años 60 en adelante, el Borges del bastón, el ícono que habló hasta por los codos y dio 100.000 entrevistas. La paradoja es que, salvo esas frases horribles, desdichadas —como cuando se encontró con Pinochet o Videla, o esas absolutamente denigratorias—, Borges no era particularmente alguien que pudiera ser calificado de racista. Sin embargo, en ese Borges oral hay una proliferación de ideas, de potencia creadora, que es parte de su obra. La pregunta es: ¿qué nos queda si domina la cultura de la cancelación?
M.R.: No queda mucho. Este tipo de cosas siempre son una paradoja: a Neruda lo cancelan por su vida personal, pero no por su oda a Stalin. Pero esta frase sobre la gran literatura me recordó una opinión de Borges cuando afirmó que quería ser contemporáneo, pero luego descubrió que, en realidad, todos éramos fatalmente modernos. Esa idea se conecta con el desprenderse de ciertas obligaciones para leer la gran literatura, que no está atada al tiempo, a la exigencia de estar al día.
R.F.: Te daré un ejemplo interesante. Borges, durante gran parte de su vida, se definió como un hombre del siglo XIX. Jugaba con la idea de haber nacido en 1899, diciendo: “Soy un hombre del siglo XIX que habita el siglo XX”. En su juventud, cuando estaba más involucrado con la vanguardia, llegó a mentir sobre su año de nacimiento y afirmó haber nacido en 1900, presentándose como parte del futuro, del siglo de las grandes transformaciones. Por mi parte, habiendo nacido en pleno siglo XX, me siento un extranjero que habita el siglo XXI, pero que escribe bajo el impacto, la influencia y el legado del siglo anterior. Borges vuelve a abrir espacio para la disonancia frente a lo que está permitido o no en la moda académica actual, en las exigencias de las teorías contemporáneas y en el discurso inquisitorial sobre la cancelación de escritores.
M.R.: ¿Algún ejemplo en la misma obra de Borges?
R.F.: Hay un cuento de Borges que me parece fantástico, “Los teólogos”. En él, juega con la confrontación entre dos teólogos: al principio, uno es el ortodoxo y el otro, el hereje, pero con el tiempo, el hereje se convierte en el ortodoxo y condena a muerte al que antes ocupaba su lugar. Sin embargo, cuando el ortodoxo muere y se presenta ante Dios, descubre que, ante los ojos de Dios, es indistinguible de su adversario; en esencia, son el mismo. Me parece interesante esta idea para cuestionar el carácter cerrado, dogmático y brutalizante de ciertas formas de lectura contemporáneas. El siglo XX fue un siglo terrible y complejo: nació como una apuesta al futuro, pero terminó atravesando todos los horrores. Al mismo tiempo, tuvo la peculiaridad de mezclarlo todo, generando en el ámbito artístico, literario y filosófico una plenitud que hoy parece haber quedado en el pasado. Borgianamente, me siento en ese pasado, porque es precisamente desde ahí donde puedo poner en discusión el presente y habitarlo de otro modo.
M.R.: Eso me lleva a un tema que está presente de manera frontal en el libro: la infancia. En el apartado 11, comienzas con esta idea: “La continuidad vital de la infancia en el recorrido de Borges lo protegió de la excesiva formalidad, lo amparó de esa exigencia propia del mundo adulto”. Y ahí hay algo más que la simple nostalgia de la infancia como un espacio perdido, un locus amoenus. ¿Cómo opera este tema en Borges?
R.F.: Son muy pocos los escritores que realmente regresan a sus lecturas de infancia. Borges, en ese sentido, carece de prejuicios. Cuando él dice “yo nunca salí de la biblioteca de la casa paterna; vi el mundo a través de los libros leídos”, está uniendo la infancia con la lectura. ¿En qué sentido? La lectura infantil es la única en la que el lector es plenamente parte de lo que lee. La lectura adulta, en cambio, está mediada; es una lectura de distancias y de involucramientos que establecen una diferencia entre lo escrito y el acto de leer. Borges, permanentemente, habita la vida como si fuera la experiencia continua de una lectura inacabable. Por ejemplo, viaja mucho ya siendo ciego. Lo que “ve” es lo que ha leído: ve las ciudades que encontró en los libros o lo que le relatan. De este modo, el viaje lo retrotrae a su propia infancia, precisamente al momento exacto en el que la lectura se vuelve real y la realidad se convierte en literatura. Es como si ese Borges niño, el que lee Las mil y una noches, a Stevenson, a Carlyle, a Mark Twain, rehiciera en ese proceso una continuidad con el Borges escritor, el Borges oracular, el Borges que luego se enfrenta al mundo.
M.R.: Se podría decir que todos los distintos Borges que lo habitan coinciden en uno solo, que es el Borges lector.
R.F.: Me parece que la experiencia borgiana es una experiencia construida en el interior de las páginas leídas. Borges también aparece, muchas veces, como alguien demasiado ingenuo o excesivamente distanciado del mundanal ruido. Él mismo se ocupó de que así fuera, como alguien que decía: “Yo hubiera querido ser un guerrero en las guerras de independencia del siglo XIX”, y escribe un cuento formidable, “El sur”, donde el protagonista, casi un homólogo de él mismo, va en busca de su origen mítico y muere de manera heroica frente a Borges, quien se ve a sí mismo como un pusilánime, sin haber tenido ninguna aventura en su vida. Sin embargo, eso no es tan así. Borges tuvo una vida previa a la ceguera; era un gran caminante de la ciudad, no de la ciudad iluminada, sino de la ciudad de claroscuros, de la ciudad de los márgenes. A Borges le hubiera gustado habitar de otro modo la periferia, el margen.
M.R.: Claro, porque veía lo heroico asociado al arrabal, a la pelea con el compadrito, un heroísmo que siempre deseó; por eso que el cuento “El sur” se podría leer como una poética de su propia vida.
R.F.: En Borges, la aventura es siempre literaria. Y hay algo de circularidad en su concepción del tiempo, algo que se expresa de manera clara en uno de sus cuentos, “Las ruinas circulares”, donde la historia de un mago que sueña a su hijo da paso a la revelación de que él también es el producto del sueño de otro. Por otra parte, en la escritura borgiana está la idea de las orillas, de los márgenes, está la idea de la periferia, y está también el centro. Puede ser leído como un autor que está absolutamente atravesado por la literatura rioplatense y, al mismo tiempo, como un autor cosmopolita que es políglota, que se fascina por la estructura babélica de la lengua.
M.R.: Hay otro tema muy tuyo, en el sentido de que has escrito mucho sobre él, que tiene que ver con un autor que aparece aquí: claramente, Benjamin. Este cruce, que conociéndote a ti no es inesperado, pero sí lo es con Borges, está muy bien planteado en el libro, porque tocas todo el tema de lo judío, lo que, si mal no recuerdo, llamas las filiaciones judías. Y luego aparece Benjamin. ¿Cómo ves tú esa relación entre lo benjaminiano, lo judío y Borges?
R.F.: Si extiendes ese capítulo, que es una reescritura de un viejo ensayo de los años 90, surgió de una comprobación elemental y sugestiva: los dos vivieron contemporáneamente en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, Borges en Ginebra y Benjamin en Berna. Borges viajó a Ginebra acompañado por su familia y su padre, quien ya mostraba los síntomas de la ceguera que finalmente lo alcanzaría. Fue a ver a un oftalmólogo sin darse cuenta de que estaban entrando en una ratonera: la guerra estaba a punto de estallar, y tuvieron que quedarse en Ginebra durante cuatro años. Luego, pasaron un par de años más en España. Por otro lado, Benjamin huyó de la guerra y se trasladó a Berna, donde tuvo largas conversaciones con Gershom Scholem sobre muchos temas, incluidos algunos vinculados a lo judío, al Talmud y a la cábala. Fue allí donde escribió lo que se convertiría en su tesis doctoral sobre el romanticismo. Me interesaba ponerlos en juego en torno a determinadas cuestiones que ambos compartían. Primero, la biblioteca: Benjamin tiene un hermoso ensayo titulado “Desembalando la biblioteca”, que escribió ya en el exilio. En este texto, narra cómo su biblioteca sufrió las vicisitudes del destierro y cómo consiguió determinados libros en medio de la desposesión, cómo se fue armando esa biblioteca, yendo a bibliotecas de viejo, a las librerías de viejo, cómo una ciudad se conoce si uno va buscando precisamente esos objetos, que en este caso son los libros. Benjamin establece una relación entre la biblioteca y el caminar la ciudad, y ve también en la biblioteca la idea de la infinitud, la idea del universo. Y obviamente, esos son temas borgianos 100%. Los dos tenían en común que Benjamin construyó una teoría alrededor de eso a través de la figura del flâneur, y su interpretación del París del siglo XIX está directamente ligada a la cuestión de la flânerie, el paseante, el que recorre la ciudad. Y Borges hizo del caminar Buenos Aires casi una obra de arte.
M.R.: Es interesante porque, quitando las particularidades borgianas de sus lecturas, en él lo que hay es una impronta del Cono Sur, que comparte con escritores chilenos, uruguayos y argentinos. Son escritores con muy poca preocupación por lo latinoamericano. Son escritores que descubren América Latina y, al mismo tiempo, se manejan a la perfección con la literatura nacional y con otras tradiciones literarias en otras lenguas.
R.F.: Es cierto. Esa es la diferencia con, por ejemplo, una parte significativa de los escritores canónicos de Colombia, México, Bolivia o Brasil, que están más inmersos en su propia tradición. La literatura del Cono Sur produce un mestizaje entre un claro arraigo en la problemática del lenguaje nacional y de las vicisitudes nacionales, junto con una fuerte formación europea, por llamarla de alguna manera.
M.R.: ¿También sería una forma de la provincia, una forma de ser cosmopolita en los extremos del mundo?
R.F.: Sí, y al mismo tiempo, se puede romper la idea de la pura deuda, digamos. El cosmopolitismo de esos autores no implica una extranjería en su patria; es, en realidad, una forma de releer de manera más intensa su propia relación con lo territorial y con la lengua propia.
M.R.: Otra pregunta que tengo es sobre una cuestión estilística. Sé que el libro ha sido escrito a través de un método que has patentado “apropiación gozosa” (risas). Sin embargo, en él se intercalan segmentos en cursivas que son literarios, narrativos e incluso poéticos, que revisan un personaje que no se nombra. Mi pregunta es: ¿cuál es la función de esta estrategia?
R.F.: De repente me surgió. Mi territorio expresivo es el ensayo, y considero el ensayo como un viaje literario. Tiene ese gusto anfibio: trajina lo poético, lo narrativo, lo literario, la experimentación, lo inacabado, y, al mismo tiempo, se arma de lo que llamaríamos un trabajo de investigación, un trabajo erudito, etcétera. Creo que en nuestros países hay una gran tradición ensayística. Y para mí, el ensayo siempre deja fluir la preocupación por el estilo. Aparte, considero que el estilo es decisivo a la hora de transmitir una idea, y es antagónico a la reducción monográfica o al paper. Me apareció la necesidad de interrumpir la narración más clásica del ensayo, con una interferencia algo ficcional. Poner a Borges, meterme un poco imaginariamente en Borges, en Ginebra, preparándose para la muerte.
M.R.: Claro, no quería dejarlo pasar. Me produjo mucha curiosidad, porque me generó esa conexión en la cabeza con La muerte de Virgilio de Hermann Broch.
R.F.: Sí, sí, sí. Y de Broch, que siempre me impresionó…
M.R.: Claro. Y tú vas viendo a ese personaje del cual estás hablando desde afuera, pero ya lo empiezas a ver desde adentro.
R.F.: También puede ser que haya una cierta necesidad en un punto de mimetizar lo que iba escribiendo con el propio Borges, como si ese momento más narrativo fuera como una forma de introducir a Borges en lo que yo estaba escribiendo sobre Borges. Incluso cuando iba releyendo lo ya escrito y descubría la presencia brutal de esos adjetivos y esos sustantivos tan borgeanos me propuse limpiarlo de algunos de esos modismos tan elocuentes, pero sentía que eso era casi imposible porque me acabaría traicionando.
M.R.: Quisiera cerrar esta conversación con una pregunta más personal. Yo, aquí, soy un lector de tu libro y digo: “Vi esto, vi esto otro, me gustó esto, estoy en desacuerdo con lo otro”. Pero mi pregunta es: ¿cómo te gustaría a ti que fuera leído este libro?
R.F.: Como la felicidad de un lector. Yo no concibo mi vida sin la larguísima y ya oceánica travesía por los libros. Me encantaría que quienes lean este libro sientan que ahí hay una celebración en tiempos de intemperie, en tiempos de reaccionarismo ignorante, que hay una celebración de ese viaje siempre abierto que es el viaje por la literatura, por las escrituras, por las bibliotecas. Para mí la patria de verdad es el libro. Y con Borges siento que se juega eso. Es quizás un libro en el mejor sentido benjaminiano de la nostalgia, que no es quedar aprisionado de manera cerrada y paralizante en una experiencia del pasado maravillosa que ya no regresa más, sino una actualización permanente de aquellos momentos únicos que te devuelve la lectura y la complicidad con el lector estaría en eso.
M.R.: Ricardo, mil gracias por esta maravillosa conversación. Así que vamos entonces a cerrar invitando a todos nuestros lectores a leer La biblioteca infinita. Leer y desleer a Borges de Ricardo Forster.
R.F.: Gracias, Marcelo. Para mí un placer y un honor esta entrevista, de verdad me encantó. Y bueno, adelante y a seguir insistiendo que estas cosas son las que valen.
Foto: Ricardo Forster, filósofo y escritor argentino.

 Ricardo Forster
Ricardo Forster
