María Negroni es una de las poetas, ensayistas, traductoras y académicas más celebradas de Argentina y coordina el programa de escritura creativa en la UNTREF en Buenos Aires.
Este es un extracto adaptado de la conversación del podcast Hablemos, escritoras, a cargo de Adriana Pacheco.
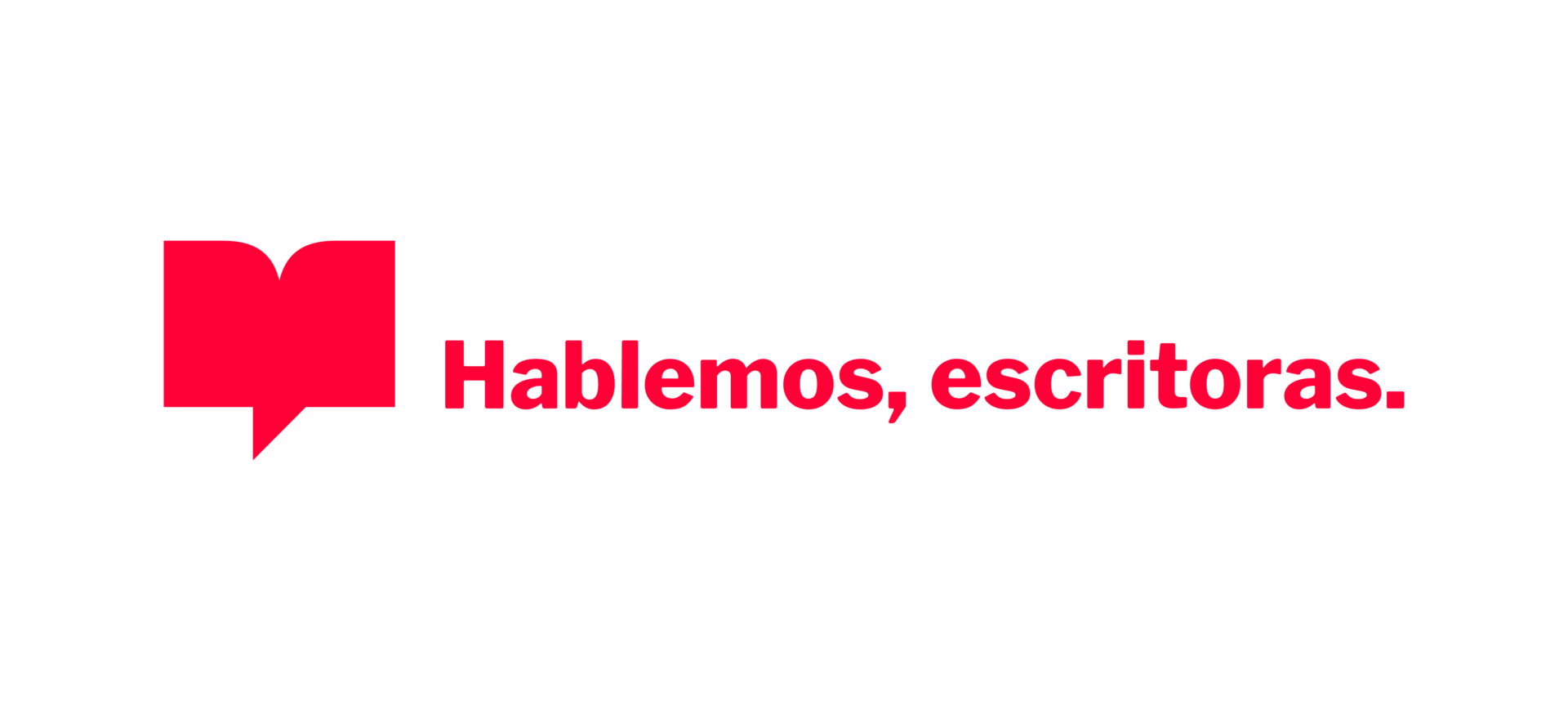
Adriana Pacheco: Llegó, al fin, el día de platicar con María Negroni, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Empecemos hablando de la traducción. Tú eres traductora, ¿qué es para ti la traducción? Y qué delicia haber traducido a Emily Dickinson.
María Negroni: Y qué difícil. Mira, la verdad, la traducción, en mi opinión, es una forma exacerbada de la lectura. Es la mejor manera de leer, porque solamente cuando tú intentas volcar un texto que está escrito en otra lengua a la tuya, a la lengua materna tuya, puedes captar la cantidad de elementos que entran a jugar o que juegan en una sola palabra, no hablemos de un verso. En realidad, yo empecé a traducir de esa manera, cuando llegué a vivir a los Estados Unidos tenía un inglés, o sea, tengo todavía un inglés que me permite, por supuesto, comunicarme y sin problemas. Pero la poesía requiere otra cosa, requiere más. Entonces empecé a leer, sobre todo me interesaba qué habían escrito o qué estaban escribiendo las poetas mujeres norteamericanas, desde ese momento en que yo empecé a leer, porque en Argentina no, nunca las había realmente estudiado. Porque la poesía, digámoslo en un paréntesis, “la poesía no tiene tema”, o sea, el tema de la poesía es el lenguaje.
Para entender tú lo que hace una poeta en otra lengua con tu lengua, tienes que meterte a fondo y, como decía Alejandra Pizarnik, cada palabra “dice más y otra cosa y otra cosa más”. En esa palabra entra el ritmo, entra la sonoridad, la adicción de la poeta. Entonces empecé a traducir para entender, para entender qué estaban haciendo estas poetas con el lenguaje, en este caso con el inglés. Ahí descubrí varias cosas, que en inglés también tiene palabras que vienen del latín, pero la fuerza del inglés está en las palabras de origen sajón, que, como tú sabes, son en general monosílabas con muchas consonantes. Ahí empecé, cuando empecé a leer a Dickinson, que para mí es la maestra de todas las norteamericanas y no norteamericanas; es una genialidad lo que hace con el lenguaje. Me di cuenta de que era prácticamente imposible traducir, porque eso tiene versos que son todo monosílabos; por ejemplo, hay un verso de ella, que a mí me encanta, que dice “Tell all the truth but tell it slant”, son siete monosílabos. Entonces yo me fijaba en la traducción que había hecho Silvina Ocampo acá en Argentina. Y decía algo así como “di la verdad, pero dila sesgadamente”. Cuando tú llegaste al sesgadamente, el verso se te fue, se te cayó de la mesa. Con todo el respeto para Silvina Ocampo, que me encanta como escritora, pero durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, cuando dices “has traducido a Emily Dickinson”, yo he traducido poemas que no son poemas; son unos cuartetos que ella incluía, que de ahí podían salir poemas, pero no son los poemas de ella lo que yo traduje, me negué a traducir su poesía.
A.P.: Qué maravilla. Qué escritora tan poderosa. ¿Tú sientes que hoy la traducción en general va a ayudar a la literatura latinoamericana?
M.N.: Bueno, la traducción siempre es un acto creativo de primer nivel. Lo que pasa es que —me da un poco de pudor decir esto— pero para mí la escritura, la lectura y la traducción están en el mismo nivel. Cuando yo digo “mañana voy a escribir, voy a dedicar el día a la escritura”, incluye la lectura, para mí; yo me paso el día leyendo un libro, me doy por satisfecha ¿entiendes? No es que es más importante escribir que leer o traducir. Traducir como te dije es una forma exacerbada de la lectura. El propio trabajo que se hace con el lenguaje es siempre disidente, es siempre desobediente, siempre propone cosas que no son las cosas que esperabas. Con la traducción pasa lo mismo, se amplía el mundo.
A.P.: Excelente. Conversemos sobre tu libro El corazón del daño que ha sido catalogado como novela, aunque no estoy segura de qué tanto es una novela; ya ahora con tanto énfasis en querer poner las categorías, a veces nos perdemos de esas sutilezas de los libros. ¿Cómo escribe uno un libro que desde un inicio quiere que sea póstumo?
M.N.: Bueno, ahora entramos en una zona más difícil, Adriana. Es muy difícil, ¿sabes? Explicar lo que uno hace y cómo lo ha hecho, es muy difícil. Tenemos una visión parcial, fragmentaria, no entendemos del todo. Yo misma no entiendo cómo llegué a escribir ese libro. No creo mucho en los géneros literarios, vamos a empezar por ahí. Toda buena escritura está cerquísima de la poesía. A mí me gustan las novelas, los libros que me gustan tienen muchísimos momentos poéticos, donde aparece, no sé, una especie de ruptura, lo que llamo momentos poéticos o momentos de belleza, que es lo que el crítico inglés George Steiner llamaba “las rupturas”. Entonces para que haya belleza tiene que haber algo que se rompe, algo que se quiebra del sentido común, que tú estás leyendo y de repente dices: ¿qué pasó acá? A veces se hace con la sintaxis, con la del uso de las palabras, con un uso raro de los adjetivos, y a veces ni siquiera aparece algo de eso, sino que aparece una especie de ruptura conceptual.
¿Que cómo escribí El corazón del daño? No lo sé. Sé que el puntapié inicial tuvo que ver con la muerte de mi madre, eso es un hecho que ocurrió en el 2016 y también en ese momento me habían pedido, justo en el momento en que ella estaba agonizando, más o menos, que escribiera un libro sobre mi relación con los libros. Entonces yo había alcanzado a escribir la primera frase, que era “En la casa de la infancia no había libros” y después lo dejé porque yo estaba en otra cosa. Y después, un día empecé a escribir a partir de esa frase y se me fue a lo que tú leíste. Entonces creo que el libro es como un intento de entender, de mejorar la calidad de las preguntas que uno le hace a la vida.
A.P.: Me encanta. María, en una conversación con Eduardo Halfon, en la Feria del libro de Buenos Aires, hablaste de las obsesiones, mencionaste también esta idea de escribir sobre las obsesiones. ¿Cuáles son tus obsesiones o cuáles son las obsesiones?
M.N.: Las obsesiones tienen que ver con la manera en que uno se para frente al mundo. Y a qué cosas les prestas atención y a cuáles no. Yo, por empezar, no diría que El corazón del daño es un libro que tiene que ver con la obsesión de la maternidad, por ejemplo. Creo que ese libro surge y trabaja sobre una herida, sobre una relación muy conflictiva. Entonces yo quería saber; creo que la pregunta que está detrás del libro es: ¿Cómo llegué yo a ser la escritora que soy? ¿Cómo se vincula ese seguimiento? Si querés, o ese padecimiento de la infancia, de la vida temprana, con la escritura, ¿cómo llegué?, ¿cómo hice el pasaje de sufrir a escribir? Sería, esa es una de mis preguntas, pero obviamente que tengo otras obsesiones. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo el lenguaje, eso es una obsesión, o sea ¿cómo es la relación entre palabra y mundo? ¿Por qué el lenguaje no alcanza? Nunca alcanza para decir lo que uno querría decir. El lenguaje se queda corto. El lenguaje que parece tan rico es insuficiente siempre. Otra obsesión es que no podemos entender la muerte, así de simple, nadie, nadie ha vuelto para contar cómo fue. La otra cosa que no podemos entender es por qué todo cambia todo el tiempo. Lo que podríamos llamar la precariedad de la existencia, la constante transformación, el deterioro físico, el envejecimiento, la pérdida de la juventud. El tercer eje de lo que no entendemos es de dónde venimos, el origen. O el concepto de fracaso, el fracaso es inherente a la escritura. Si tú piensas que vas a triunfar con la escritura, rápidamente te voy a decepcionar y te voy a decir dedícate a otra cosa, porque acá éxito no hay, no hay. Puede ser que te vaya bien, que seas un best seller, pero a eso no me refiero.
A.P.: Has dicho que escritura y fracaso son una especie de dupla.
M.N.: Sí, es una de las dos caras de la misma moneda. Un poeta de tu país, enorme, grandísimo, que es Octavio Paz, utilizó un símil que a mí me gusta mucho. Él dijo que el poeta —y lo dijo en masculino, pero sirve para nosotras también— es como Sísifo, ese personaje de la mitología.
A.P.: ¿Cuando tú ves tu obra, ves un cambio? Uno no puede comparar, por ejemplo, el inicio de Andanza, con el de Teatro de sombras.
M.N.: Yo crecí en una familia de clase media de Buenos Aires. Tuve una época en que fui activista política de una manera muy intensa, justo antes de la dictadura. O sea, participé en uno de los momentos más difíciles y atroces y después padecí lo que fue vivir en Argentina en un exilio interior, si quieres, durante la dictadura militar. Entonces quién me iba a decir que yo iba a terminar con ese comienzo, digamos, que me iba a ir a vivir a Nueva York a hacer un doctorado en letras. Lo que quiero decir es que las cosas cambian, pero también es muy previsible la vida y es muy rica y te va trayendo cosas. Y en realidad uno se pasa dando círculos. Entonces yo pienso que esto viene a los libros diferentes, uno vive en distintas etapas.
Cuando hice mi primer regreso a la Argentina, que fue en los 90, fue desastroso. Fueron cinco años muy difíciles, terminaron con un divorcio, con los chicos que querían volver a Estados Unidos. Entonces, de repente, empecé a leer libros de la literatura gótica, me pasé leyendo novelas góticas por años, no sé, por cuatro o cinco años. De ahí sale el libro Museo negro y sale también La boca del infierno. También una de sus reverberaciones es el libro que tú mencionas, Teatro de sombras. Pero eso termina, porque después me vuelvo a ir a Nueva York, y pasan otras cosas.
Creo yo que cada libro representa una específica conjunción de forma y fondo o de forma y obsesión. Y entonces es ese libro, es ese momento. El libro Andanza al que tú te referías es un libro que está escrito en versos; son ocho versos por poema que están armados sobre la base de los ocho pasos del tango, cuando tú bailas tango o aprendes a bailar tango, que fue lo que hice con una profesora alemana en Nueva York, que era muy graciosa. Entonces el libro está escrito sobre la base de esos ocho pasos y es todo un libro sobre la danza, por eso se llama Andanza. Sobre la danza, sobre bailar, que tiene que ver con el cuerpo. Sí, con el cuerpo femenino, pero eso fue una etapa también.
A.P.: Qué maravilla de conversación, María, me dejas con tantas cosas y con tantas reflexiones. Gracias por ser quien eres como escritora, como poeta y, sobre todo, como pensadora de lo que es la literatura y el lenguaje.
M.N.: Gracias a ti.
Puedes escuchar y leer la entrevista completa
en la página de Hablemos, escritoras.


