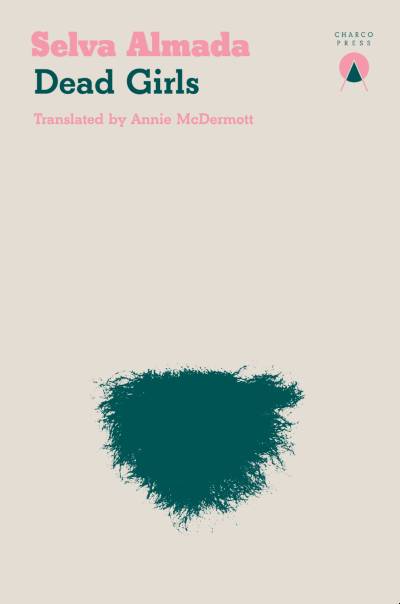
Chicas muertas / Dead Girls, de la escritora argentina Selva Almada registra la investigación de la autora sobre tres femicidios que ocurrieron en su pueblo natal cuando era chica. Al retomar estos casos, logra entretejer en una narrativa personal las vidas de aquellos que sobrevivieron para contarla. Para conmemorar #WomenInTranslationMonth, en esta conversación, nuestra editora de traducción, Denise Kripper, y la traductora de Selva Almada, Annie McDermott, hablan de los espectros del femicidio, el lenguaje de la violencia de género tras distintas fronteras y la urgencia de traducir un texto tan relevante para nuestra época como Dead Girls.
Denise Kripper: Selva Almada ganó el premio a la mejor novela debut de la feria internacional del libro en Edimburgo en 2019 por su libro The Wind That Lays Waste, traducido por Chris Andrews y publicado también por Charco Press. ¿Con qué se van a encontrar los lectores a los que les encantó esa novela en Dead Girls?
Annie McDermott: Con el mismo control increíble sobre el lenguaje que tiene Selva. Su escritura siempre me deja sin aliento. El lirismo despojado y crudo de Dead Girls les será familiar a los lectores de The Wind That Lays Waste. Y, también, cierta ternura hacia las personas cuyas historias narra.
D.K.: Dead Girls abre con una nota de la autora que contextualiza, seguramente para los nuevos lectores angloparlantes, la experiencia de crecer durante la década de 1980 en un pueblito provinciano de la Argentina. Como yo nací y me crie allá, conocía muy bien los detalles de los femicidios a los que se refiere Almada. Pero creo que la novela, de todas formas, logra capturar muy bien las preocupaciones femeninas que también podrían extrapolarse a otros lugares. Vos viviste en Brasil y México, y ahora estás en el Reino Unido. ¿Cómo te relacionás con estos temas?
A.M.: Cuando leí el libro por primera vez, una de las partes que me resonó más fue cuando la narradora y su amiga hacen dedo siendo estudiantes y se terminan metiendo en una situación escabrosa. Todas las mujeres tenemos historias de escapes con suerte y todas sabemos cómo se da ese diálogo interior: la mitad de tu cerebro te dice que no te preocupes, que no seas tonta, y que todo va a estar bien, mientras que la otra mitad anda repasando todas las cosas horribles que les suceden a las mujeres todos los días. Y Dead Girls muestra por qué esa batalla interna es tan tensa y tan real: al entretejer sus propias experiencias con las historias de mujeres que no tuvieron tanta suerte, Selva demuestra que todas estas experiencias de violencia de género existen en un continuo y que de buenas a primeras tu suerte puede cambiar. Con el espectro del femicidio acechando en el libro, de la misma forma que lo haría en tu mente si el tipo que te lleva en el auto de repente se pone raro, lo que podría haber sido una anécdota inocua se tiñe de horror. Para las mujeres, los escapes con suerte son escalofriantes, pero a la vez tremendamente mundanos, y Dead Girls logra capturar eso a la perfección.
D.K.: Chicas muertas se publicó originalmente en 2014 y la nota de la autora en tu traducción aparece con fecha de marzo de 2020. Esto me resulta inquietante teniendo en cuenta el aumento en los casos de violencia doméstica y abuso que se han registrado durante la cuarentena. Parece que el libro se ha vuelto más relevante que nunca, ¿no?
A.M.: Sí, totalmente. Estuve pensando mucho en la revelación que la narradora tiene de adolescente, cuando se entera de la primera chica asesinada: “Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos.” Los confinamientos por el coronavirus han sido un duro recordatorio de que el hogar muchas veces no es para nada un lugar seguro, y esta horrible verdad conecta directamente los pueblitos argentinos de mediados de los 80 de la novela y el mundo actual en el año 2020.
D.K.: Me cuesta referirme a Chicas muertas como una novela. Por momentos se parece más a una crónica. Cuando la leía a veces me daba una sensación detectivesca también, como cuando seguimos a la narradora a distintos pueblos donde entrevista a miembros de las familias y testigos clave. Pero también es un libro muy íntimo porque Almada entrelaza sus propias historias personales. ¿Cómo describirías este libro?
A.M.: Es cierto, pasan cosas interesantes con el género literario de Chicas muertas, y creo que la manera en que éste nunca termina de definirse delata un esfuerzo deliberado muy importante. Selva se ha referido a esto en entrevistas. Dice que fue por respeto a Andrea, María Luisa y Sarita que no quiso ficcionalizar sus historias en una novela, pero que también por respeto a ellas, a veces usó descripciones líricas o poéticas más apropiadas para una novela. Estas sirven, explica Selva, para distanciar el libro de un enfoque periodístico que asegura falsamente decir toda la verdad, o que repara gratuitamente en los detalles más escabrosos. La dinámica de géneros en Chicas muertas tiene mucho que ver con la veracidad. Evitar las clasificaciones fáciles está ligado a querer evitar también las respuestas fáciles o las explicaciones claras. No sé cómo definiría el libro realmente, pero creo que uno de sus principios estructurales tiene que ver con la manera de tratar el tema de la verdad.
D.K.: En su nota, Almada dice que la investigación para este libro le tomó tres años, pero escribirlo, solo tres meses. Hay un sentido de la urgencia en su escritura. ¿Cómo fue el proceso de traducción? ¿También tuviste que investigar? ¿Tuviste la oportunidad de colaborar con Almada y hacerle preguntas?
A.M.: Creo que el proceso de traducción probablemente haya sido al revés. Tuve que hacer un poco de investigación, sobre todo para entender mejor el sistema legal argentino y los distintos partidos políticos en escena después del regreso de la democracia al país. También tuve algunas preguntas que hacerle a Selva sobre detalles específicos de la región de Argentina donde el libro tiene lugar. Lo que más tiempo me tomó, sin embargo, fue recrear meticulosamente la urgencia de la escritura. La prosa en la novela es tan escueta y directa que el desafío fue poder recrear eso en inglés sin que sonara torpe o indiferente. Hay una furia visceral muy real por debajo del español que tenía que sentirse debajo del inglés también.
D.K.: Al principio del libro se explica que trata sobre unos asesinatos en un momento donde no había un nombre para esos crímenes. Todos tuvieron lugar antes de que la palabra “femicidio” entrara en nuestro vocabulario. Me impresiona la importancia del lenguaje en este caso, cómo es posible empezar a comprender lo que está pasando a partir de que tenemos el lenguaje para hablar de ello. ¿Tenés idea de cómo se ha hablado de la violencia de género en inglés, o de cuándo se empezó a usar la palabra “femicidio” en ese idioma?
A.M.: Esa es una pregunta enorme y fascinante. Me encantaría leer la respuesta de alguien que sepa mucho más sobre esto que yo.
El momento que mencionás en el libro se me hizo muy interesante de traducir porque la palabra “femicidio” entró en el vocabulario de América Latina de una forma mucho más contundente que en inglés, por lo menos en el Reino Unido y los Estados Unidos. En Latinoamérica también marca un parteaguas. Acabo de buscar el término en Google y los resultados muestran que, por ejemplo, la gran mayoría de las veces que se usó el término en inglés ha sido en artículos periodísticos sobre América Latina, excepto en algunos casos sobre Turquía, India y Sudáfrica. Es como si se tratara de algo que solo pasa en otro lado.
En el Reino Unido y en Estados Unidos el término se usa mucho menos, lo que significa que no hay un término de uso cotidiano para referirse al asesinato de mujeres a manos de hombres. Claro que esto es problemático porque es más difícil luchar por algo para lo que no hay un nombre. Y también resulta raro: ¿por qué el término no ha penetrado aquí de la misma forma que lo ha hecho en Latinoamérica? Fue Diana Russell, la feminista sudafricana, quien en 1976 por primera vez definió el término de la manera en que aparece en Chicas muertas: el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Aparentemente esta pregunta la desconcertaba también. Pero bueno, todo esto lo saqué de Wikipedia; me gustaría ahondar más en esto.
D.K.: Las mujeres cumplen un papel importante en este libro. Además de las víctimas de los femicidios que se tratan en el libro, hay también madres y hermanas muy comprometidas con la lucha por la justicia. Pero también hay una brecha generacional. La narradora, por ejemplo, dice que nunca había hablado con su propia madre sobre la violencia de género, pero aun así escribe un libro sobre el tema para otras generaciones más jóvenes. Almada escribe porque, como dice, ha tenido suerte y ha sobrevivido. El libro, de alguna manera, es testimonial. ¿Qué crees que pasará cuando este libro llegue a audiencias nuevas en inglés?
A.M.: Es interesante, porque aunque la narradora dice que nunca charló de manera explícita con su madre sobre la violencia contra las mujeres, gran parte de su conocimiento sobre el tema viene de historias que escuchó durante su niñez de su propia madre. Así que hay muchas vías testimoniales en el libro.
No sé qué va a pasar, pero espero que la gente responda a la intimidad del libro. Espero que lo sientan cercano, no como la historia exótica de un lugar o un tiempo lejano, sino como una historia sobre las estructuras misóginas y patriarcales que existen en todo el mundo. Espero que haga enojar a la gente más que entristecerla. Incluso espero que le encuentren la belleza, aunque entiendo que eso es una esperanza no sin complicaciones.
D.K.: Algunas de tus traducciones han sido proyectos colaborativos. ¿Podrías hablar un poco más sobre el proceso de trabajar con otro traductor en lo que suele considerarse una práctica solitaria?
A.M.: Sí, claro. El proceso fue siempre distinto. Cuando Carolina Orloff y yo tradujimos La débil mental, de Ariana Harwicz, Carolina hacía un primer borrador de cada sección y después yo trabajaba sobre eso. Después venían unas largas, y a veces irrepetiblemente obscenas, sesiones de Skype donde charlábamos (y divagábamos) sobre algunas de las soluciones más difíciles. Por otro lado, en el proyecto de co-traducción en el que estoy trabajando ahora (una novela de la escritora portuguesa Lídia Jorge, con Margaret Jull Costa) vamos alternando los capítulos, tratando de dejarlos lo más pulido que podamos antes de mandárselos a la otra persona para que los edite.
Antes pensaba que era demasiado perfeccionista y obsesiva como para disfrutar del proceso de co-traducción, pero realmente me sorprendió lo mucho que lo disfruto. Me parece que es una manera muy provechosa de trabajar: si gran parte de la traducción tiene que ver con la atención al detalle y arrebatos de inspiración, tenés el doble de ambos si trabajás con otra persona. Creo que a veces también te puede dar confianza para ser más libre y experimental porque hay otra persona ahí apoyándote. Además, también tenés a alguien con quien chusmear sobre los personajes con los que estás trabajando, ¿a quién no le gustaría tener eso?
D.K.: Ahora estás traduciendo Ladrilleros, de Selva Almada también. ¿Nos contarías un poco sobre el proyecto?
A.M.: ¡Sí! Podría hablar durante días de este libro. Ladrilleros —Brickmakers— empieza en un parque de diversiones abandonado a primera hora de la mañana, donde dos hombres yacen desangrándose tras una pelea de cuchillos. Pertenecen a familias rivales de ladrilleros en el caluroso y polvoriento norte rural argentino. A través de sus flashbacks y alucinaciones, se nos cuenta la historia de la enemistad de estas dos familias y de la especie de romance a lo Romeo y Julieta, pero del mismo sexo, que lleva a ese trágico final. Suelo leer mis traducciones en voz alta cuando trabajo y hay partes de este libro que jamás he podido leer sin llorar; a veces porque son demasiado tristes, pero otras porque son realmente hermosas. Me parece un libro increíble, no puedo creer que me hayan dejado traducirlo.
Traducción de Denise Kripper
Dead Girls de Selva Almada y traducido por Annie McDermott saldrá por Charco Press en Septiembre de 2020.



