Nuestra piel muerta. Natalia García Freire. Madrid: La Navaja Suiza. 2019. 156 páginas.
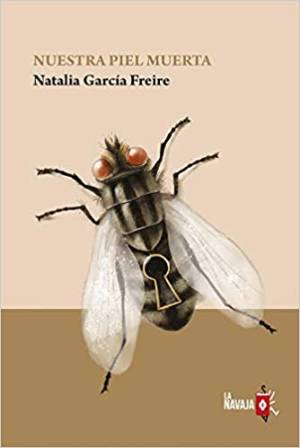
Las páginas de Nuestra piel muerta huelen a tierra mojada, a podredumbre y a flores secas; hojeándolas los lectores sentimos el sol quemar nuestra piel, incluso nos parece sofocar hasta que de pronto, junto al protagonista, estamos envueltos en la niebla espesa de la noche y volvemos a respirar. ¿Qué truco es este? Ninguno, se lo aseguro. Lo que pasa es que la novela, debut literario de la autora ecuatoriana Natalia García Freire, además de trasladarnos al universo subterráneo de los insectos, restablece la conexión hombre-tierra y, como si nos dotase de otra sensibilidad, nos permite advertir más intensamente que nunca todo lo que nos rodea.
La historia es la de una familia que ya no existe, de una infancia destruida y de una casa invadida por dos extranjeros. Lucas, así se llama el joven protagonista, nos la cuenta a través de un monólogo dirigido al padre, muerto ya hace tiempo. La gradual reconstrucción de los hechos, en la que se alternan referencias al presente y al pasado, arroja una luz cada vez nueva sobre el difunto, que más que una víctima resulta haber sido un individuo deshonesto y cobarde, merecedor del odio que el hijo siente. En la novela hay miedo, engaños, locura y venganza, y el dolor que de ellos procede está descrito de manera tan viva como para ser tangible: “Me gustaría gritar, padre, como un desaforado, con gritos roncos, gruesos, que salieran de mi laringe seca y sucia, dejar salir mis gritos guardados, conservados con violencia. Quisiera sacudir la cabeza ahora mismo como un loco y que los gritos no parasen”. También se hace cada vez más palpable el trágico desenlace, gracias a una serie de presagios que invitan al lector a avanzar con cautela y prepararse a algún acontecimiento infausto: “Después de mucho tiempo acompañados de los bramidos de las vacas, amanecimos envueltos en silencio, como si la casa se hubiese llenado de susurros que decían: escóndete, cállate, quédate quieto”.
Pero eso no es todo, porque la obra es también un tierno retrato del cariño que Lucas nutre por Josefina, la madre, y sobre todo un himno a la vitalidad de la tierra, a la naturaleza en todas sus formas. La profusión de detalles que se nos da con relación a la flora y la fauna no se debe solamente a la curiosidad que el protagonista ha heredado de su madre, sino a una conciencia más profunda que los dos comparten, sobre la perfección de aquellos reinos en contraposición al de los hombres. ¿No es verdad que mientras los humanos tanteamos cada uno en la oscuridad de su camino, volubles e incompletos, como marionetas a merced de la suerte, los insectos —casi imperceptibles en su laboriosidad— le dan vida a un microcosmos que a pesar de estar siempre en movimiento resulta seguro, imperturbable, eterno? Y si alguien siguiera teniendo dudas sobre nuestra real vulnerabilidad, la misma trama proporciona una ejemplificación de ello cuando hace derivar la ruina de una familia entera de un evento tan banal como la imprevista llegada de dos huéspedes a su casa.
En la cadena de dramas que de allí se suceden hay que contar también el internamiento de Josefina en un sanatorio. La actitud de la mujer, completamente entregada al cuidado de su jardín y a los estudios de botánica y entomología —es decir, absorta en contemplaciones no propiamente espirituales— debía de resultar inaceptable en una sociedad que por aquel entonces (se entiende que estamos aproximadamente a comienzos del siglo XX) atribuía a la mujer el rígido papel de madre, esposa y devota. Por eso, mientras el pueblo no había tardado en tacharla de loca por el hecho de no ser bautizada y no ir a misa, solo el hijo había logrado descifrar la llave de acceso a su maravilloso mundo y entender la total fusión que se había producido entre ella y la tierra: “A veces pensaba que cuando mi madre se desnudaba y se metía en la tina que preparaba Esther era para mojar pequeñas raíces que le salían de los sobacos y las ingles”.
Por cierto, la lucha entre religión, ciencia y locura anima todo el texto, llegando a enfrentar el mundo de los hombres y el reino animal también desde un punto de vista moral. Los preceptos cristianos, abrazados con ostentación tanto por el padre como por el resto de los personajes, se reducen en las palabras del narrador a una mera cuestión de superstición y apariencias, centradas en un Dios cruel y caprichoso. A ese credo, Lucas y Josefina oponen la adoración de los insectos, claro ejemplo de pureza, castidad, armonía y justicia. Y efectivamente, lo que la novela nos permite observar es la oposición entre el lado humano de los animales y el lado bestial de los hombres: son estos últimos los que no dejan de acarrear sufrimiento a sus semejantes y mancharse de los peores crímenes. A la luz de esta consideración se explica, finalmente, el deseo de Lucas de zafarse de su piel para metamorfosearse, convertirse en otra forma de vida, fruto de la tierra: “Quiero licuar mis vísceras, olvidar mi lenguaje, enredar las palabras y salir de este cuerpo”.
Dicho esto, es indudable que el éxito de la obra se debe en buena parte a la singularidad de su argumento, pero lo que hace de Nuestra piel muerta un trabajo excepcional es también el estilo. Este se caracteriza por un lenguaje poético y evocativo, rico de metáforas e imágenes sugestivas; hasta se podría definir onírica la atmósfera que envuelve el regreso de Lucas a su casa familiar, una escena que a los amantes de Juan Rulfo podría recordarles el viaje de Juan Preciado hacia Comala. A pesar de este lirismo, la lengua empleada por la escritora es falta de presunciones y a lo largo del texto recurre un vocabulario esencial, básico. Las mismas palabras vuelven una y otra vez, lo cual evidentemente no es síntoma de descuido sino más bien lo contrario: en lugar de hacer el ritmo pesado, cada repetición lo hace más fluido, confiriéndole la cadencia de una melodía, o quizás de una letanía. Y no piensen que el empleo de un tono poético implique de por sí ausencia de referencias prosaicas: uno de los mayores méritos de la autora es precisamente la capacidad de retratar con pinceladas exactas y vivas el cuerpo humano en sus aspectos menos agradables, hasta repugnantes.
Nuestra piel muerta es, al fin y al cabo, una obra capaz de elevar al lector hacia la poesía y, otras veces, arrastrarlo hacia abajo. Pero sobre todo es un viaje a las vísceras de la tierra y, al mismo tiempo, a las del ser humano. ¿Quién diría que una novela tan rebosante de animales, insectos, flores y arbustos puede enseñarnos tanto sobre nosotros?
Arianna Tognelli





