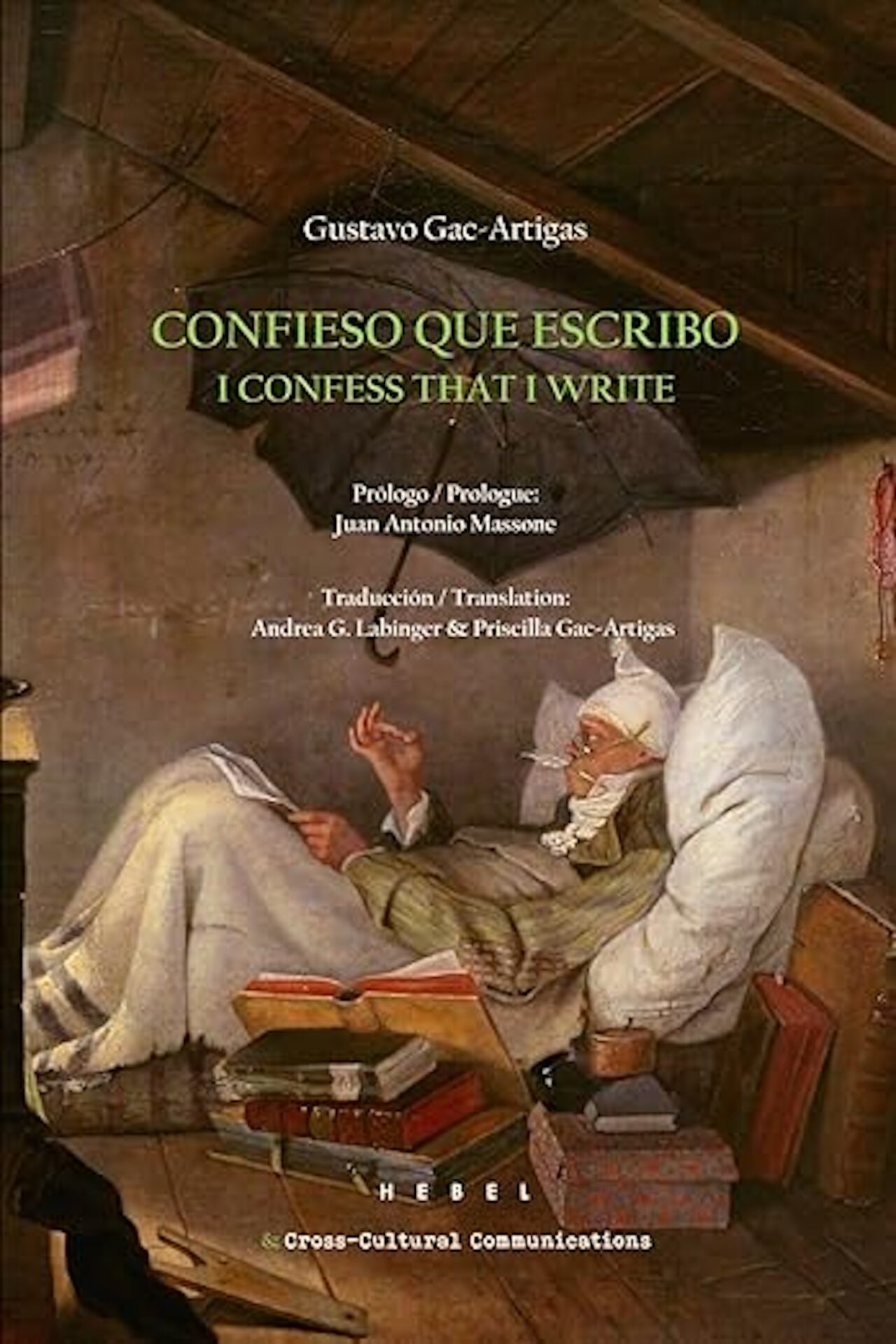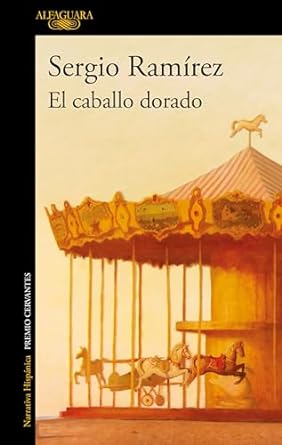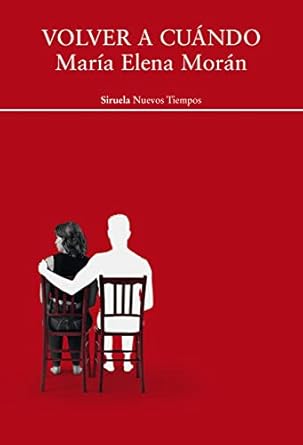Traducción de Rowena Hill. Miami: Aliteratïon. 2022. 171 páginas.
 En uno de los poemas de Adriático hay una cabra silvestre, parada al borde de un abismo, gritando frente al mar la tristeza de haber perdido su rebaño. La voz poética que se expresa en este poemario suena, a ratos, como un eco de ese balido inconsolable. Como la respuesta a una pregunta que parece atravesar de lado a lado este poemario de Gina Saraceni: ¿es posible recuperar lo perdido? La respuesta de la cabra sola al borde del barranco es el grito. Y en estos poemas se puede escuchar un alarido intermitente, animal, viajando de una a otra orilla.
En uno de los poemas de Adriático hay una cabra silvestre, parada al borde de un abismo, gritando frente al mar la tristeza de haber perdido su rebaño. La voz poética que se expresa en este poemario suena, a ratos, como un eco de ese balido inconsolable. Como la respuesta a una pregunta que parece atravesar de lado a lado este poemario de Gina Saraceni: ¿es posible recuperar lo perdido? La respuesta de la cabra sola al borde del barranco es el grito. Y en estos poemas se puede escuchar un alarido intermitente, animal, viajando de una a otra orilla.
Leer este conjunto de poemas es como sumergirse en las aguas de un mar que tiene muchas orillas. Porque el mar que recupera Gina Saraceni en este libro es un mar múltiple o, más bien, un solo y mismo mar. Es una sola el agua salobre que va del Caribe al Adriático, pasando por el Mediterráneo. Y cuando entramos en esas aguas nos asalta la memoria de otros tiempos. Una memoria que oscila entre el pasado remoto y el pasado reciente, siempre añorando la otra orilla. Una memoria que se instala en la repetición de una itinerancia, para no dejar ir del todo lo que se ha quedado al otro lado.
Lo que la memoria evoca aquí es el tiempo de la migración del padre y de la madre, ese tiempo de deslumbramiento ante una nueva vida frente a un litoral abrazado por el sol. Esa tierra que habla en otra lengua. Pero también se hace presente el tiempo del arraigo feliz. Un momento que se recupera como “una geografía afectiva”, al nombrar uno por uno los lugares en los que transcurrió ese paréntesis de prosperidad que se condensa en un punto, la Avenida Caroní. En el poema dedicado a esta calle caraqueña, cada negocio y cada edificio surgen en la página con sus nombres propios, como una aparición fantasmal. Sucede lo mismo con otros poemas como “Carmen de Uria” o “Puerto Azul”, en los que lo perdido vuelve para instalarse en las palabras que lo nombran.
Estos lugares se recuperan desde un tercer espacio, Bogotá, que es donde se ubica en el presente la hija desarraigada que rememora. Porque es la hija la que repite, en otro registro y otro tiempo, el gesto que el padre hacía cada día sobre su máquina Olimpia: el gesto de “moverse hacia Italia,/ (…) hacia el otro lado del Atlántico”. La hija completa el movimiento pendular viajando con palabras desde Italia hasta Caracas, hacia la casa que se ha quedado sola. La casa que “corre hacia el mar”, que no es una metonimia del arraigo sino del movimiento permanente o de la imposibilidad de habitar un lugar fijo. Y así, el viaje va y viene del Adriático al Caribe y de vuelta al Adriático. Pero permanece anclado en una Bogotá lluviosa y fría. Bogotá es la ciudad del destierro tenaz, a “2650 metros/sobre el nivel del mar”. Pero es también el espacio que posibilita la remembranza: el centro del péndulo.
Es en este movimiento pendular, itinerante, que se despliega un paisaje afectivo que hurga en la memoria en busca de asideros. Entonces –junto a las casas y las calles, los restaurantes y las tiendas, las playas y los muelles– aparecen las aves migratorias, las gaviotas, los patos, las guacharacas, los pelícanos que mueren ciegos de tanto estrellarse contra las olas. Y también los peces, “carites, roncadores, meros, pargos”, salmonetes. Cigarras, zamuros, culebras, loros, ranas croando. Canguros que saltan como grillos, una cabra, una lagartija, “un caballo negro /que en otro tiempo /cruzó el verano” y que sigue en la memoria del padre, “inmortal entre los olivos”. Medusas, una estrella de mar, un caracol blanco. Cangrejos, saltamontes, jabalíes, moscas, perros que “si pudieran hablar, ladrarían”. Una sardina que agoniza bajo el sol. Porque este es un libro poblado de animales, que cruzan veloces o se detienen, que alborotan con sus ruidos o se quedan en silencio, a la espera de la memoria que va a recuperarlos.
Pero también es un libro sembrado de plantas. Aquí hay uveros, cocos, espigas, malvas, mentas, moras salvajes. Almendrones, alcaparras, un apamate. Mangos, samanes, cactus, los pinos de Aleppo “que desafían la gravedad”. Corales, algas, bucares, manglares, robles, piñas. Un campo de trigo, viñedos y olivares. Un bosque de palmeras, un rebaño de cañas a la orilla del mar, que “pastan/ la última luz del día”. Las matas son el asidero infalible de los recuerdos. En medio de esa flora y esa fauna, abundante y bulliciosa, anida el germen del idioma paterno y se puede escuchar la voz de la abuela que advierte, “guarda la natura”.
El contrapunto entre idiomas es un rasgo predominante en Adriático. El italiano entra en el poema en español, sin necesidad de traducción, porque la voz poética vive entre esas dos lenguas y se niega a mutilar una de ellas en favor de la otra. Por eso cuando el texto recoge una carta escrita por el padre, donde explica a la hija el movimiento de las aves migratorias, el italiano se adueña del poema sin pedir permiso. La lengua paterna aparece también entreverada con el español en los nombres de cosas y lugares, porque “la memoria habla italiano”. Un idioma que desde la infancia se mezcla con el español para crear, en ese colegio bilingüe que se llama Codazzi, una lengua que nombre “esta tierra y aquella”, que otorgue “la pertenencia del acento”. A estas lenguas se une el inglés, en la exacta traducción de Rowena Hill de este Adriatic, donde las cadencias y huellas tanto del español como del italiano se instalan en el inglés para crear un espacio trilingüe, henchido de correspondencias y resonancias.
En el viaje de ida y vuelta de este poemario se cumple un precepto que el texto reitera una y otra vez: ver con el oído, escuchar con los ojos entreabiertos. Un cruce de sentidos que está al servicio de ese imperativo que es darle vida con la palabra a lo que ya no está. Porque en el lado opuesto a este empeño de recordar puede ubicarse el poema dedicado a la tía Lolló, que coleccionaba piedras “negras,/ de rayas,/ pequeñas,/ romas” y que pierde la memoria sin abandonar nunca “su patrimonio marino”. Así, memoria y desmemoria se muestran como las dos orillas de ese mar en el que nos sumergimos para salir encandilados de nostalgia, zarandeados de recuerdos y con la voz del padre en el oído. Una voz que repite, desde la calle Caroní, pero también desde el trabocco de San Vito: “Andiamo avanti.”