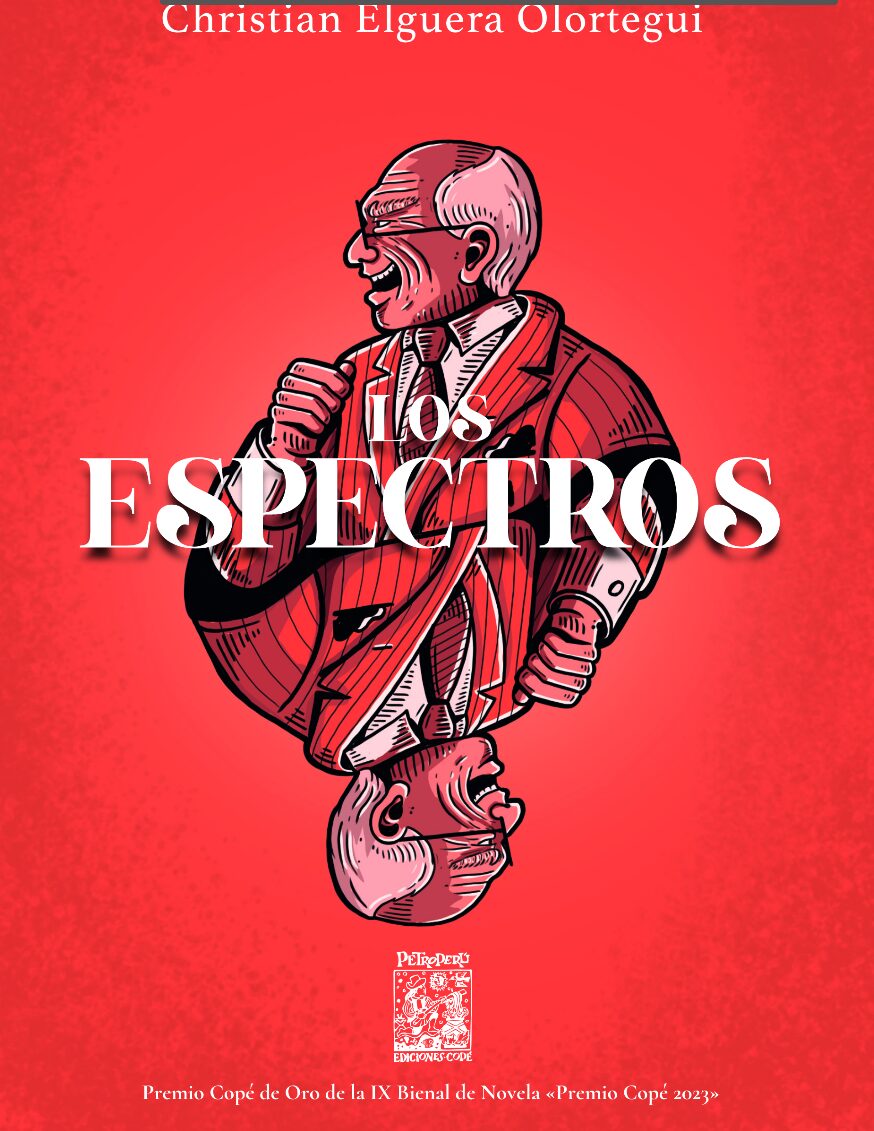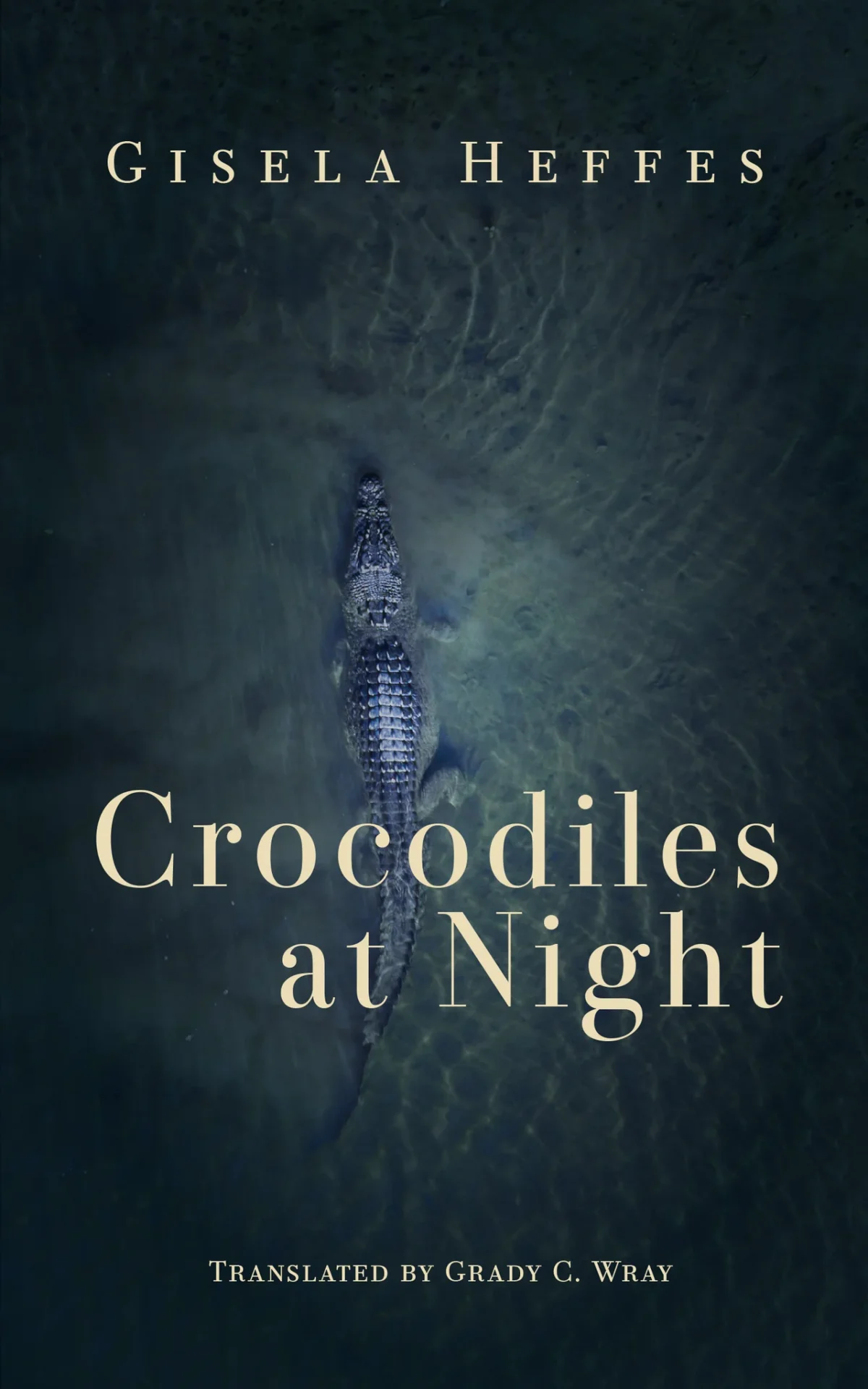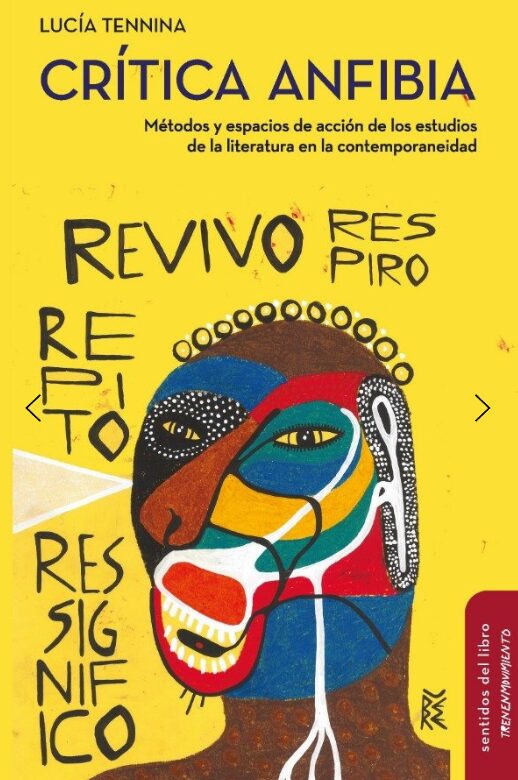Cosmonauta. Enza García Arreaza. Caracas: Fundación La Poeteca. 2020. 66 páginas.

Un instructor militar enseña a unos niños a disparar un fusil. Los aprendices, abrigados y echados en el suelo con el arma, gastan su ración de balas contra un muro de troncos nevados, para luego levantarse de un salto ante la voz marcial. Todos obedecen; todos conocen el reglamento del Orden cerrado, excepto el pecoso Asafiev, que da la vuelta completa, quedando de frente al instructor que enseguida le señala el error. Asafiev insiste: para él la media vuelta es de 360 grados, y no de 180. Vuelve el instructor a ponerlo a prueba, pero él se queda inmóvil ante la voz de Marchen. Asafiev es repelido del grupo, el resto marcha a paso de infante. De repente, una granada es arrojada hacia el centro del predio. El instructor manda a todos abajo; yaciendo vulnerables en posición fetal, ruegan que la explosión no los barra fatalmente, pero nadie va a volar por los aires porque Asafiev los ha engañado con una granada de estudio. La escena pertenece a El espejo (Zérkalo, 1975), el gran film de Andrei Tarkovski que, al recordarla, he recordado también esta frase de Enza García Arreaza (Puerto La Cruz, 1987) en una entrevista reciente en Cinco8, a propósito de la salida de su libro tarkovskiano Cosmonauta (La Poeteca, 2020): “Siento que camino con una mandarria en la mano”. Y sospecho que la mandarria es la granada de estudio, o la venganza de estudio. ¿Y contra qué? Contra toda autoridad que se atraviese.
Y es que, más allá de la referencia ruso-soviética del título, o de que, en efecto, haya un poema dedicado a Tarkovski (“por Tarkovski hay que volver sagradas las grietas”), y que el mismísimo cineasta aparezca con su inconfundible bigote en uno de los collages del libro, mucho hay en Cosmonauta de aquella película autobiográfica de estructura fragmentaria y simbólica, cuya narración obedece al orden de una memoria fuertemente evocativa: la difícil y compleja relación con los progenitores —en especial con la figura de la madre—, la infancia sometida a lo infeliz de las precariedades, el contexto de la patria presuntamente heroica y decididamente dictatorial y sangrienta son temas tratados por Tarkovski en El espejo, como son tratados por García Arreaza en Cosmonauta, aunque en este último aparece un elemento crucial que lo reconfigura todo: la migración y el escribir desde otra tierra. “Escribir, en mí, es negociar el aire con la parálisis y el mundo. También es luchar contra el aburrimiento o la flojera, y últimamente contra la sensación de que es ridícula esta parte de mi vida frente a esa otra parte de mi vida donde corro por salvarme en un país sin antibióticos ni democracia.” ¿No resonaba ya esa sensación de ridículo en toda una generación de migrantes? ¿Y cómo demonios se combate eso? ¿Cómo afrontar la actividad creativa ante la crisis venezolana, y más cuando se está escindido, armado de lenguaje trastocado y lejanía? Ahora bien, ¿no es la extranjería la oportunidad perfecta para explorar lo que hay debajo del horror más perceptible y colectivo?
En ese paisaje del origen —fantasmalmente análogo al soviético de El espejo—, la autora venezolana da cuenta no sólo de los recuerdos que marcan ciertos hitos (“la vida alquilada, la promesa que intentaba ser, el odio, el fracaso, los malos polvos y los bellos ojos…”), sino de aquellos donde se revelan signos de autoritarismo primigenio, relacionados con la vida de la casa en familia (“la casa no se cura nunca, la casa se quema o inventa el instante de la nieve”), y que suelen escamotearse cuando se indaga en el estado del presente; signos que, la distancia, esa distancia que actúa como acelerador de partículas contra aquello anquilosado de la pasada convivencia, pone en urgente perspectiva y revisión desmitificadora, aunque sin dejar de buscarle “salvación a unos fósiles”. ¿Qué puede rescatar la memoria cuando las crisis acaban mezclándose en el tiempo mortal? Quizás sea esta la pregunta subyacente en Cosmonauta (y en El espejo de Tarkovski), pero también qué puede resignificar uno en los intentos de ese rescate, qué amuletos hay ocultos en las eternas rencillas, ¿el parricidio no es acaso el aniquilamiento del niño que no cesa?
Vuelvo al pecoso Asafiev y pienso que la venganza aquí, en Cosmonauta, consiste en estirar el paisaje hasta ver las ruinas más desoladoras, los recuerdos más dolorosos y ponerlo todo en relación pero no desde la mera catarsis, sino desde la inteligencia de un estilo mordaz y divertido. Sí, divertido, porque si de algo no carece el estilo de García Arreaza (que, como el poeta y ensayista Joseph Brodsky, otro ruso que en el libro ocupa un lugar esencial, eligió radicarse en los Estados Unidos), es de un humor que dinamita el endeble límite de los géneros literarios, donde cabe la risa agazapada y directa, el corto y el mediano aliento, la extrañeza gráfica del collage. Y en el que habrá esa tensión de la granada que pone en evidencia nuestros miedos, la fragilidad de lo que nos esmeramos en dar por sentado, nuestras vidas infantiles que también perjudican y envejecen. Granada que, después de todo, recordemos, no explotará, pero que infundirá lo que infunde el mandarriazo del lenguaje, y que, dicho con palabras de la autora, hará “que no quede nada sagrado, que todo sea objeto de la más vil desconfianza”.
Ricardo Montiel