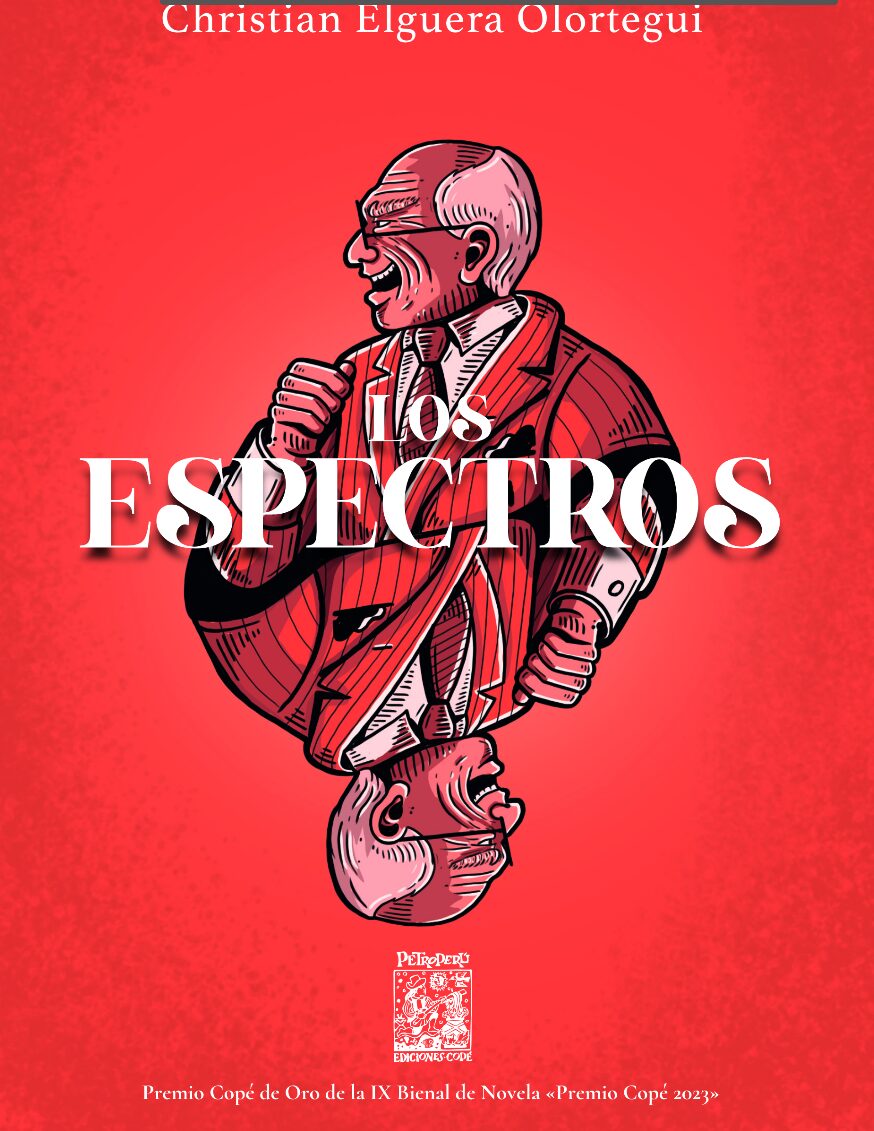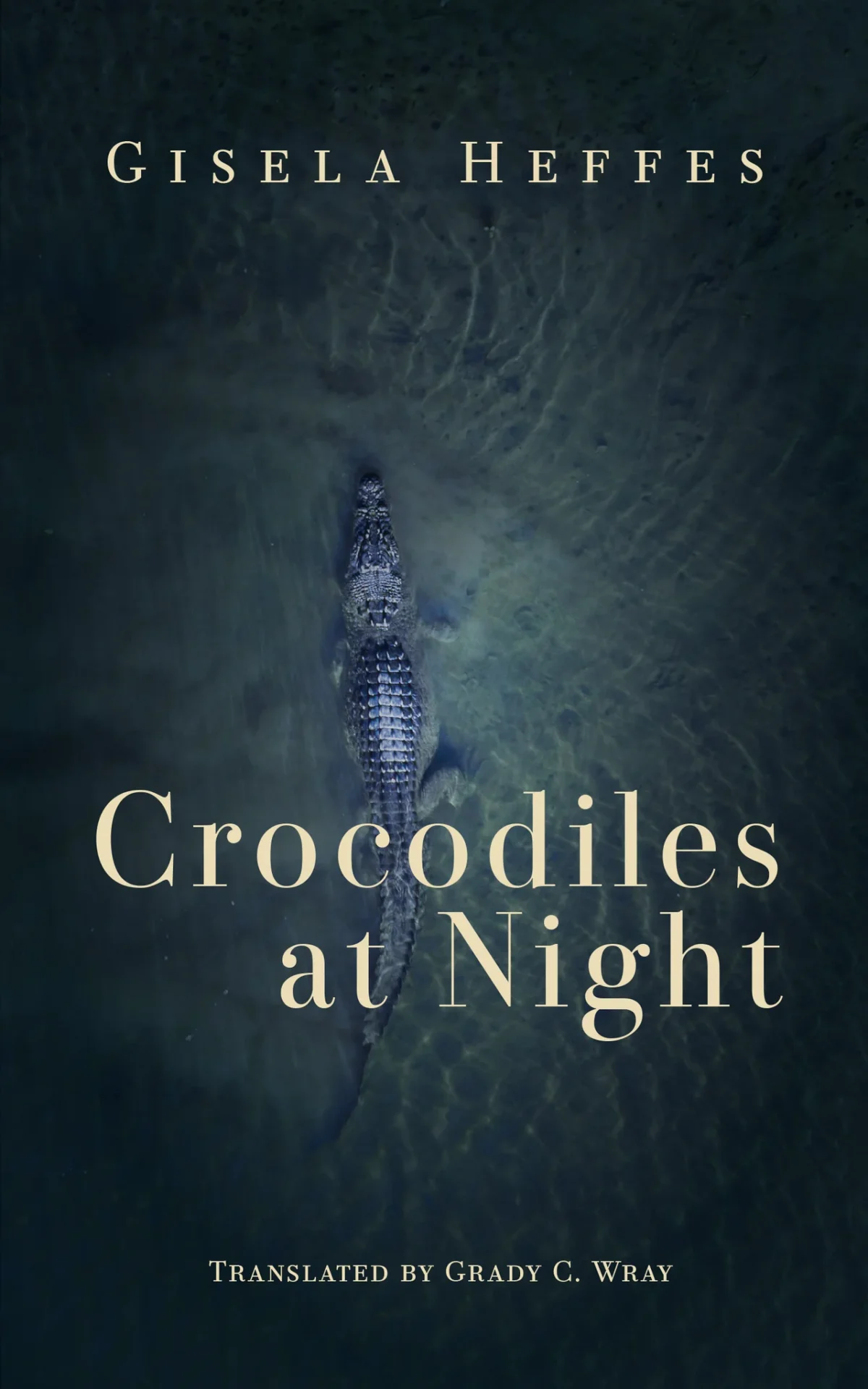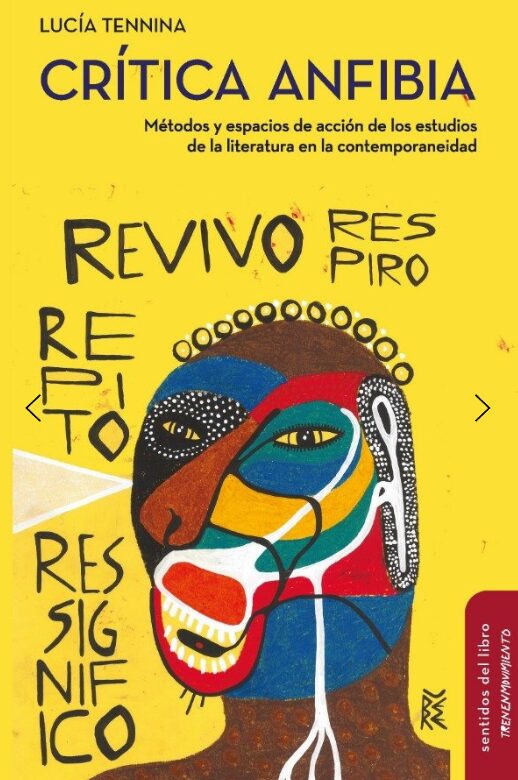Amores líquidos. Carmen Ollé. Lima: Peisa, 2019. 128 páginas.

Los tres relatos de Carmen Ollé que conforman Amores líquidos reflejan ciertos postulados que el sociólogo Zygmunt Bauman desarrolló en su ensayo Amor líquido (2005). Por ejemplo, que en tiempos posmodernos las relaciones interpersonales no están ya signadas por una necesidad de continuidad o consistencia.
El primer texto es una novela corta titulada Le malheur (“La desgracia de no poder estar solo”), frase de La Bruyére que Edgar Allan Poe usó como epígrafe en su cuento “El hombre de la multitud” de 1840. De hecho, Ollé homenajea ese cuento mencionándolo desde el inicio a través de su narradora-protagonista Carmen.
En el relato de Poe, un hombre se entretiene observando el ir y venir de la gente en la calle, hasta que el rostro de un anciano lo impacta, y decide seguirlo, pero luego deja de hacerlo, pues lo sobrecoge una terrible sospecha. En Le malheur, de Ollé, vemos que la corriente de seguimientos en la que está inmersa la protagonista implica a fantasmas de personas amigas y a sus respectivas criaturas de ficción. Por ejemplo, Pilar Dughi (escritora peruana fallecida en 2006 y amiga de Ollé) es seguida por uno de sus personajes, Fina Artadi, de la novela Puñales escondidos (1998). También hallamos al poeta José María Eguren, seguido por su personaje emblemático: la mágica niña de la lámpara azul. A su vez, la protagonista sigue a una muchacha de aspecto agitanado que parece caminar sin rumbo, pero esta muchacha es de pronto Ada, una querida condiscípula que se suicidó, y que fue protagonista de la novela de Ollé Las dos caras del deseo (1994); pero también es Pilar Dughi, y también es una anciana desdentada.
Personas, fantasmas o criaturas literarias deambulan entre calles y callejuelas de Lima y Barranco, y crean un sugestivo laberinto de identidades intercambiables, líquidas y mercuriales, según el humor de la voz narrativa. Los pasos de todos parecen guiados por el azar, ese “azar objetivo”, de André Bretón, que facilita encuentros insólitos. La protagonista Carmen trabaja como correctora de textos y alquila un cuarto en una pensión cuya casera es una alemana viuda y tosca, que tiene una hija deficiente llamada Sonia, y cuyos terribles gritos y berridos se oyen por toda la casa, hecho este que sentimos como un guiño a la novela Jane Eyre, de Charlotte Bronté, con aquella pobre mujer loca cuyos gritos sobresaltan a todos en la mansión del señor Rochester. Además de los alaridos de Sonia, hay un piano que suena de modo tétrico, tocado supuestamente por un huésped desquiciado en el tercer piso (la loca de la novela de Bronté también estaba encerrada en un tercer piso), o quizá por un vecino, o un fantasma, o por nadie. Tal vez solo se trate del “esqueleto de un piano” (p. 23) que resuena en la memoria de la protagonista, que, sin embargo, se lanzará a averiguar quién es el ejecutante.
A los misteriosos, maléficos y errabundos personajes o fantasmas, muy dentro de la exasperada sensibilidad romántica, se les añaden casas malditas, que nos traen a la memoria relatos como “La caída de la casa Usher”, de Poe; o la siniestra casa de Cumbres borrascosas, de Emily Bronte; o la ya mencionada mansión con demente, del señor Rochester. Nos preguntamos si son las casas torcidas las que tuercen el alma de sus antiguos u ocasionales moradores, o si estos imprimen sus pesadillas, rencores, crímenes reales o fantaseados, cuentas pendientes o locuras privadas a los sótanos y cuartos, escaleras, altillos, puertas condenadas tras las que se cumplen rituales de perverso erotismo.
Avanzando por estas páginas sentimos que hemos entrado en una pesadilla decimonónica o en una fantasía oriental en las que realidad y sueño se confunden. Es un mundo “líquido”, pues no hay condicionantes de tiempo y espacio; los personajes, errabundos en cuerpo y mente, poseen identidades difusas, cambiantes, con alucinaciones persecutorias y acosadoras que son viejas culpas o remordimientos recurrentes. De allí el terrible sentido de la frase de La Bruyére. No obstante, también hay espacios para la belleza: flores y ficus en un parque, o una ardilla recorriendo una ponciana, o un haiku; son atisbos de serenidad en medio de habitaciones o calles violentas y demenciales en los que hasta un pastel de chocolate se describe cubierto de babas. Escenarios de los que la protagonista desea huir y no puede, como si se hallase empantanada en su propio infierno, en su fascinación por el dolor y la oscuridad, tal como sus fantasmas personales.
Escenarios, personajes y hechos desconcertantes ya habitaban las páginas de Halcones en el parque (2011), obra en la que Silvia Miranda ve, con acierto, un homenaje a Balzac, a Zola, a Víctor Hugo, por la mezcla de naturalismo y afiebrada fantasía, cosa que ocurre aquí también, con homenajes a Poe, a Trakl, a Andreiev. Atmósferas extrañas se dan, asimismo, en otras obras de Ollé, como Tres piezas no (Inspiradas en el teatro oriental), de 2013, y en la novela Halo de la luna (2017). Es admirable cómo Ollé ha ido desarrollando esta línea, dejando correr su prosa dúctil y llena de hallazgos líricos que atan la realidad y el sueño, el horror y el erotismo.
El segundo relato, “Mis casos emblemáticos”, es un cuento psicológico en el que observamos el drama de Rubén, quien se somete a una operación para cambiar de sexo. Rubén y Lucero son jóvenes hermanos con vagas y pías fantasías incestuosas, y con esa transparente cualidad del agua o de los ángeles: flexibilidad, ambigüedad, docilidad.
El profesionalismo de una ONG que los cobija y analiza como “casos”, contrasta con la empatía de su directora. Las armas visionarias de su sensibilidad e imaginación le permiten comprender las fracturas de ambos jóvenes. Se trata de un relato tan sugestivo como enigmático donde lo angélico aletea entre seres lastimados, indefensos, incompletos.
Cierra este libro la novela corta “El chofer”, versión ampliada del que apareció en Retrato de mujer sin familia ante una copa (2007). Nuevamente estamos en una casa de pensión, con sus escaleras y cuartos amontonados, con un anciano que agoniza, y muchas mujeres en torno, cuidándolo, pero en el fondo deseando su muerte. Y como contraste del moribundo, un chofer llamado Héctor que con su fuerza y belleza encandila involuntariamente a las mujeres de la casa, sobre todo a Julia, la protagonista narradora, profesora universitaria de literatura, que a espaldas de los cánones burguesas en los que fue criada, y siguiendo solo la fuerza y pureza de su instinto sexual, se enamora de este hombre sencillo y marginal, tierno y rudo a la vez, que se ha rehabilitado de la droga y que ahora ayuda en el cuidado del enfermo. Héctor se mueve también como amo y señor entre los barracones del Callao, donde se le admira como a un héroe.
Cerrar este volumen con una historia de un amor que no promete nada es y no es una manifestación del amor líquido planteado por Bauman. Lo es porque no hay plazos, ni compromisos, pero no lo es porque la protagonista se ha embarcado en una pasión que tiene los ingredientes rebeldes del amor romántico, aunque con una carga de erotismo explícita que no tenían las historias del XVIII y XIX. Julia se ha dejado llevar bellamente, sin medir consecuencias, sin calcular “costos y beneficios”, sin ponerse por delante del ser humano que ama, sino permitiéndose admirar su despierta inteligencia, que suple por mucho su ignorancia en los temas mal llamados “cultos”.
Los tres relatos que componen Amores líquidos son una muestra más del gran talento narrativo de Carmen Ollé y dan cuenta del lugar protagónico que su obra ocupa en la literatura peruana de nuestros días.
Rossella Di Paolo
Lima, Perú
Visita nuestra página de Bookshop y apoya a las librerías locales.