Carlos Fortea (Madrid, 1963), ha sido profesor de traducción en la Universidad de Salamanca y lo es actualmente en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de las novelas juveniles Impresión bajo sospecha (2009, reedición en 2022), El diablo en Madrid (2012), El comendador de las sombras (2013) y A tumba abierta (2016), y de las novelas para público adulto Los jugadores (2015), finalista del Premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón, y El mal y el tiempo (2017), y traductor de más de 150 títulos de literatura alemana. Por su traducción de la biografía Kafka (2018), de Reiner Stach, obtuvo el Premio Ángel Crespo de traducción, y por la de la novela Todo en vano, de Walter Kempowski, el Premio Esther Benítez de traducción correspondiente a 2021. Su último libro publicado es el ensayo Un papel en el mundo. El lugar de los escritores (Trama, 2023).
Eduardo Suárez Fernández-Miranda: “Se diga lo que se diga de la insuficiencia de la traducción, esta es y sigue siendo una de las ocupaciones más importantes y más dignas del intercambio mundial”. Estas palabras de Goethe dignifican la profesión. ¿Cómo surgió su interés por la traducción?
Carlos Fortea: Surgió de manera equivocada… Me explico. Cuando yo era muy joven, mi único interés era ser escritor. Y yo pensaba entonces que eso no incluía la traducción. Me parecía, eso sí, una tarea adecuada para un escritor, un trabajo “diario” con que el que sostener económicamente una vocación literaria, es decir, un trabajo “paraliterario”. Y por eso me quise dedicar a él.
Estaba totalmente equivocado, y no tardé en descubrirlo. Equivocado en todos los sentidos. En primer lugar, porque no era un trabajo paraliterario, sino literatura. Yo no sabía entonces, entre otras cosas porque no es algo que en aquellos tiempos se dijera en voz alta, que la traducción es un género literario. Más aún: un género literario de enorme intensidad, muy absorbente. Me puse a traducir sin ser consciente de que se convertiría en el centro de mi vida, no ya económica, sino de escritor. Pagué el alto precio de descubrir que, cuando uno se dedica a recrear el estilo de otro, le resulta muchísimo más difícil desarrollar un estilo propio. Tardé muchos, muchos años en publicar obra de creación ex novo.
A cambio, descubrí que este género está lleno de compensaciones. Porque plantea exigencias a tus capacidades que no te plantearías por tu propia iniciativa. Porque te hace llegar más allá en tu relación con tu propia lengua.
E.S.F-M.: Decía Juan Antonio Masoliver Ródenas que “la experiencia creadora, la experiencia crítica, el conocimiento de varias lenguas y el hecho de haber traducido novela, cuento, poesía y libros de arte, me dan cierto derecho a considerarme un traductor”. ¿Cree que existen dos tipos de traductores, el que lo es como profesión, y el escritor-traductor? ¿Puede llegar a condicionar la traducción este hecho?
C.F.: Como ya adelantaba en la respuesta anterior, la propia pregunta se deriva de un concepto equivocado, el que yo tenía hace tantos años. No hay dos tipos de traductores porque traducir es escribir, y los traductores son escritores, escriban o no otro género literario distinto de la traducción misma. Por eso siempre que me preguntan me califico como “novelista y traductor”, no como “escritor y traductor”, que sería redundante. No, no existen dos clases de traductores.
E.S.F-M.: ¿Cree en una teoría de la traducción? Teniendo en cuenta las palabras del gran traductor de la lengua alemana, Feliu Formosa: “No afirmaré, como José María Valverde, que no creo en la teoría de la traducción, porque no pienso que se pueda negar una disciplina que existe como la necesidad de reflexionar sobre el hecho de traducir”.
C.F.: Tampoco yo negaré la existencia de la teoría, por las mismas razones que alega Feliu Formosa. Existe teoría de la traducción desde la primera vez que alguien empezó a dar vueltas a esto, y además en los últimos cien años ha alcanzado un desarrollo extraordinario. A veces se confunde que los traductores no nos sintamos cómodos con un número importante de teorías con la presunción de que desdeñemos la teoría. No la desdeñamos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la vivimos como demasiado lejana de la práctica. Como una reflexión enriquecedora pero carente de aplicación directa. Tender ese puente es, a mi entender, una tarea en la que todavía queda mucho trabajo por hacer.
E.S.F-M.: Un alto porcentaje de los libros publicados en España son traducciones. ¿Se valora suficientemente la labor del traductor como introductor de la cultura de otro país?
C.F.: No, no se valora lo suficiente. Ni por los editores ni por la sociedad. Estamos hablando de una labor de alta capacitación, que exige muchos años de formación y actualización continua, y una serie de “extras” de difícil aprehensión, los que distinguen unas traducciones de otras como se distinguen unas novelas de otras. Y el público lector no es consciente de esto. El número de lectores que a la hora de comprar un libro se fijan en quién lo ha traducido, y no digamos aquellos para quien esa información es relevante, es muy pequeño.
Para muchos editores, por desgracia, la traducción es sobre todo un gasto, y lo asumen como un mal necesario, cuando estamos hablando de un elemento fundamental para traer hasta nuestra lengua la creación que se hace en otras, a veces con enormes consecuencias. Es confesión propia de los autores del boom latinoamericano que su literatura no habría sido la misma sin leer a Faulkner, y muchos lo leyeron traducido. ¿Qué habría pasado en la literatura en español sin esa puerta abierta por nuestros colegas?
Por fortuna, es preciso decir que esto está cambiando poco a poco. Cada vez encontramos más eco, pero queda muchísimo por hacer. Y no solo en el ámbito del reconocimiento, sino en el ámbito de la remuneración.
E.S.F-M.: En relación con este asunto, en ocasiones, es el propio traductor quien propone la publicación de un libro en otro idioma. ¿Qué escritores, en lengua alemana, cree que merecerían formar parte de nuestras editoriales?
C.F.: Esa es una pregunta muy difícil… porque, por una parte, la literatura en lengua alemana no está mal representada en nuestro panorama, y por otra sucede en ocasiones que los libros existen, pero no han alcanzado repercusión. Un escritor extraordinario como Wolfgang Koeppen, al que tuve el honor de traducir a comienzos de este siglo, pasó bastante inadvertido cuando es un gigante de las letras. Autores de la extinta República Democrática Alemana, como Stefan Heym, no han llegado hasta nosotros porque el país en el que escribieron se acabó, y se acabó en un clima de infamia que arrastró a sus escritores, muchas veces sin culpa por su parte. No menciono más nombres porque tampoco puedo presumir de un conocimiento universal, pero estoy muy contento con la tarea de recuperación, importantísima, de las mujeres del siglo XX, que no tuvieron tanta oportunidad de ser traducidas y de ser conocidas. Mascha Kaléko, Marlen Haushofer, que es extraordinaria y está traducida pero no se conoce, o Bettina von Arnim, si nos remontamos al siglo XIX.
E.S.F-M.: Fue presidente de ACE Traductores. ¿Puede hablarnos un poco de esta asociación?
C.F.: ACE Traductores se fundó hace justamente cuarenta años, cuando un grupo de colegas encabezados por Esther Benítez se integraron en ACE, la Asociación Colegial de Escritores de España, como sección autónoma de traductores de libros. Se habían dado cuenta de que sus problemas laborales se parecían más a los de los escritores que a los de los traductores de otros ámbitos, como el jurídico o el científico-técnico, y desarrollaron desde un primer momento una doble tarea de concienciación y reivindicación que aún persiste hoy.
Cuarenta años después, la asociación a la que pertenezco es un orgullo para cualquiera de nosotros. Seguimos batallando por las tarifas, pero hemos conseguido el reconocimiento legal como autores, la generalización de los contratos y los derechos de autor, la extensión y mejora de la formación de los jóvenes colegas. En plena Gran Recesión, uno de los Libros Blancos que la asociación ha elaborado recogía en los resultados de su estudio sociológico que los traductores asociados estaban soportando mejor la crisis que los no asociados porque tenían más información. Para mí, eso es una prueba de que somos útiles.
E.S.F-M.: Hace veinte años, Siglo Veintiuno de España Editores publicó Kafka. Los años de las decisiones, uno de los volúmenes que componen la monumental biografía de Reiner Stach, que ahora forma parte del catálogo de Acantilado. ¿Cómo afrontó la traducción de una obra tan extensa?

C.F.: Esta sería una ocasión estupenda para decir que fue una tarea ciclópea, y esas cosas que quedan tan bien, pero la realidad es que fue una de las traducciones más placenteras que he hecho nunca. Porque Reiner Stach es un gran escritor. Su biografía de Kafka tiene un espléndido pulso narrativo, y una cantidad de conocimiento y de historias colaterales tan apasionante que de su lectura se sale sabiendo muchísimas más cosas que la vida de Kafka. Por supuesto que fue agotador. Tan solo el aparato de notas representaba cientos de folios (eso sí fue pesado…), pero lo viví como una aventura, con momentos inefables en los que la emoción se apoderaba de mí. La parte que recoge la creación de su obra es lectura obligada para cualquier escritor vocacional, el relato de sus últimos años es casi imposible de leer sin que se te haga un nudo en la garganta.
E.S.F-M.: Ha traducido, además, a Johann Wolfgang von Goethe, Robert Walser, o Hans Magnus Enzensberger, escritores de distintas épocas y estilos. ¿Resulta complicado trasladar esa pátina del tiempo a nuestra lengua?
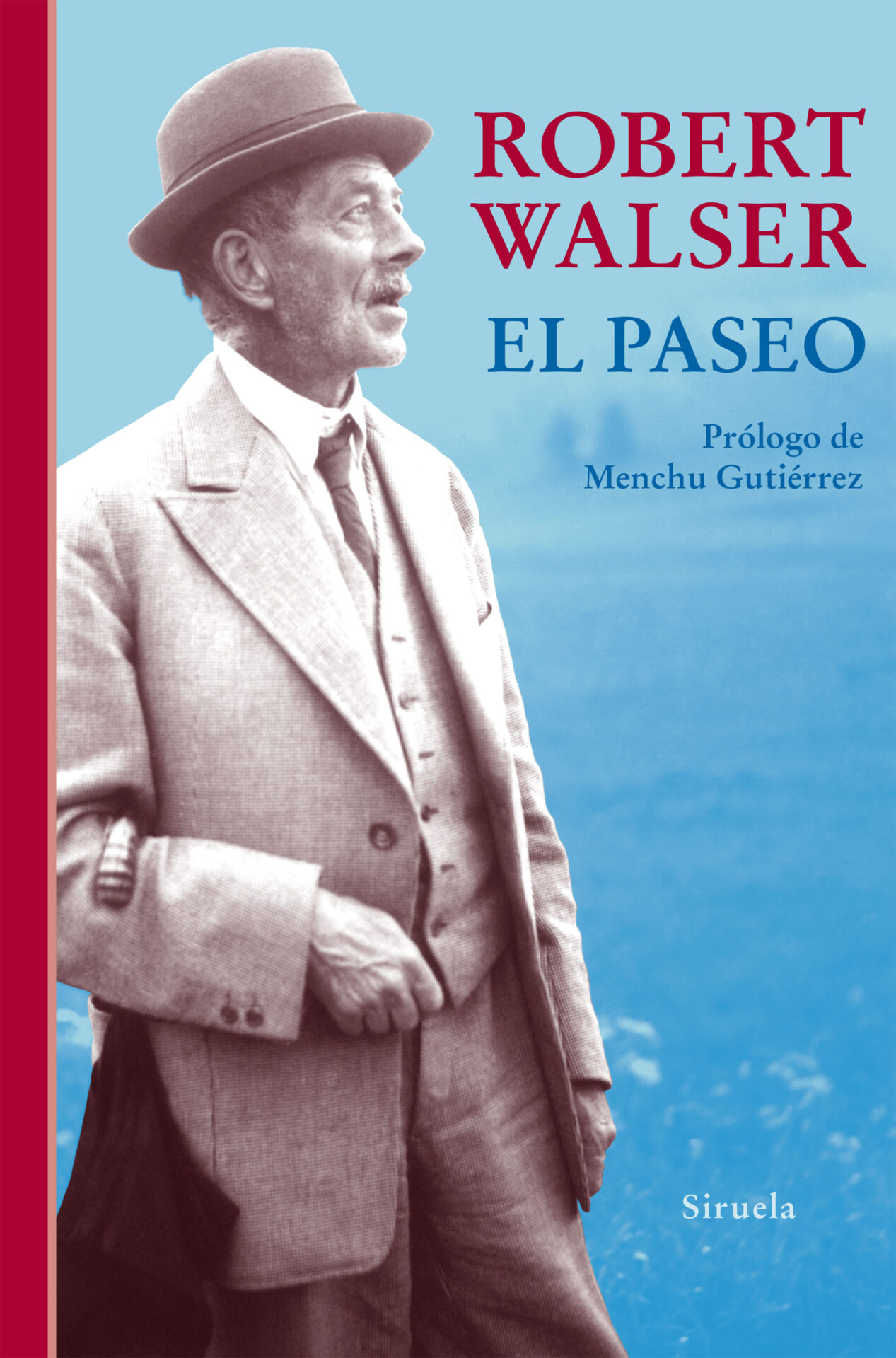
C.F.: Este es un buen ejemplo de aquello a lo que antes me refería cuando hablaba de los años de formación de los traductores. Saltar del estilo de un autor a otro y del sonido de una época al sonido de otra implica de manera necesaria una acumulación de lecturas propias que no pueden hacerse en el momento en que se recibe el encargo, sino que son tarea de toda una vida. Resultado de una curiosidad universal. A los traductores nos vale todo: lo que leemos en el periódico y lo que escuchamos al andar por la calle, lo que cuentan los guías de los castillos y de los palacios y lo que escuchamos en las conferencias. Pero sobre todo nos sirven las lecturas. Las que acumulamos por puro placer, por necesidad y también por oficio. Uno aprende a leer como si escribiera (traducir es leer mientras escribes), y las palabras se te enredan en la lengua y las paladeas. Y luego forman parte de esa saliva, de esa especie de seda de araña, que vas soltando al escribir y recubre las páginas de esa pátina que usted mencionaba.
E.S.F-M.: ¿Cuál sería su definición de la labor del traductor?
C.F.: El traductor escribe. Escribe en su lengua, y mientras lo hace es consciente de que la va a llevar hasta sus límites para poder decir lo que dice otra lengua diferente. La labor del traductor es tensar la lengua sin llegar a romperla.
E.S.F-M.: La traducción se puede llevar a cabo a través de otra lengua interpuesta. Por ejemplo, la obra del escritor japonés Junichiro Tanizaki, en ocasiones, ha aparecido traducida del inglés o del francés. ¿Qué opina de estas traducciones?
C.F.: Que niego la mayor… la traducción no se puede llevar a cabo a través de otra lengua interpuesta. Se ha hecho, se hace todavía cuando no se encuentra (tal vez porque no se ha buscado bastante, o porque no se le quiere pagar lo bastante) un traductor que conozca la lengua original, pero el resultado no puede ser nunca satisfactorio. Porque lo que traduce el traductor ya no es exactamente la obra del autor, sino la lectura que de ella ha hecho el primer traductor. Respeto a los colegas que lo han hecho, pero discrepo del planteamiento.
E.S.F-M.: Para la editorial Cátedra tradujo Los comebarato, del escritor Thomas Bernhard, un autor que estaba traduciendo en aquel tiempo Miguel Sáenz. ¿Cómo surgió este encargo? ¿Miguel Sáenz le dio algún consejo de cómo afrontar esta tarea?
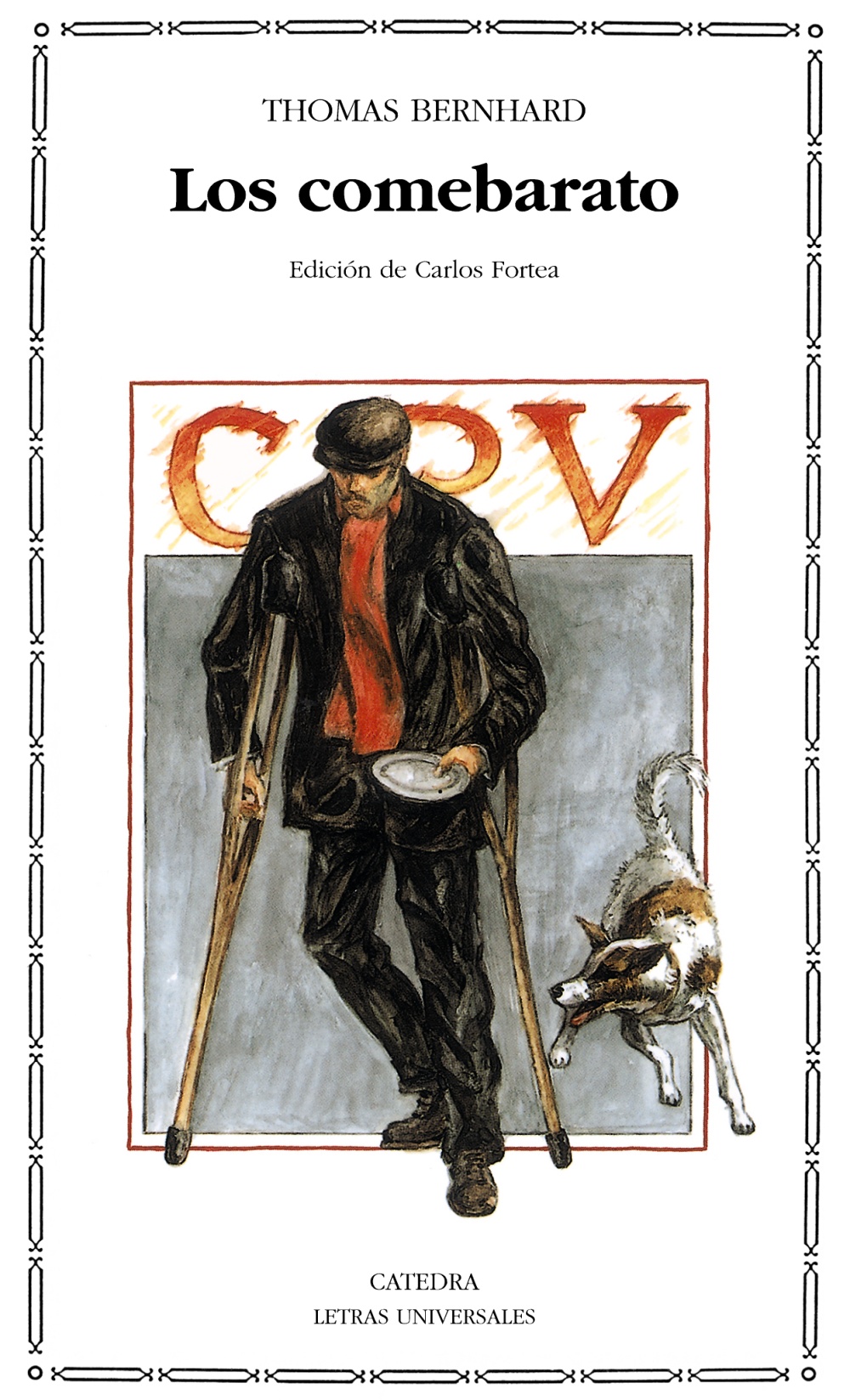
C.F.: La historia de la publicación de Los comebarato es muy característica de lo que yo llamo la importancia del azar en la vida… Nunca he sabido cómo surgió el encargo, simplemente me hicieron la propuesta y la acepté, partiendo de la idea, que aún defiendo, de que los autores pueden tener un número de voces indefinido, y probablemente con una cierta audacia (que no lamento). Por aquel entonces yo aún no conocía personalmente a Miguel Sáenz, al que sin duda ya tenía entonces, y tengo ahora, como el maestro indiscutible. Leí todas sus traducciones de Bernhard, y es posible que haya influido en mi texto más que el propio autor.
Aquel texto me dio muchas alegrías, pero sin duda la más importante fue, precisamente, la oportunidad de conocer a Miguel. Coincidí con él por primera vez en un simposio sobre Thomas Bernhard, un par de años después de publicarse Los comebarato. Me acerqué a saludarle bastante intimidado, y lo que me encontré fue al más generoso de los compañeros. Somos amigos desde entonces.
E.S.F-M.: ¿Hay algún otro escritor al que le gustaría traducir?
C.F.: Bueno… más que escritores me gustaría traducir libros. Me gustaría traducir las memorias de Stefan Heym, que es un libro bellísimo con el “defecto” de ser muy gordo; me gustaría volver a traducir a Jenny Erpenbeck, a la que solo he publicado en Argentina. Me gustaría volver a traducir a Döblin, hacer por puro vicio, aunque sea totalmente innecesaria, una nueva traducción de Amok, de Stefan Zweig…
E.S.F-M.: Ha habido grandes traductores hispanoamericanos, pienso en Juan José del Solar, José Bianco, o el escritor Guillermo Cabrera Infante. ¿En la traducción al castellano, se debe perder todo acento que pueda venir de la otra parte del Atlántico?
C.F.: Desde luego que no. Sería una locura. La riqueza de la lengua es la riqueza de sus acentos, no hay un castellano, hay muchos. Yo me formé como lector teniendo a la cabeza de mis modelos (siguen ahí) a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Ignacio Aldecoa, y no puedo decir que uno me haya dado más que otro. Lo que los tres me dieron fue la absoluta comodidad de leer en esas tres variantes (y luego en muchas más).
Ahora bien, a la hora de traducir, es obvio que escribimos en la modalidad que nos es más propia. Intentar otra cosa sería correr el riesgo de la caricatura. Yo no corrijo en clase a las alumnas que en un momento dado emplean una variante latinoamericana, tan solo le hago notar al grupo que se trata de esa variante. Tenemos que asumir con normalidad que los traductores argentinos escriban en su modalidad, los mexicanos en la suya y los españoles en la nuestra, por citar tres variantes de las muchas que hay. Y, si me lo permite, deberíamos soñar con entremezclarlas, que no es lo mismo que esa cosa que llaman el español neutro y que no habla nadie. Tenemos que atrevernos a emplear las palabras de los otros para hacerlas nuestras. En un proceso largo si hace falta, pero que debe ser intencional.



