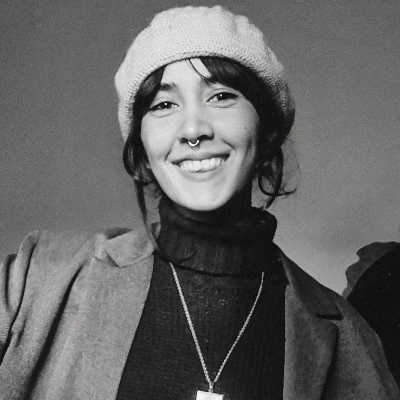Nota del editor: En esta sección compartimos textos publicados originalmente por nuestra casa matriz, World Literature Today (WLT), ahora en edición bilingüe. El presente texto fue publicado originalmente en World Literature Today Vol. 97, Nro. 5 en septiembre de 2023.
Haz click abajo para suscribirte a WLT:
Calling for a Blanket Dance (Llamado a la danza de la manta) de Oscar Hokeah es una novela ingeniosa y penetrante que explora la superación de obstáculos, la resiliencia y el apoyo comunitario. Ganó el Premio PEN/Hemingway a la novela debut de 2023 y fue finalista de otros dos premios literarios. Hokeah es un escritor estadounidense con raíces indígenas kiowa-cheroqui y mexicanas que vive en Oklahoma y que, tras dedicarse veinte años a alentar a las comunidades indígenas, ha canalizado su amor por la comunidad en su primera novela. En esta entrevista, conversamos sobre la transformación de la experiencia personal en ficción, la dedicación del autor a su trabajo con jóvenes indígenas y el papel fundamental de la comunidad y la descolonización.
Kyrié Eleison Owen: Me encantaría hablar de tu amor por la ficción. Si bien te basaste en experiencias personales, optaste por la autoficción en lugar de la autobiografía. ¿Qué energía te guió para tomar esa decisión?
Oscar Hokeah: Cuando tenía unos catorce años, empecé a leer ficción de autores como Stephen King, Dean Koontz, Clive Barker. Me enamoré enseguida del género y supongo que tenía ganas de escribir ficción basada en mi vida, pero ¿sabes qué?, estaba tan inmerso en la ficción que ni lo pensé.
También cursé una materia de no ficción en el Instituto de Artes Indígenas Estadounidenses. Creo que me compenetré mucho porque escribo sobre situaciones intensas. Escribo sobre el maltrato que sufrí a manos de mi padre, un tema que aparece en mi libro. Y sobre algunas de las tribulaciones que vienen con los conflictos interpersonales y la pérdida de una hija. Yo perdí una hija de la misma manera que mi personaje Ever Geimausaddle.
Escribir ficción y utilizar un narrador testigo me permitió mantener cierta distancia emocional. Aunque también escribo porque me sirve como catarsis y porque intento sanar heridas emocionales. De hecho, mi segundo libro se basa en parte en situaciones reales que viví, pero prefiero seguir con la ficción porque se me hace más fácil abordar esos temas indirectamente. Supongo que se lo podría pensar como un proceso psicoanalítico y de reconexión con lo oculto en la psique, donde me enfrento con los aspectos más oscuros de todo lo que pasó.
K.E.O.: Ya que tus experiencias personales son tan palpables en tus historias, ¿dirías que para crear las historias de los demás personajes te inspiras en las experiencias de otras personas o te tomas más libertades?
O.H.: La razón por la que me baso en mi propia vida y en las vidas de mis amigos y familiares es que necesito tener esa carga emocional. Porque si tengo esa energía, como la que siento cuando me río con mis amigos o mi familia, después se refleja en las palabras y genera un impacto emocional en el lector. Escribir usando esa amplia gama de emociones, combinar sentimientos diversos a la vez, como la más profunda tristeza con la esperanza, es tan importante como el oficio. Igual que en el capítulo de Vincent Geimausaddle: hacia el final, a pesar de saber que está a punto de morir, también sentimos una gran esperanza. Eso hace que las emociones que se despiertan sean mucho más intensas.
Cuando pienso las escenas, siempre busco qué elemento emocional puedo incorporar a la trama para que el lector se involucre en la historia tanto como yo.
También tiene más sentido para mi trabajo mirar estos temas desde la perspectiva de la comunidad. No sé si en lo personal me suelo manejar así en cada momento del día. Soy callado porque siempre estoy pensando en mil cosas. Cuando converso, al mismo tiempo estoy comparando a la otra persona con mis personajes o escenas. Todos los días pasan historias a nuestro alrededor y voy a encontrar la manera de conectarlas en mi escritura.
“Combinar sentimientos diversos a la vez, como la más profunda tristeza con la esperanza, es tan importante como el oficio.”
K.E.O.: Cambiando de tema, has descrito a Calling for a Blanket Dance como una “narrativa de descolonización”, que pone en el centro la resiliencia india frente al trauma intergeneracional. Esa reivindicación está presente no solo en la historia, sino también en la estructura misma del libro. A diferencia de la narrativa occidental, donde hay un único narrador y una estructura lineal, en tu novela utilizaste múltiples narradores e historias. ¿De qué otras formas se descoloniza la narrativa?
O.H.: Cuando pienso en la descolonización, lo primero que se me viene a la mente es la sanación. He trabajado con jóvenes indígenas en situación de riesgo durante la mayor parte de mi vida laboral, casi veinte años, así como Ever trabaja con Leander Chasenuh. Las experiencias de Leander que narro están basadas en las experiencias reales de esos jóvenes. Para mí, ese es uno de los aspectos más importantes de la descolonización: que los adultos asuman sus problemas personales, encuentren un punto de apoyo sólido y luego le transmitan eso a la siguiente generación. Esta comunidad me ha ayudado, así que ahora quiero devolverles a otros lo que me dieron a mí y ayudar a la siguiente generación.
También es importante ampliar nuestro enfoque y mirar hacia el sur. En Estados Unidos, cuando pensamos en pueblos indígenas, solo tenemos en cuenta a los indígenas de Estados Unidos y Canadá, pero lo cierto es que en México y Centroamérica abundan las comunidades indígenas. Y los que peor la están pasando en Latinoamérica son, en su mayoría, los indígenas. Así que estamos viendo mucha migración que no siempre es forzosa, pero sí está atada a necesidades económicas, lo que lleva a las comunidades indígenas a reubicarse y formar nuevas comunidades en Estados Unidos, compuestas por los mismos grupos que en sus lugares de origen.
“Cuestionar las dinámicas en torno a esta frontera también forma parte de la descolonización.”
Para hacer que le prestemos más atención al sur, es importante que el personaje principal se la pase cruzando de un lado a otro de la frontera, esa línea imaginaria que los poderes coloniales hicieron realidad. Ever solo quería ver a su familia. No es lo mismo que si yo tuviera que manejar desde mi casa en Tahlequah, Oklahoma, hasta Albuquerque, Nuevo México, para visitar a mis hijos. La distancia que tendría que hacer desde Tahlequah hasta Albuquerque es la misma que la de Tahlequah hasta Aldama, Chihuahua, pero, para llegar a Chihuahua, tengo que cruzar la frontera, con todos los obstáculos que eso implica y que podrían impedirme reunirme con mi familia. Cuestionar las dinámicas en torno a esta frontera también forma parte de la descolonización y se conecta con lo que mencionaste antes sobre cómo la estructura misma de la novela funciona como un medio para la descolonización, en donde intentamos capturar las características comunitarias.
Oí a algunos proponer, o más bien intentar proponer, que Calling for a Blanket Dance es una novela compuesta por relatos o una colección de historias, pero creo que describirla así no hace más que perjudicar la narrativa completa, ya que es una experiencia integral basada en una comunidad. Y fíjate que Louise Erdrich tuvo el mismo problema cuando salió Filtro de amor. Muchos la consideraron una colección de historias, pero ella no la trajo al mundo de esa manera, sino que la trajo al mundo como una novela. Es llamativo que, treinta años después, los indígenas sigan lidiando con lo mismo.
K.E.O.: Ese espíritu comunitario es uno de los pilares de la novela; sé que los lectores se van a quedar con ese tema grabado en la mente. ¿Qué más te gustaría que se lleven los lectores cuando cierren el libro?
O.H.: Los indígenas estamos trabajando diligentemente para sanar y corregir el trauma histórico. Yo trabajo en un programa dedicado al bienestar de los niños indígenas junto a más de cien personas; más de cien cheroquis unidos contribuyendo de distintas maneras para mejorar la comunidad. Los indígenas están aportando su trabajo en el mundo para construir un mañana más luminoso para la próxima generación. Así es como vamos a sobrevivir a ese tipo de situaciones. Así que, bueno, espero que los lectores se vayan con la impresión de que la comunidad se sostiene entre todos. Por eso titulé el libro Calling for a Blanket Dance: porque refleja la tradición de la danza de la manta en sí misma, como ese momento donde toda la comunidad se acerca a la manta y cada uno ofrece un pedacito de sí para cooperar con Ever Geimausaddle. En definitiva, espero que los lectores se vayan con la idea de que eso es lo que estamos haciendo.
K.E.O.: Tengo una última pregunta. De cara al futuro y a tu próximo libro, ¿tienes pensado volver a explorar las vidas de las familias Geimausaddle y Chavez o vas a pasar a nuevos personajes e historias?
“El segundo libro es muy arriesgado y me asusta en el buen sentido.”
O.H.: No tengo pensado volver a explorar esos personajes. La próxima novela es un caso aparte, es sobre una situación totalmente distinta. El título provisorio del segundo libro es Why Saynday Stole the Sun (Por qué Saynday se robó el sol). Está basado en una historia tradicional kiowa llamada “Cómo Saynday se robó el sol”, así que hay elementos que son ecos de esa leyenda. No quiero entrar mucho en detalles y todavía no le conté a nadie de qué se trata. Hace dos semanas hablé con The New York Times Book Review y querían saber qué iba a pasar en ese libro en particular, pero tampoco se los dije. Quiero asegurarme de que todo salga como quiero y de que mi editor y yo estemos en la misma sintonía antes de empezar a hablar del tema.
Lo que sí puedo decir es que tiene más filo que Calling for a Blanket Dance. Es mucho más intenso y trata de un tema del que los indígenas no suelen hablar, pero que probablemente sea el más importante que tendríamos que estar discutiendo. Y como tiene más filo, hay una parte de mí que le tiene miedo, cosa que me parece bien. Incluso cuando escribía Calling for a Blanket Dance, pensaba: “¿Me estaré pasando? ¿Estoy siendo demasiado crudo?”. Me asustaba un poco estar tan cerca de ese riesgo. Pero ahora quiero hacer eso: quiero escribir algo que tenga el potencial de impactar a alguien de tal manera que cambie su forma de pensar, y no puedo lograrlo si voy a lo seguro. Entonces, para comprometerme con algo que sienta que vale mi energía y la energía del lector, tengo que arriesgarme. El segundo libro es muy arriesgado y me asusta en el buen sentido.
K.E.O.: Calling for a Blanket Dance ya está cargado de verdades brutales, así que me voy a tener que preparar mentalmente para tu próximo libro. Apenas dijiste que se trata de algo de lo que los indígenas no suelen hablar pero deberían, le estuve dando mil vueltas, pensando en qué puede ser.
O.H.: Más adelante, cuando empiece a tomar forma, voy a poder empezar a contar de qué se trata.
K.E.O.: Voy a estar pendiente de tus próximas entrevistas. Por lo pronto, gracias por tomarte el tiempo de conversar conmigo.
O.H.: No fue nada y gracias por invitarme.
Junio de 2023
Nota de la autora
Esperamos con ansias el próximo libro de Oscar Hokeah: las preguntas que desentrañará, las formas en que desafiará al lector y el consuelo que ofrecerá a través de sus personajes, respaldados por vivencias y experiencias personales. Si tomamos Calling for a Blanket Dance como precedente, la nueva novela seguirá calando hondo, en busca del equilibrio entre verdades brutales y reflexiones emotivas. Hasta entonces, tomemos su libro como ejemplo y alentemos a nuestra comunidad como Ever y Hokeah.
Traducción de Mafalda Arcardini Rosado