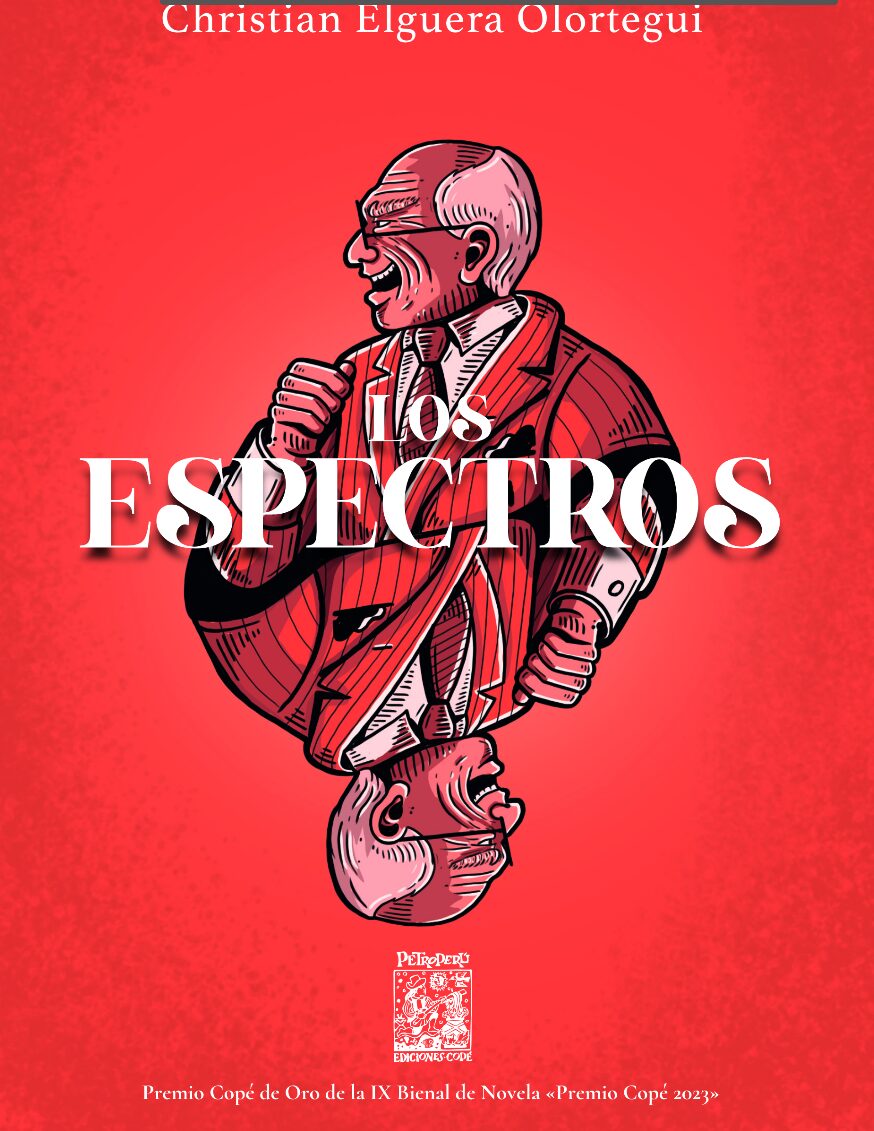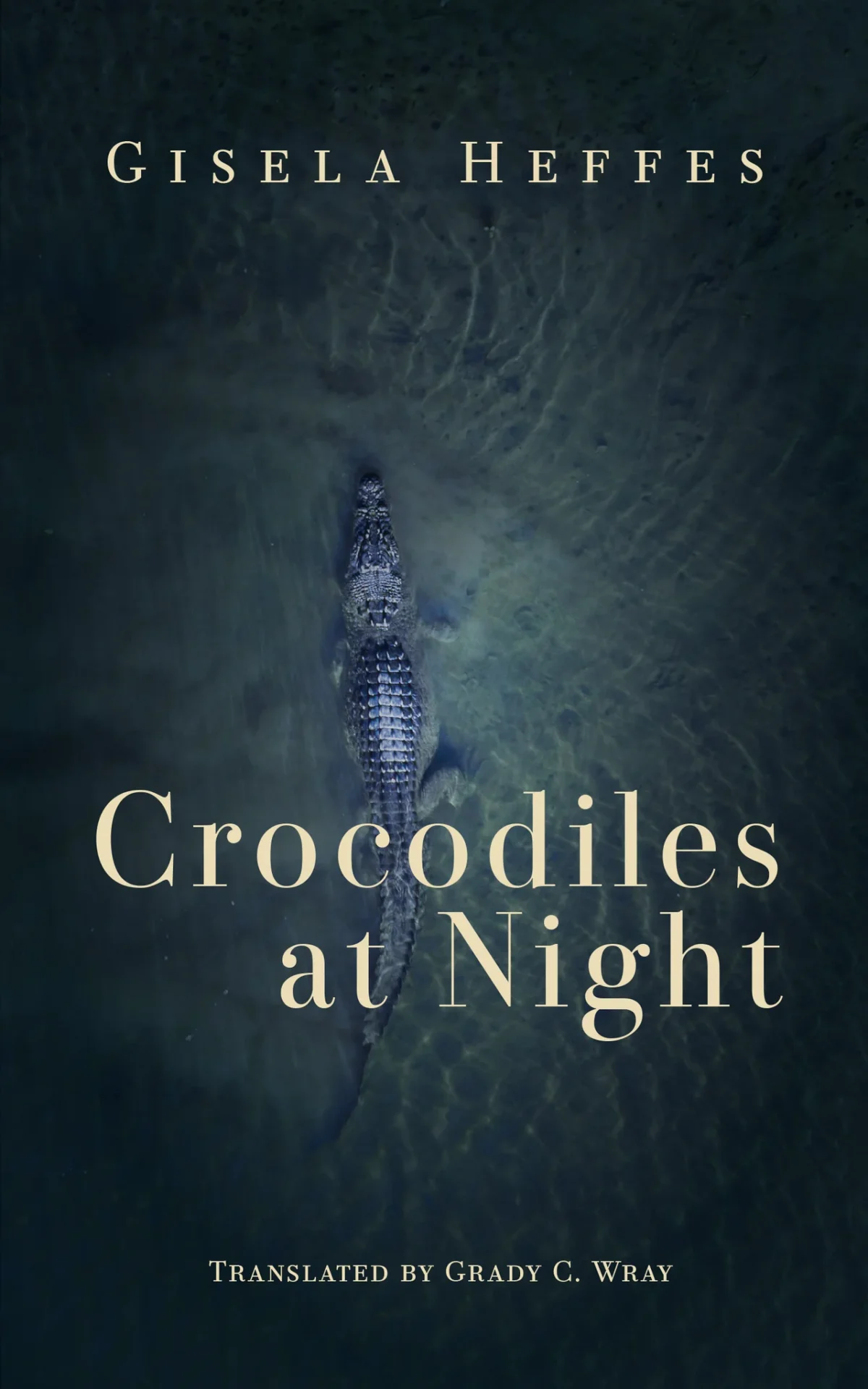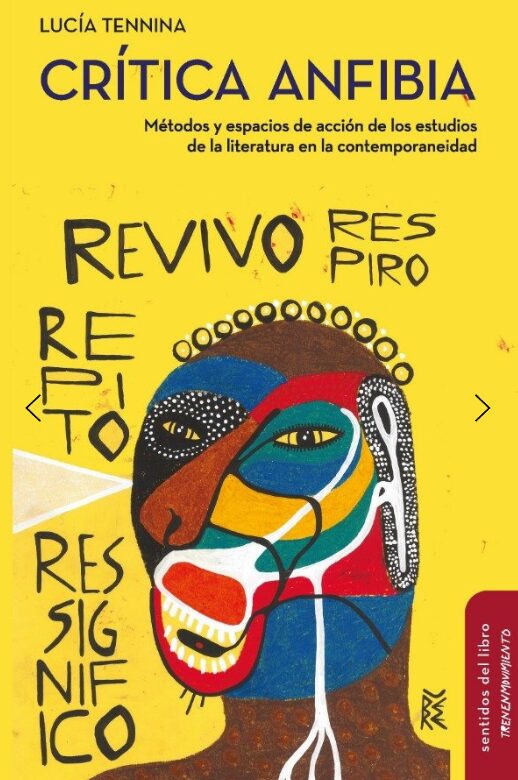La piedra de las galaxias. Adrián Román. Mexico City: Moho, 2020. 156 páginas.
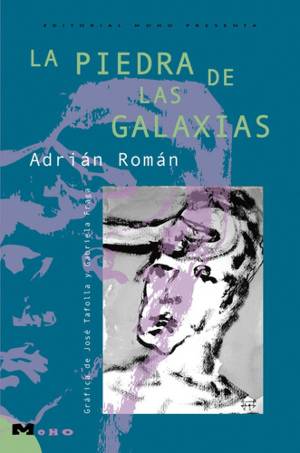
La relación de las drogas y la literatura es tan antigua como la Odisea, desde la aparición de los lotófagos o el vino con que Odiseo altera a Polifemo, pasando por Memorias de un opiómano, de Thomas de Quincey, quien le echaba la culpa a Coleridge por haberlo introducido al uso de aquellas gotas relajantes; hasta William Blake, con las puertas de la percepción que tanto influyeron en Aldous Huxley; o Los paraísos artificiales, de nuestro bicentenario Charles Baudelaire. Hasta Opium, de Jean Cocteau y la generación beat. En suma, la tradición a la que ingresa Adrián Román es amplia y atractiva. Y, por si esto fuera poco, Román proviene de la poesía; como alumno destacado de Eusebio Ruvalcaba, participó en la antología Tres poetas perros. Lo interesante es que si uno lee con atención sus versos, ya hay algo de La Piedra de las galaxias que se asoma: “Hay días que son un puño de tierra en la lengua, […] Hay días secos, podridos,/ Que nos miran desde la ventana,/ Nos esperan al bajar las escaleras,/ Brincan como un pez fuera del agua. […] Hay días tercos que no terminan,/ Que no se van”. Porque la voz del narrador también trata de revelarse (y rebelarse) por medio de la escritura, así sea en una versión deprimida: “Mi currículum sólo tiene mi nombre. […] Entendí que la decadencia llega/ En cosa de segundos y no se vuelve a ir/ Que llega, incluso, para los que no recibieron medalla,/ Para aquellos, que como yo, ni siquiera participaron en la carrera”.
Y en La piedra de las galaxias asegura:
Ni siquiera la vida de un perdedor como yo se encuentra exenta de triunfos. No importa que sean ajenos. Recuerdo la pelea de Chávez contra Taylor.
Ni siquiera tengo idea de qué haría con todo lo que deseo tener.
Ni siquiera tengo claro cuál es el verdadero conflicto de mi existencia.
Ni siquiera creo que ustedes lo sepan. Tendrán su versión. La más cómoda y parecida a aquello que ustedes son, lo más cercano a sus carencias. Así será el retrato que hagan de mí. Y el que yo haga de ustedes. […]
Ni siquiera puedo decir que soy el más miserable. Tengo muy buena suerte, a veces en contra de mi voluntad. (p. 93-94)
El protagonista de esta novela recorre las calles mientras se enfrenta a su destino, a su mundo interior y al espacio en el que pueda probar una piedra más. Es un literato que se va manifestando entre los imprevistos de una vida adicta e intensa. Sus monólogos y descripciones son hondas introspecciones sobre su pasado y su realidad. La gente que lo rodea es brutalmente fantástica. A la manera que lo quería Baudelaire, Román ha encontrado la magia de los rufianes más kamikazes, más echados a perder y que siempre tienen algo lúcido y acertado que decir: “Tú naciste protegido por la luna, nuestra sagrada madre, y por nuestro sagrado Sol, el padre que nos brinda alimentos. Creciste con mujeres. Por eso eres cursi, detallista y romántico. Te gustan las viejas fresas e infieles. Que te sometan” (p. 32).
Asimismo, hace gala de un estilo bastante electrificado:
Me concentro en destapar el envoltorio. Puedo reconocer, sólo mirando la envoltura, de dónde proviene cada piedra. Ésta es de la Estrella de la Muerte. La que extraigo es de buen tamaño. Queda una cantidad considerable de polvito en el papel, pero prefiero guardarlo para el refil. Trato de colocarla exactamente encima de donde recuerdo que se ubican los agujeritos de la lata. Prendo el encendedor. Dejo que la flama comience y derretir el queso antes de jalarle al bóiler.
Siento que mi alma ha cruzado entre satélites sin combustible antes de llegar a mí. Proviene de muy lejos y antes de caer en la Tierra se ha encontrado en su viaje con un bonche de basura intergaláctica, pedazos de cohetes, trozos de todos los metales imaginables. Latas, encendedores, pipas de cristal quemadísimas, papeles, envases vacíos de Tonaya, León y Cañita, fragmentos de cristal y plástico, cajas vacías de cigarros y micrometeoritos. Mi alma se baña en los ríos y lagos de metano y etano. Mi alma es diez veces más grande que Júpiter, o que el planeta Hd1069o6b. (p. 48)
No me había dado cuenta, hasta que leí La piedra de las galaxias, de la enorme ventaja que es ser de clase media baja en la Ciudad de México, tener que salir a la calle a trabajar hacia los dieciséis años me abrió el mundo. Ahora que practicamos la memoria nostálgica de los 90´s, y que descubrimos que el mundo no ha logrado mostrarnos nuevas grandes atracciones, mejores antros, mayores centros nocturnos, ambientes más luminosos y correrías más deliciosas, veo que ese estado entre el conocimiento y el deseo perenne de lo que surgía en la cultura pop, dio una forma de existir en la que se debía completar la realidad con un poco de imaginación. Alguna vez una chica me dijo: “A ti te encanta ir a sobar libros a [la librería] Gandhi”. Y quizá tenía razón, prefiero anhelar un libro que adquirirlo, hay algunos ejemplares, la biografía de Kafka, de Stach, o el Johnson, de Boswell, por los que moría, pero que al llegar a casa los apilé para no volverlos a abrir hasta este momento. En cambio, cómo los anhelé, cuántas veces fui a verlos, buscar los mejores precios, encargárselos al dealer del centro o de la Facultad. Y es que lo que importa es el deseo, es el anhelo erótico por los objetos. Por eso pienso que nos podemos sentir profundamente reflejados con el personaje de La piedra de las galaxias, no por la necesidad del ‘asteroide’, sino por el vértigo de obtenerlo de una buena vez, hasta que aparezca la próxima piedra, la próxima promesa. Porque lo que realmente importa es esa posibilidad de fallar o de tener éxito, siempre diferente, siempre de manera renovada. Por eso, uno vende todas sus propiedades, se deshace de sus comodidades o exprime a quienes pueden darnos esa salida, nuestros patrones, nuestros clientes o nuestros editores. No veremos razones más allá de obtener una vez más el impulso anhelante que nos da el encuentro sexual, el próximo golpe de una adrenalina que nos convenza de que lo que arrastramos no es ya en estos momentos un cadáver.
Héctor Iván González