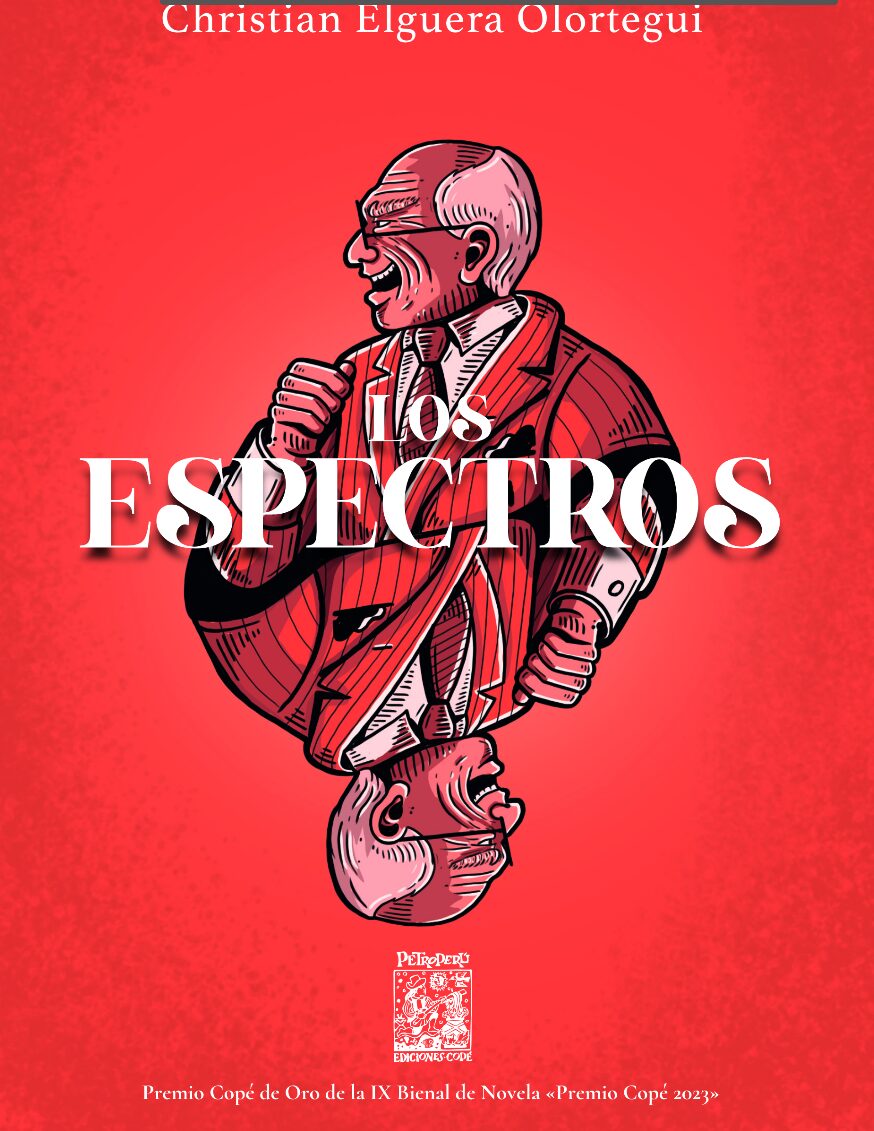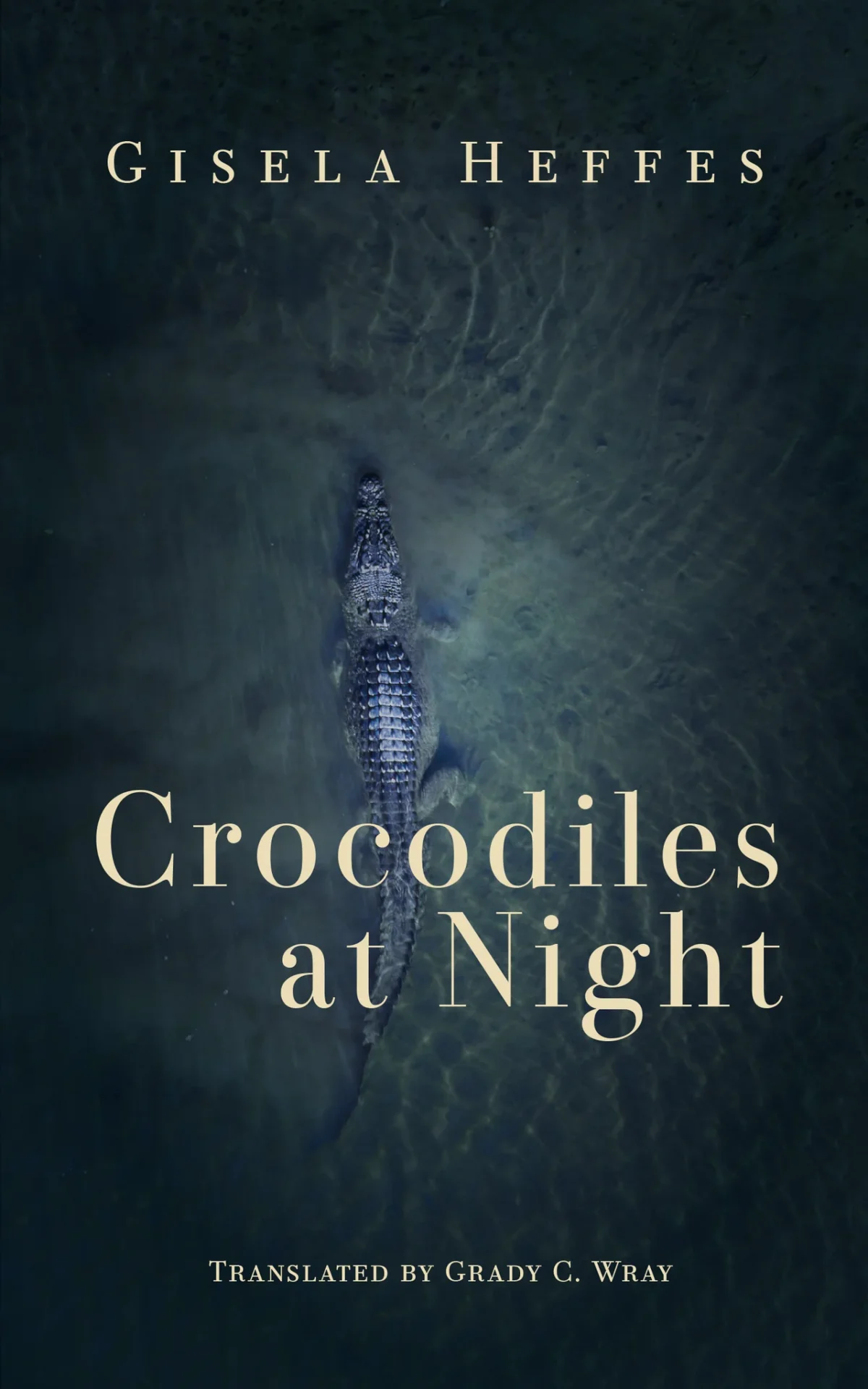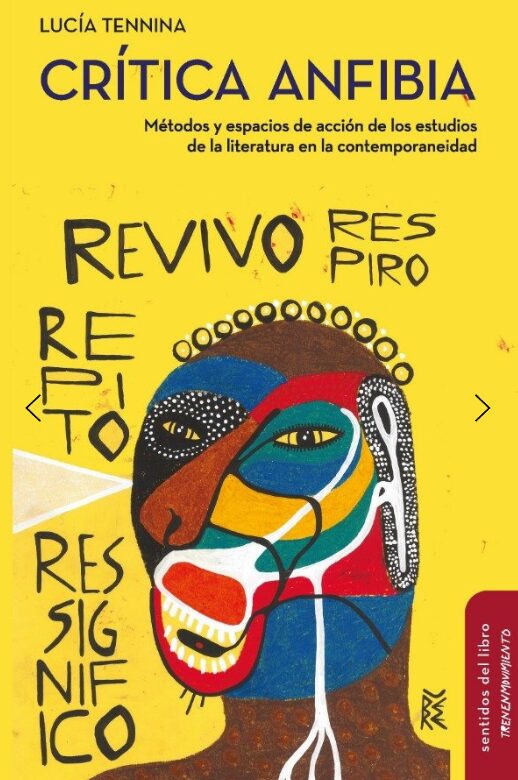España: La Pereza Ediciones. 2023. 222 páginas.
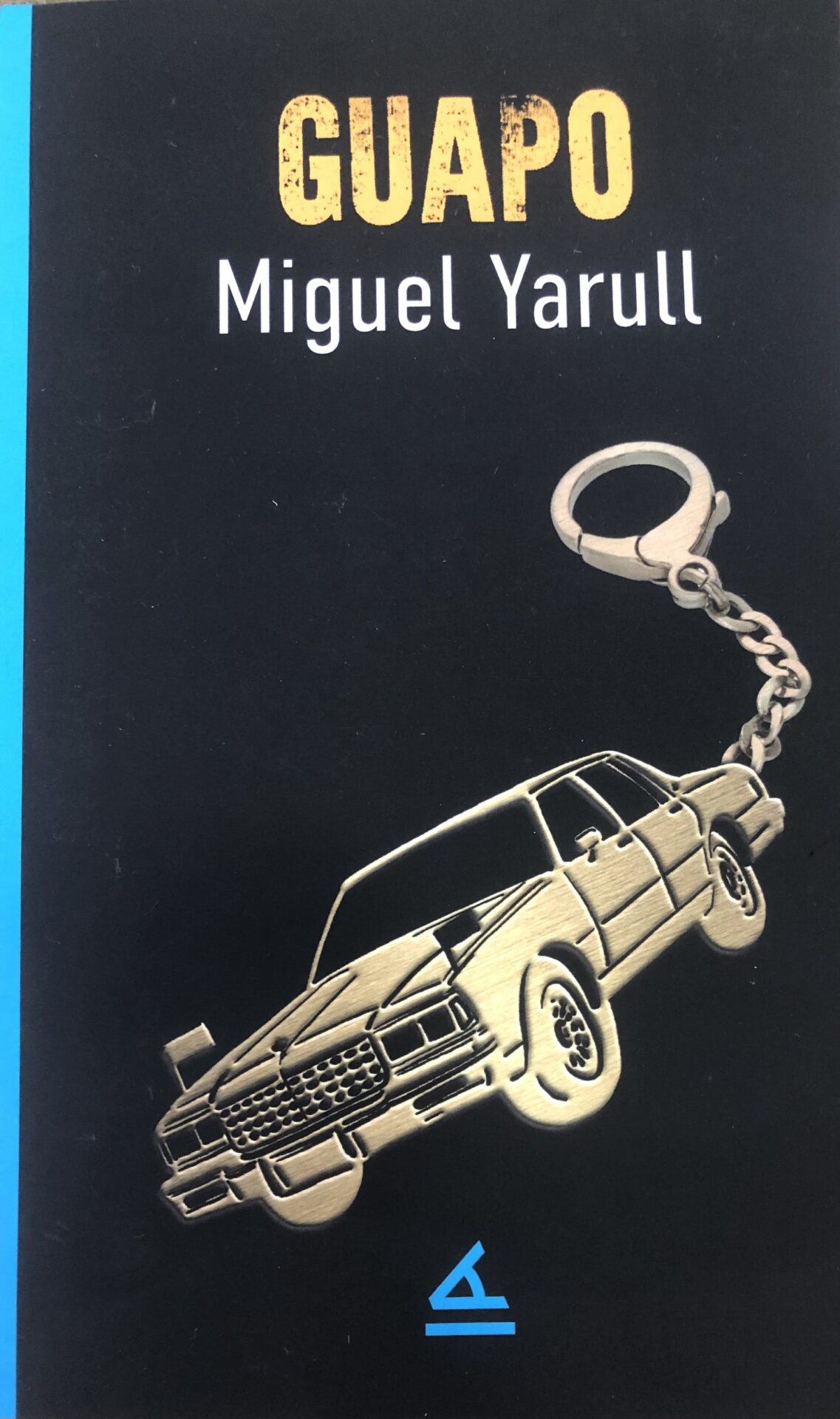 Dicen algunos pesimistas que todas las historias ya han sido contadas. Sin embargo, estas no son exactamente las que incluye la Biblia: los dos hermanos no se llaman Abel y Caín, sino Darío y David. Uno no mata al otro y, exceptuando algún que otro breve flash back en Barcelona, casi toda la trama trascurre en un Santo Domingo nada místico, pero en el que la larga sombra del Yahvé bíblico es sustituida con ventaja por la titánica figura paterna del General, símbolo del autoritarismo caribeño y omnipresente incluso después de su deceso.
Dicen algunos pesimistas que todas las historias ya han sido contadas. Sin embargo, estas no son exactamente las que incluye la Biblia: los dos hermanos no se llaman Abel y Caín, sino Darío y David. Uno no mata al otro y, exceptuando algún que otro breve flash back en Barcelona, casi toda la trama trascurre en un Santo Domingo nada místico, pero en el que la larga sombra del Yahvé bíblico es sustituida con ventaja por la titánica figura paterna del General, símbolo del autoritarismo caribeño y omnipresente incluso después de su deceso.
En Guapo, novela del dominicano Miguel Yarull, cualquier lector tendrá la impresión de enfrentarse a una trama clásica, de final ineludible; pero, a la vez, extrañamente novedosa en sus pormenores. Una tragedia moderna y caribeña, o sea, con repuntes de comedia o hasta de farsa.
Nunca conocemos el verdadero nombre del General. Con su sepelio y con honores oficiales comienza la trama, sólo que le llamaban La Macana, como a la histórica arma contundente de los indios taínos, por haber sido un implacable perseguidor de comunistas y líderes sindicales bajo los gobiernos de Trujillo, Balaguer y Bosch, inolvidables y dictatoriales presidentes de su país.
El temible padre de los dos D es una figura típica de la historia caribeña, todo un arquetipo: no el líder máximo, sino uno de esos mandos militares medios, discretos y poco visibles, pero poderosísimos, en tanto que encargados del trabajo sucio de los gobiernos no exactamente democráticos. Individuos casi anónimos, pero de siniestra eficiencia represiva, sin los que ninguna dictadura sería posible. Y que, a la larga, a veces llegan a perdurar en la sombra, durante mucho más tiempo que los tiranos que los encumbraron y cobijaron. Porque ellos son, casi, el Ejército mismo.
Hombres de origen humilde que se hacen a sí mismos con disciplina y dureza, abrazando el uniforme, y que (¿lógicamente?) aspiran a que sus vástagos, aunque nacidos en cuna de plata, hereden esa misma hambre de poder y riqueza.
Individuos crecidos en el trabajo brutal, que nunca recibieron cariño paterno, y por eso mismo tampoco saben darlo a su progenie, de la que siempre recelan el peor pecado: la blandura, que lleva a la mariconería, lo más opuesto imaginable al arquetipo del macho latino del que se sienten representantes ideales, casi dueños.
Ninguna feminista de hoy dudaría un segundo en calificar al General como perfecto modelo de masculinidad tóxica. Exhibe todos los requisitos: infidelidades continuas con jovencitas pobres, cuya carne núbil compra con su dinero y favores; visitante habitual de puticlubs, aunque siempre se mantenga casado con la señora Digna, la madre de sus dos hijos, a los que no duda en iniciar, casi a la fuerza, en los húmedos secretos del sexo; desconfianza de todo lo que parezca cultura, como el interés de David por tocar “Dust in the Wind” de Kansas, en el violín, en vez de oír bachatas y tomar ron blanco por litros, pero sin nunca emborracharse como él. Culto a la hombría militarizada, porque un hombre de verdad tiene que habituarse a las armas de fuego y a cazar desde pequeño, para que sepa lo que es la muerte y tenga claro que los soldados obedecen las órdenes y nunca las cuestionan.
Obviamente, de tal padre-Dios, de ríspida e inapelable autoridad, que siempre amenaza a sus retoños con castigos físicos (que a menudo les propina, sin dudar) tenía sentido que nacieran extremos. El yin y el yang: sus hijos.
Darío es el mayor: sumiso, ansioso de agradar a su padre, de nunca desafiarlo: por eso se hace militar y estudia en la prestigiosa academia norteamericana de Valley Forge, hasta devenir coronel, pese a carecer de todo carisma o don de mando. Permanece al lado de su progenitor hasta que muere y aspira a heredar todos sus bienes.
“Pese a ser predecible, el cierre de la trama sorprende y deja un agridulce sabor a moraleja y fatalidad”
David, el menor, en cambio, rubio de ojos verdes, como su abuelo materno, es el rebelde clásico. No se atrevía a enfrentar físicamente al General; estudiante modelo, sobresalía en todas las disciplinas deportivas, sin que su distante padre condescendiera jamás en acudir a ver sus juegos de béisbol o sus competencias de natación. Ya de joven se transforma en el guapo fanfarrón clásico: abraza las drogas más duras y nunca retrocede ante ninguna pelea, sabedor de que el temido nombre de su progenitor siempre lo sacaría de problemas y de entre rejas. Aunque dejase tuerto a un compañero de estudios o cometiera otras mil barrabasadas imperdonables, que sólo eran desesperados pedidos de una atención que nunca tuvo. Hasta que, una vez, cruzó la línea, y la transgresión le costó ser desterrado de Santo Domingo, a donde no regresará sino hasta 30 años después para el entierro del padre: cargado con una novia argentina que lo adora y ansioso por saber si, pese a todo, el General le dejó algo de su fortuna en el testamento, quizás considerando que, en su terca rebeldía, era más parecido a él de lo que todos pensaban.
Guapo se lee fácil, de un tirón: no está escrito con derroche de recursos formales ni grandes malabares estilísticos. Yarull es de esos escritores sobrios, convencidos de que, si son lo bastante jugosas, las historias hablarán por sí mismas y las deja encontrar su propia voz. Más que historia, su novela es casi una sesión de psicoanálisis. No sólo de los complejos del hermano obediente y el hijo oveja negra, sino del trauma nacional dominicano: la tragedia de un país deformado por décadas de autoritarismo dictatorial, rehén de un pasado del que no bastan un par de generaciones de democracia para librarse. De las dificultades de un varón caribeño algo distinto por llenar las expectativas de masculinidad de un padre exigente y tradicional. De la incapacidad de ofrecer amor a nadie, si nunca se recibió. De los patéticos círculos viciosos que a veces llamamos relaciones familiares y humanas.
David, el carismático protagonista, es un personaje de maravillosa ambivalencia: por momentos, se odia y desprecia su actuar prepotente; en otros, empatizamos con su dolor de hijo pródigo, admirando su valor y fidelidad a sus amigos.
A veces manifiesta ansias de redimirse, como en su relación con el ex sacerdote Drummond, que en Barcelona lo saca del marasmo de la droga. O su leve intento por acercarse a Alfonso, su sobrino de Santo Domingo, que también enfrenta la desaprobación paterna por su empeño en ser DJ y no militar; y su decidido fanatismo por todo lo japonés, que lo lleva a tener una novia de tal nacionalidad, para horror del Coronel y de su madre, la clásica dominicana superficial y de buena familia.
Pero, en otras ocasiones, a David se le diría empeñado en hundirse definitivamente en el abismo: como en su desafío casi suicida al soldado que cuida la entrada a la mansión familiar. O su provocadora terquedad, reclamando una herencia con la que, en realidad, no sabe qué hacer.
Pese a ser predecible, el cierre de la trama sorprende y deja un agridulce sabor a moraleja y fatalidad. Ojalá que nuevas novelas de Yarull mantengan el listón tan alto como esta, y que la editorial La Pereza siga acogiéndolas en su cada vez más selecto catálogo de autores hispanohablantes.