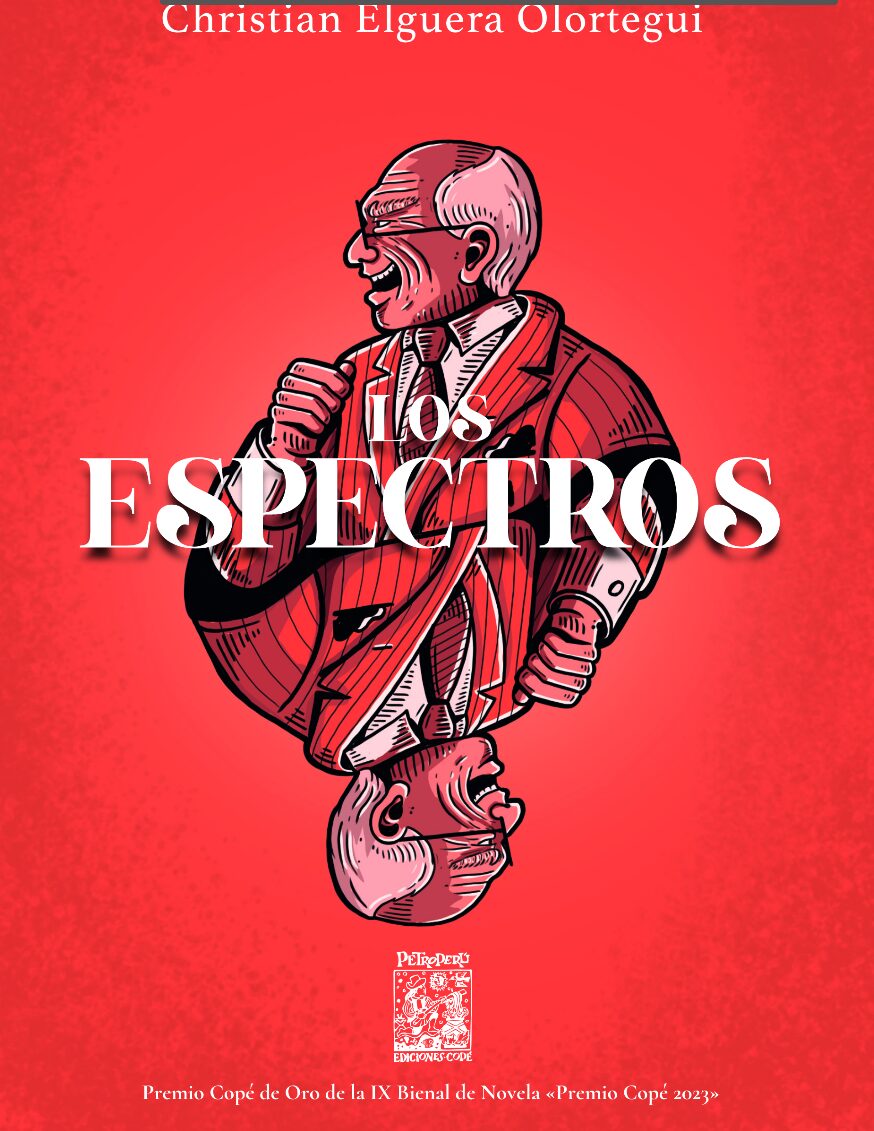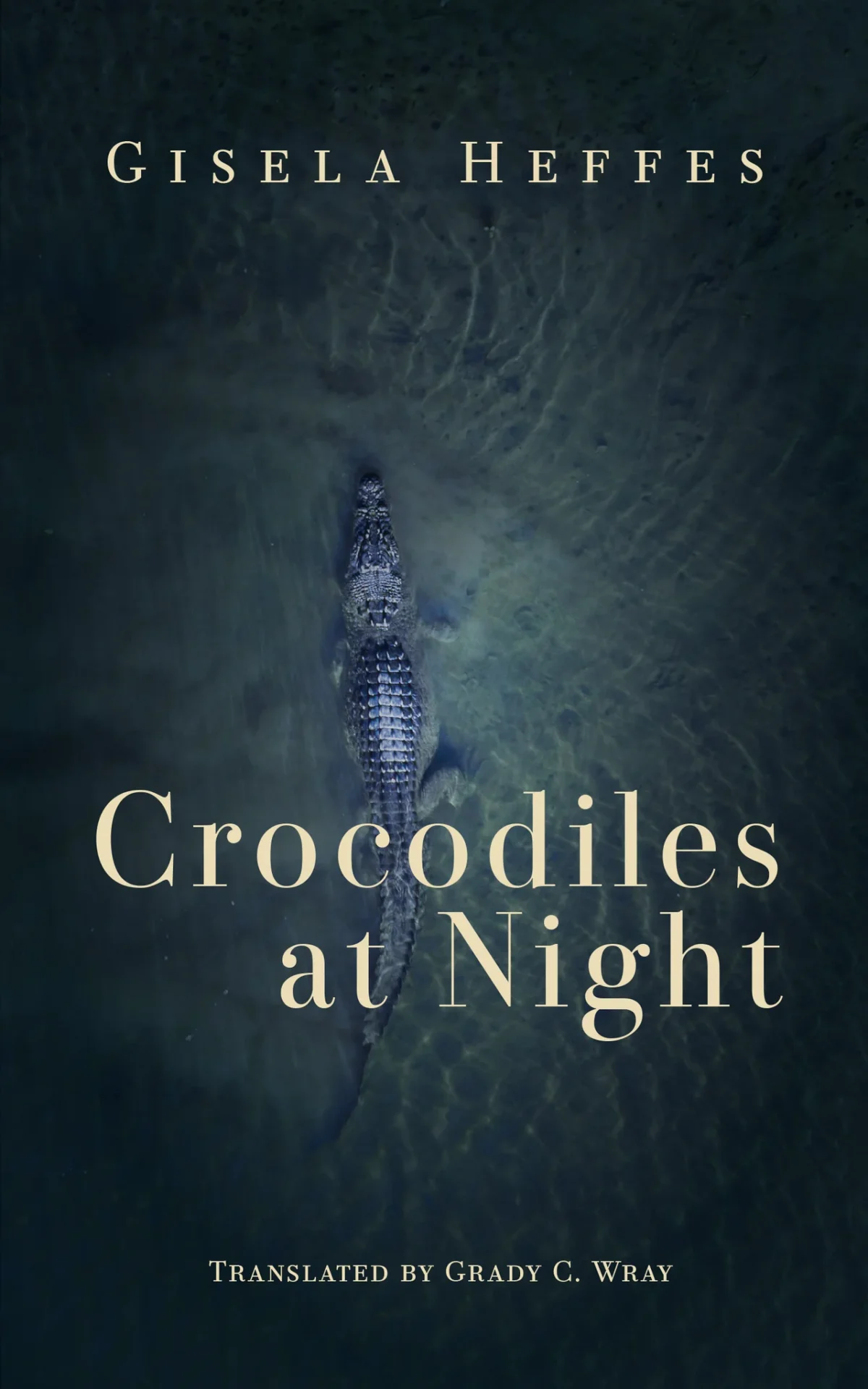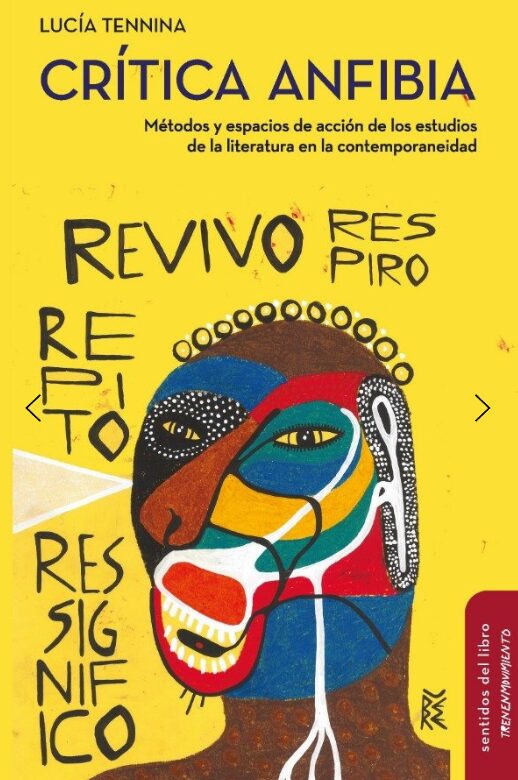Argentina: Tusquets. 2022, 256 páginas.
 Hay, para hacerle a la ciencia ficción, una pregunta que se presenta urgente (porque la apura la actualidad). Es ésta: ¿en qué punto los relatos del género cambian a medida que nos acercamos al tiempo de su realización? Como sabemos, todas las distopías son una sola: por vía de la codicia, el ser humano ha hecho de su aldea un sitio inhabitable. Entonces, ¿cómo trabaja sus materiales la ciencia ficción cuando hay datos fehacientes del desastre? ¿Cuál será el porvenir de la ficción futurista cuando se le ha extirpado el futuro, bajo amenaza del presente?
Hay, para hacerle a la ciencia ficción, una pregunta que se presenta urgente (porque la apura la actualidad). Es ésta: ¿en qué punto los relatos del género cambian a medida que nos acercamos al tiempo de su realización? Como sabemos, todas las distopías son una sola: por vía de la codicia, el ser humano ha hecho de su aldea un sitio inhabitable. Entonces, ¿cómo trabaja sus materiales la ciencia ficción cuando hay datos fehacientes del desastre? ¿Cuál será el porvenir de la ficción futurista cuando se le ha extirpado el futuro, bajo amenaza del presente?
En el principio, como ocurre con cualquier otra forma que se inicia, el futuro de la ciencia ficción se presentaba todo por delante. Tanto es así que aquellos primeros narradores supieron ver el campo de punta a punta de un solo vistazo (Frankenstein representa el modelo de cómo un relato pionero hace brillar y al mismo tiempo agota todas las posibilidades del género). Pero en la medida en que ese espacio se iba llenando de nuevos relatos, se hacía más difícil ver el bosque. Y no porque cada libro nuevo, con su versión específica del apocalipsis, dejara un espacio más reducido a otras imaginaciones, sino a causa de los propios avances tecnológicos (es decir, por la manera específica de autodestrucción del hombre) que hacía necesaria una nueva sutileza en el modo de imaginar el final.
Y bien, en el último tiempo, la distancia entre el final y la imaginación del final, entre el pasado y el futuro, se redujo de modo vertiginoso (esta reducción, de la historia y del tiempo, está fechada en 2020, y corresponde a la pandemia de coronavirus). La sensación –que se desprende de la comprobada abolición del semejante en virtud de “presencias virtuales”– no es la de un presente que se sucede a sí mismo cada vez, sino la de un futuro que ha sido superpuesto con violencia, arrancando al presente de su raíz: la contingencia.
En El cuerpo es quien recuerda, la nueva novela de Paula Puebla (Buenos Aires, 1984), hay una consciencia clara de estos problemas. La acción está anclada en 2025, lo que hace pensar en una inminencia azuzada por el tema, también próximo, de la subrogación de vientres. Una cosa y la otra (el tema y la cercanía de la fecha) muestran que la autora trabaja sobre hechos casi consumados, a un movimiento mínimo de distancia de su destino fatal. Esa fatalidad está urdida en la trama que conecta a las tres mujeres involucradas: madre productora, madre consumidora e hija producida, a cuyas voces la narradora les concede un apartado por separado.
“TODO RELATO EN PRIMERA PERSONA ES MENOS ARGUMENTAL QUE PATÉTICO, Y PARA QUE ESTO OCURRA, DEBE HABER UN PATETISMO EN JUEGO”
Pero esos apartados están narrados en primera persona, y como todo el mundo sabe, una vez que un relato se construye con las voces de sus personajes, la trama deja de importar: lo importante ahora es el impacto en estas voces y no la historia misma (además, la historia, cuando son sus voces que la cuentan, ya ocurrió antes: el libro es el relato de las consecuencias). En suma, todo relato en primera persona es menos argumental que patético, y para que esto ocurra, debe haber un patetismo en juego. Este patetismo, que la novela despliega como fondo total, es el mal de la época: la falta de deseo.
Rita, la hija, quien por hacer confluir todas las demás terminales del relato se convierte en protagonista, es una chica bella y millonaria, a quien su padre le ha dicho que “no tiene derecho a tener problemas”. No siguió una carrera universitaria, no ejerció otro trabajo que uno provisto por la casualidad (se hizo cuidadora de departamentos de lujo luego de cuidar el de una amiga, que la recomendó), no la une a Héctor, su novio de mediana edad, ni el amor ni el espanto, sino un aburrimiento crispado.
Rita se llama a sí misma “hija de la técnica”, lo que en el cuadro más amplio que traza la novela no equivale solamente a haber sido arrojada al mundo desde el vientre de una “trabajadora de la gestación”. Si algo así ocurre, si el último bastión de lo mercantilizable ha sido expuesto, como una nueva veta, para su explotación, es porque se han generado las condiciones para hacer de la gestación un negocio. El triunfo de la técnica hace que lo impensable se vuelva probable y hasta esperable (que se perciba como un logro colectivo).
Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? Han sido propiciadas por “un virus volátil que le hizo la revolución al capitalismo y mató a cuanto sujeto se interpuso en su camino”. Desde entonces, China logró convertirse en eje, proveyendo al mundo entero de una internet “algo más que excelente”, y haciendo de lo que parecía un simple servicio “un elemento más, como el aire o el fuego”. China domina el planeta porque es dueña de aquello “que atraviesa el aire sin que lo veamos: nuestra información”.
De ahí –desde el monopolio de la información concentrado en una sola voluntad– a la falta inoculada de deseo como etapa superior de la conquista, hay una distancia ínfima, que el algoritmo termina de completar. La sensación actual de un anhelo secreto de pronto revelado en una publicidad de Instagram, es percibida por Rita con terror: “saben lo que estoy pensando, y eso duele en lo más profundo de mi ego neurótico”. Detrás del algoritmo hay un nuevo Dios desconocido, al que le entregamos “lo poco que nos queda dentro”.
Eso si todavía queda algo, es decir, si el algoritmo no ha empobrecido ese interior hasta borrarlo. Es que el sujeto ya no va hacia lo que quiere (no llega a conocer eso que buscaba) sino que cree ver, en aquello que viene hasta él, lo que quería. El deseo no llega a desplegarse, porque antes un deseo postizo, provisto por el algoritmo, se impone. El sujeto acepta esta prótesis de su deseo creyendo hacerse, con esa reducción, de la moneda de cambio más preciada: el tiempo (aunque luego uno se aburra, como Rita). Pero al hacer reducción del tiempo del deseo, se olvida que ese tiempo gastado es la libra de carne que el querer pide a cambio de un valor. Es el tiempo perdido ganado del sujeto, en la constitución de su singularidad.
Perdida esta singularidad, todo dará igual. Podrán subrogar vientres o legalizar la venta de órganos o destinar un país a basural del mundo, es lo mismo. Porque si no se defiende el deseo en primer lugar, si no se organiza una vida en torno a su cuidado, no habrá nada que defender más allá de él. Y para perder la pista del deseo, no hace falta ser una chica bella y millonaria; es suficiente con quedar expuesto a la radiación del algoritmo.
Este es el apocalipsis consumado que Paula Puebla captó con lucidez y al que sobreimprimió el tono que le hace justicia: la lengua viperina de tres pesimistas que hablan con el latigazo del titular (por ejemplo: Roberto, el self made man padre de Rita, es “un hombre capaz de sacar petróleo de una maceta”). Con ella nos quiere decir que la nueva ciencia ficción ha corrido del lugar a la imaginación como actividad propia del género para poner en su lugar a la observación (lo que nos recuerda que la tecnología vuelta contra el hombre es un tema viejo, porque ya vivimos en sus consecuencias). ¿Cuál es ese tema hoy, según El cuerpo es quien recuerda? La proscripción de la única responsabilidad necesaria, la que desencadena mis potencias, mi alegría, mi locura. Faltarle, por omisión o distracción, resulta en la forma más penosa de la cobardía (“la cobardía es la pandemia de la época”, dice Rita, y “ojalá nos mate a todos”).