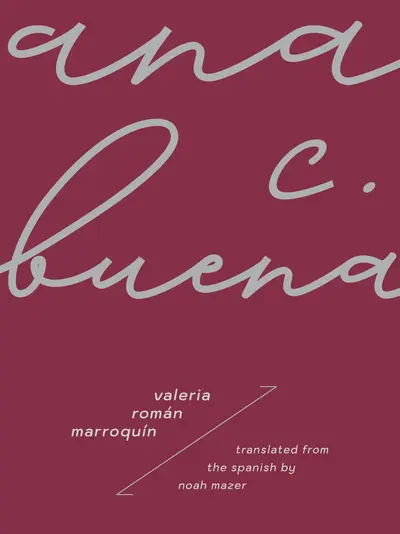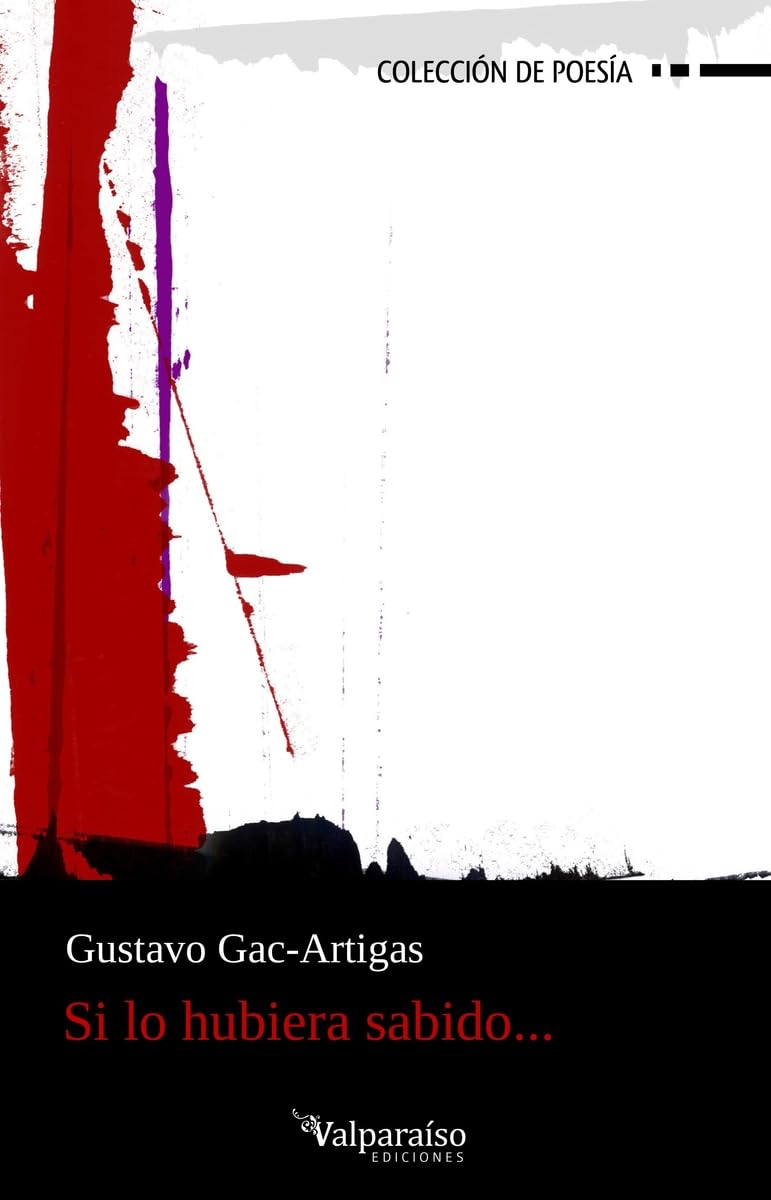Obra completa. Juan L. Ortiz. Paraná-Santa Fe: Universidad Nacional de Entre Ríos/Universidad Nacional del Litoral. 2020. 1694 páginas.
A Nino Lamboglia
 Puestos a recorrer los contornos de una geografía desconocida, es claro que no existen atajos para el espíritu extranjero: en aras de explorar de veras la naturaleza aparente de un lugar y sus costumbres, resulta preciso disponer de una ingente cantidad de tiempo: tiempo para arribar e inspeccionar, mirar y percibir. Tiempo para permanecer y distinguir los flujos y reflejos del lugar que nos acoge y trae consigo, a la manera de un viejo afluente, los sedimentos de un vasto río, que se confunde con la lengua, sustancia ondulada del tiempo.
Puestos a recorrer los contornos de una geografía desconocida, es claro que no existen atajos para el espíritu extranjero: en aras de explorar de veras la naturaleza aparente de un lugar y sus costumbres, resulta preciso disponer de una ingente cantidad de tiempo: tiempo para arribar e inspeccionar, mirar y percibir. Tiempo para permanecer y distinguir los flujos y reflejos del lugar que nos acoge y trae consigo, a la manera de un viejo afluente, los sedimentos de un vasto río, que se confunde con la lengua, sustancia ondulada del tiempo.
Luego de doce años en tierras albicelestes —junto a peregrinas exploraciones por las riberas de la provincia de Entre Ríos, puerta de entrada a la Mesopotamia argentina— he podido hacerme una idea precisa de la obra y entraña de Juan L. Ortiz (1896-1978), figura que no necesita presentación pero sobre cuya Obra completa en una edición ampliada y revisada publicada este año vale la pena detenerse no sólo por la envergadura de la empresa, sino también por su extraordinaria factura en donde destaca la prolijidad del empeño editorial que da cuenta del concurso fecundo de múltiples voluntades encarnadas en críticos, escritores, editores y especialistas, cuyo esfuerzo se refleja en la solidez del resultado. Fenómenos como éste debieran ser, además de uno de los acontecimientos editoriales del año, un orgullo federal de la Argentina, toda vez que se trata de un logro de la crítica y la edición hechas desde el interior de la república, en este caso a cargo de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional del Litoral.
La publicación es significativa a su vez porque permite calibrar de manera definitiva la obra tras el mito que rodea al poeta entrerriano, definido alguna vez por Beatriz Sarlo en un artículo titulado “La imagen del escritor. Leyendas involuntarias”, publicado en La Nación, el 8 de septiembre de 2007, de la siguiente manera: “Macedonio y Juan L. Ortiz, delgadísimos, descuidados y elegantes como mendigos principescos, raros, apartados de la competencia literaria, criollos viejos y amigos de los jóvenes: dos escritores cuya imagen es tan fuerte como su obra. Soles de sistemas planetarios ocultos, alrededor de Macedonio orbitaron Borges, Scalabrini Ortiz y casi todos los martinfierristas; alrededor de Juan L. Ortiz, los jóvenes Hugo Gola y Juan José Saer”.
El titánico trabajo editorial presentado en dos tomos incluye por una parte la totalidad de los libros del poeta —que van desde los primeros poemas contenidos en El agua y la noche y llegan hasta La orilla que se abisma, contenidos en el primer tomo bajo el título En el aura del sauce, que rescata el nombre de la totalidad con que fue publicada su obra en tres tomos en 1971 al cuidado de Hugo Gola—, actualiza la edición en dos tomos publicada en 1996 y nos ofrece un segundo tomo, Hojillas, que es en su totalidad un auténtico deleite, tal cual lo refiere el director del proyecto, Sergio Delgado: “Hay poemas, relatos, reseñas bibliográficas, conferencias, ensayos, traducciones, cartas. Y los textos son tomados de manuscritos, dactilogramas, publicaciones dispersas e incluso de transcripciones realizadas a partir de la memoria del poeta”. Un cajón de maravillas que ubica en un solo lugar los intereses múltiples de un poeta que, como pocos encarna una figura tutelar para leer otra historia de la literatura argentina, una que nos ubica en los afluentes de esos laberintos de agua: si el caso de Borges fue el de un escritor en las orillas, el de Juanele es el del poeta bienhechor al filo de la ribera.
Gracias a la vena simbolista (o postsimbolista) de Juanele, resulta fácil compararlo con Mallarmé, puesto que ahí donde el francés ensaya su libro imposible como doble del universo el entrerriano describe los múltiples ríos que desembocan en el Río, dando forma a su proyecto total, algo que describe a la perfección Juan José Saer en su comentario rescatado en Hojillas: “la poesía de Juan es reconocible aun a primera vista por su distribución en la página, por sus preferencias tipográficas, por la extensión de sus versos, por el ritmo de sus blancos, por la peculiaridad de su puntuación”. Vistos con la distancia suficiente, los riachos, arroyos, esteros, lagunas, pantanos afluentes, estuarios, deltas y ríos construyen un entramado posible de sentido que se resuelven en las palabras mismas del poeta, como se lee en su texto “El infinito en el instante” de 1976: “En mi han sido ciertos procesos naturales los que me han indicado la dinámica o el misterios del crecimiento poético, que he asimilado especialmente al de las plantas, o mejor al de esas cosas naturales que están en el aire y que se dan en él: sabemos que hay jardines en el aire, que hay música en el aire, correspondencias y comunicaciones que suceden, no ya en la superficie terrestre sino, digámoslo así, en el éter”.
Respecto al crecimiento poético, insiste Saer en el texto referido en una de las cualidades que acaso definan mejor el talante del artista que fue Juan Laurentino: “El deseo de conocer cada vez mejor su propio instrumento para utilizarlo con mayor eficacia, esa disciplina a la que únicamente los grandes artistas se someten, tenía como objetivo el tratamiento de un tema mayor, del que toda la obra es una serie de variaciones: el dolor, histórico o metafísico, que perturba la contemplación y el goce de la belleza que para la poesía de Juan es la condición primera del mundo”. Su caso recuerda al del grabador y pintor japonés Hokusai, maestro imbatible del ukiyo-e o pinturas del mundo flotante, típicos de la estampa japonesa entre los siglos XVII y XX, cuando escribió:
A la edad de cinco años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos, con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la calidad verdadera de las cosas, pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto a la edad de 80 años habré hecho un cierto progreso, a los 90 habré penetrado el significado más profundo de las cosas, a los 100 habré hecho realmente maravillas y a los 110, cada punto, cada línea, poseerá vida propia.1
La obra como maduración de una sombra que sólo es posible en la plenitud del sauce.
Lejos de cualquier localismo, la entrerrianía es una inmanencia que atraviesa el territorio, las personas y las miradas que se gestan en la región, una condición de posibilidad que reivindica como condición de pertenencia una forma de habitar y sobre todo de entender el mundo (a título personal, nunca como en Entre Ríos me he sentido tan en casa, siendo que mi origen en realidad es de gente de montaña).
Entre el paisaje que se diluye y la permanencia del río de Heráclito, emerge como un ser anfibio la poética de Juanele, que aparece como un conjunto de animales —o vegetales, diría él— enhebrado de poemas: un universo vasto con el hermoso decorado de vivir bañado por el rumor circundante de los ríos Gualeguay y Paraná: un fluir continuo que por fuerza limpia el aura y todos los cielos de la mirada; devenir que se conjuga en un presente imperativo: una poesía volcada al futuro que modifica el tiempo y el espacio a la manera de los ríos, que fluyen, anegan, esculpen y devoran de acuerdo con la voluntad del agua.
En Juan L. Ortiz, con sus filos de criollo viejo, se encarna, con nombre y apellido, la materia mismo de lo etéreo.
Rafael Toriz
1 Walther, Ingo F. Grabados japoneses: Biografías. Köln: Taschen, 1994.