Londres: York Tower Press, 2024. 448 páginas.
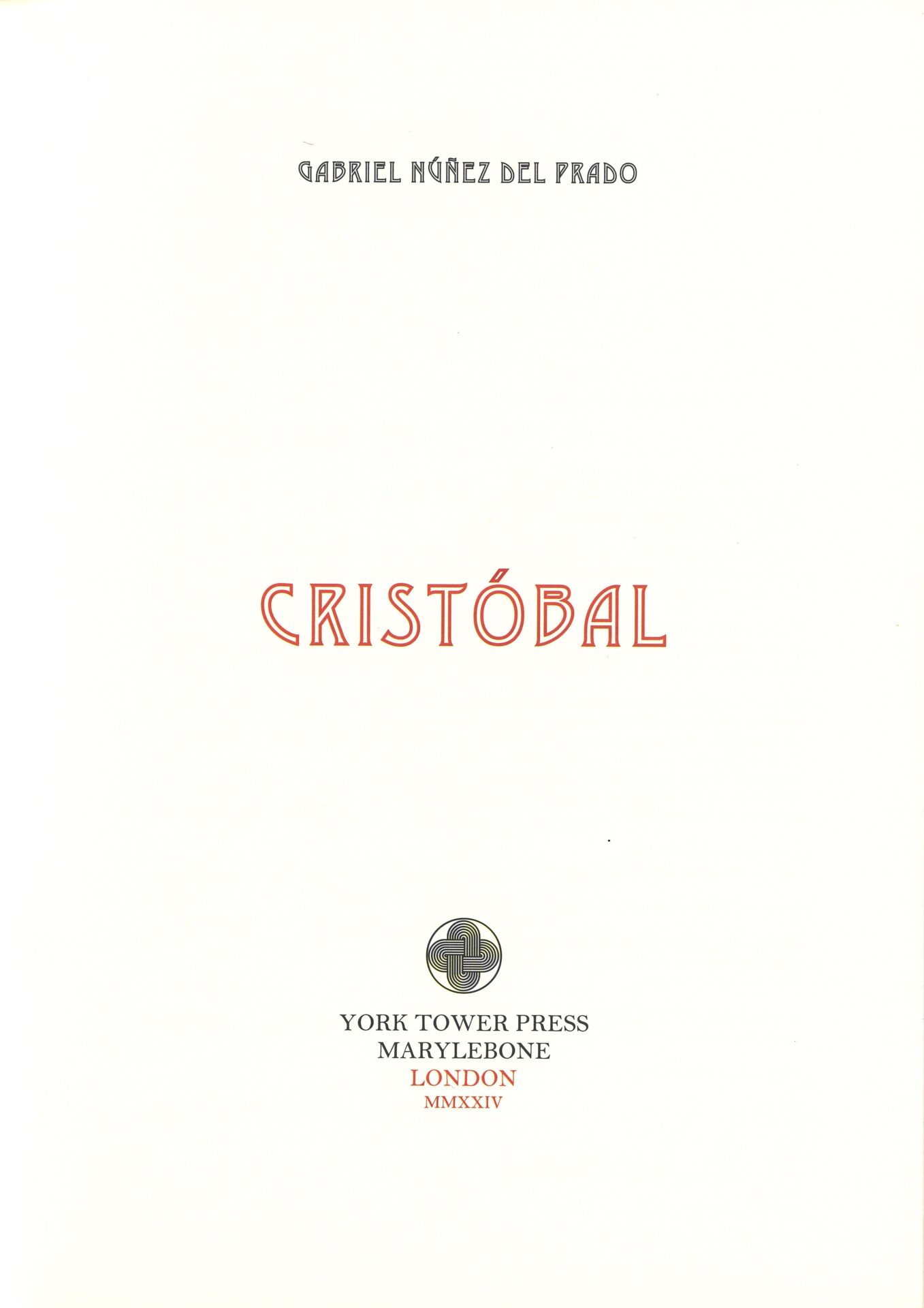 La historia de la literatura está marcada tanto por la consagración de ciertos centros culturales como por la exclusión sistemática de las obras producidas desde los márgenes. Tal descentramiento implicará su fragmentación en estructuras narrativas no lineales, afán episódico y trazo discontinuo. Prohijará multilingüismos, identidades en crisis, memorias fracturadas, tirajes cortos, editoriales artesanales o la autoedición. Ahora son muchas más las obras exiliadas, otrora ni leídas ni citadas ni reeditadas. Pero los cambios en la crítica, las políticas identitarias y el auge de las editoriales independientes reconfiguraron el mapa. El descentramiento ha generado un nuevo centro. A medida que el canon se resquebraja, estas voces son su otra cara, su espejo invertido, su posibilidad de renovación.
La historia de la literatura está marcada tanto por la consagración de ciertos centros culturales como por la exclusión sistemática de las obras producidas desde los márgenes. Tal descentramiento implicará su fragmentación en estructuras narrativas no lineales, afán episódico y trazo discontinuo. Prohijará multilingüismos, identidades en crisis, memorias fracturadas, tirajes cortos, editoriales artesanales o la autoedición. Ahora son muchas más las obras exiliadas, otrora ni leídas ni citadas ni reeditadas. Pero los cambios en la crítica, las políticas identitarias y el auge de las editoriales independientes reconfiguraron el mapa. El descentramiento ha generado un nuevo centro. A medida que el canon se resquebraja, estas voces son su otra cara, su espejo invertido, su posibilidad de renovación.
Gabriel Núñez del Prado (Lima, 1988), escritor peruano radicado en Londres, articula una poética que interpela lo urbano, lo blanco y lo centralizado, escribiendo desde una marginalidad múltiple: lingüística —quechua, inglés, latín—, cultural —hibridación andina-europea— y editorial —tiraje artesanal—. Tanto que la aparición de su novela Cristóbal, impresa en Londres, en una editorial de escasa circulación y un tiraje de solo 201 ejemplares numerados, es un dato fundacional. El texto elude el centro y lo subvierte mediante una cartografía insurrecta: Londres, el quechua como lengua franca y secreta, lo virreinal como palimpsesto barroco, lo neoplatónico como vector de sentido y una Lima espectral, no oficial, que se revela en la entrelínea como contracapital de lo sensible. El libro es un rizoma subterráneo, un códice esotérico que cifra su saber en la opacidad, una escritura gnóstica cuyo núcleo está atravesado por la hermenéutica simbólica de la religiosidad andina. El autor, filólogo y lector en siete idiomas, gira epistemológicamente para subvertir la hegemonía del monolingüismo colonial.
Si la novela limeña tradicional está anclada en el castellano estándar y en los protocolos de la mímesis realista, Cristóbal desplaza el centro normativo de la lengua y reconfigura el campo literario como espacio de fricción. La lengua es un campo de batalla entre lo visible y lo oculto, la herencia y la invención, la violencia del archivo y la potencia de la oralidad. Si el castellano hegemónico es del control y la claridad, Cristóbal responde con una poética del entre-lenguas que recuerda “el tercer espacio” de Homi Bhabha: lugar de hibridez donde la identidad, lejos de estabilizarse, se negocia en un vaivén interminable entre lenguas, códigos y mundos simbólicos. En esta clave, el quechua no es inserción identitaria, es insurgencia semántica. El latín tampoco opera como nostalgia erudita, es una arqueología de sentidos cifrados. Y el inglés, lengua imperial contemporánea, se pliega al código para ser resemantizado desde una periferia que ya no es sumisa.
Cristóbal rehúsa la claridad para hacer visible el espesor de lo ilegible, la densidad política de lo no traducido. Sus personajes, lejos de asemejarse a figuras costumbristas, son tropos identitarios, símbolos encarnados, actuando como vectores de una subjetividad escindida, situada pero múltiple, cuya identidad no se define por su encaje social sino por su fuga simbólica. Así, lo marginal ya es un lugar de enunciación capaz de descentrar el eje narrativo tradicional limeño. Un gesto coherente con lo que Bell Hooks definiese como una “posición de resistencia” y Boaventura de Sousa Santos como una “epistemología del Sur” que no busca invertir la hegemonía sino multiplicar los mundos posibles desde los saberes silenciados.
“Cuando la literatura peruana oscila entre la resaca costumbrista y el simulacro de la autoficción digital, Cristóbal irrumpe como un cuerpo extraño que no se somete a las formas reconocibles del mercado ni a los pactos del reconocimiento institucional”.
Desde esta perspectiva, el texto activa una epistemología desde abajo, desde fuera, desde el borde —para usar la poética conceptual de Gloria Anzaldúa—, donde el saber no es una estructura establecida sino una tensión performativa, una escritura que nace de la fricción entre códigos, entre geografías interiores. En suma, desestabiliza un mapa donde los bordes vibran, donde lo invisible irrumpe, donde el sur es brújula. Y convoca una constelación que va de voces europeas, cuyas respectivas genealogías del sujeto moderno resuenan en los movimientos espirituales del protagonista. Frente a esta densidad europea, la sonoridad poética del quechua se manifiesta como idioma del alma. En sintonía con José María Arguedas, para quien el quechua era “la lengua más capaz de decir la ternura”, invoca lo que Walter Mignolo llamaría una “lógica otra del lenguaje”, donde la palabra se eleva como el latido de una emoción colectiva.
Cristóbal reemplaza el principio de linealidad causal por una forma discontinua, fragmentaria y meditativa en 53 piezas breves, autónomas en su formulación, pero articuladas por una conciencia latente. La obra se asemeja menos a una novela que a una constelación alegórica en el sentido que le otorga Benjamin: cada fragmento actúa como “centro de fuerza”, como relámpago que ilumina una zona del enigma, sin jamás develarlo por completo. Esta estructura evoca formas literarias premodernas y esotéricas —el bestiario medieval, el libro de horas, el manual alquímico o iniciático— para inscribirse en la tradición gnóstica de búsqueda de sentido en el extravío, el descentramiento, el tránsito por zonas de sombra que no conducen a una epifanía final. Por eso, el recurso al laberinto —símbolo axial— no es decorativo, es estructurante: cifra del yo y del mundo, de la memoria y del lenguaje. La tradición se desmonta. Lo que articula es lo que Bloom habría llamado una “angustia de la influencia” invertida: no la lucha por entrar en el canon, sino por sustraerse de él, por reapropiarse del legado en clave herética.
Así, la Lima de Cristóbal no es la ciudad letrada, ilustrada y monumental de la novela criolla. Es secreta, andina, laberíntica, alucinada: una contra-ciudad que no refleja el orden, sino más bien, expone sus ruinas. Una ciudad síntoma, condensación simbólica y tensión irresoluta: la del mestizo escindido entre una genealogía colonial y una vivencia periférica. Una ciudad de espectros, una iconografía de culturas superpuestas y borradas.
Cuando la literatura peruana oscila entre la resaca costumbrista y el simulacro de la autoficción digital, Cristóbal irrumpe como un cuerpo extraño que no se somete a las formas reconocibles del mercado ni a los pactos del reconocimiento institucional. Escribir a partir del Perú y contra el Perú. Una herida sígnica, una melancolía geopolítica, un talismán hermético que el texto no explica: cifra, entierra y revela.





