Nota del editor: El siguiente texto es el epílogo de la reciente reedición de La vida privada de los árboles, publicada en 2022 por Anagrama. Agradecemos a la editorial por permitirnos incluir este texto en edición bilingüe como parte del presente dossier dedicado a la obra de Alejandro Zambra.
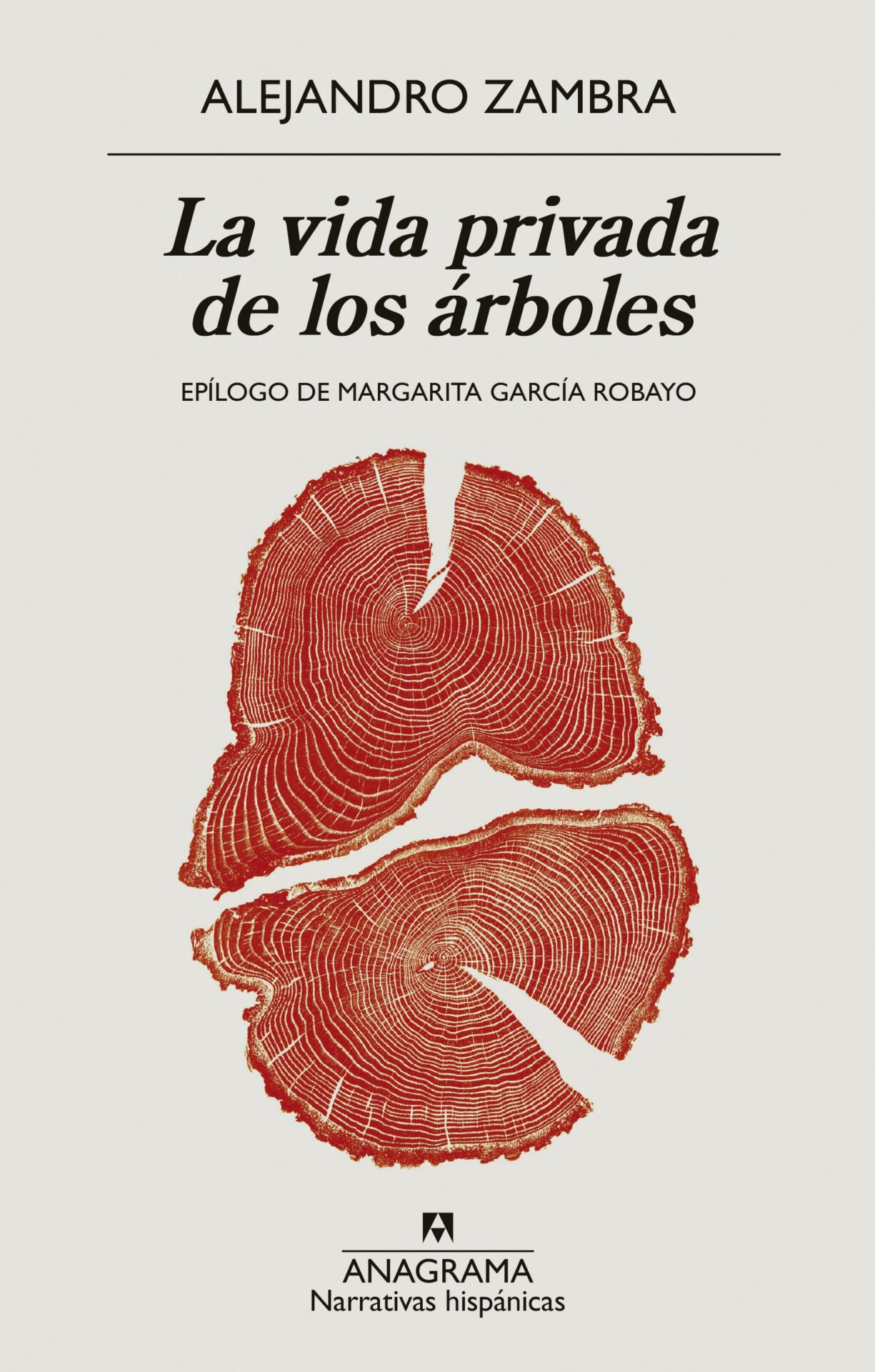
Cuando todavía no escribía, pero quería ser escritora, la idea de sentarme a inventar historias me parecía forzada. Leía mucho, claro, como quien espía una conversación estupenda porque se sabe incapaz de meter un bocadillo. Leía y lanzaba juicios: “Esto no es escribir, esto es dominar una técnica correcta de confección de frases.” No tenía muy claro qué significaba “escribir”, pero sí tenía claro que, por muy eficiente que fuese una narración, debía haber algo más allá de la escritura, a lo que solo podía llegarse, sin embargo, escribiendo.
Me costaba encontrar entre lo que leía referentes que me mostraran una forma de contar algo sin decirlo todo. Suponía que en el medio de las historias debía haber zonas nebulosas donde pasaba lo importante, mientras que al narrador se lo veía ocupado contando cosas que no importaban. Leía y pensaba: “Cuesta creer en un narrador a quien le resulte importante lo que dice.”
Para mí hay dos clases de libros: esos de los que puedes contestar —segura, tajante, precisa— la pregunta “¿De qué se trata?” y esos de los que no. Los del segundo grupo —mis preferidos— suelen arrojar respuestas balbuceantes, torpes, incompletas hasta concluir, asumir, que no se está en condiciones de dar una respuesta porque no hay una sola, ni tampoco mil, porque el libro se trata sobre demasiadas cosas —sobre todas las cosas—, y eso es como decir que el libro se trata sobre nada. Por eso, quizá, los libros del segundo grupo suelen generar reacciones tan ambivalentes. En los narradores que más me gustan coexisten cualidades opuestas: lo breve y lo profundo, lo simple y lo complejo, lo sensible y lo frívolo, lo oscuro y lo esclarecedor. Este narrador consigue que el lector se dé cuenta de que aquello que sí está contando representa la línea delgada de un contorno. Uno sigue esa línea y se entrega porque, en los mejores casos, es una línea bella y placentera. Uno sigue esa línea sabiendo que la verdadera historia está por debajo, bullendo contenida.
La primera vez que leí La vida privada de los árboles la ubiqué en el grupo de los libros de los que no podía contestar la pregunta “¿De qué se trata?”. Pero casi enseguida me di cuenta de que este libro excedía —derrumbaba— los criterios de esa categoría —y de cualquier otra—, porque después de terminarlo a nadie se le ocurriría formular esa pregunta. La pregunta no procede, la pregunta no importa. Cuando uno entra en el libro aparecen preguntas más esenciales, más primitivas, previas al sentido que tendría en otros casos desentrañar tópicos y argumentos.
Para empezar, La vida privada de los árboles es un libro que no existe y que no existirá en el futuro hipotético que se plantea en la novela. Supongo que se le llama novela, también, por falta de vocabulario; porque el formato se escabulle entre las palabras disponibles en el idioma para nominar libros.
El libro es una gran conjetura preñada de conjeturas.
Hay un protagonista que no sabe qué está pasando y entonces construye hipótesis: sobre la ausencia de su mujer, sobre el futuro de su hijastra, sobre su pasado, sobre una noche puntual de su infancia, sobre su exmujer y la madre de ella (que también podría ser la madre de nadie), sobre el libro que no está escribiendo y que no leerá —¿o sí?— su hijastra cuando crezca, sobre árboles que charlan en el parque, sobre su verdadera profesión: “Su verdadera profesión es sumar voces. […] Su verdadera profesión es crear palabras y olvidarlas en el ruido.” El protagonista teje y desteje pensamientos porque quiere dilatar indefinidamente esa noche y, por eso, “acomoda los hechos con voluntad, con amor, de manera que el futuro permanezca a salvo del presente”.
Una de las cosas que más me maravilla de este libro es que plantea la fantasía drástica de un futuro que prescinda del presente. Un futuro desenraizado. Y tal vez por eso (por situarse en el futuro, que es parecido a situarse en la conjetura) es también un libro sobre la espera. Podría haberse llamado El libro de la espera —que nunca sería un mejor título que La vida privada de los árboles, pero sí que El libro de las conjeturas—. Las esperas son hondas en términos de sentido, mientras se espera pasan cosas que permanecen en la oscuridad hasta que un ramalazo de duda las alumbra. Mientras se espera transcurre la novela, que deja claro de entrada que solo terminará cuando se cumpla una de las dos condiciones anunciadas por el narrador. O sea, no es el devenir de la historia lo que retiene al lector, es —entre otras cosas— el placer de atestiguar un destino irremediable. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos que es irremediable.
A mí lo que más me gusta, sin embargo, de este pequeño libro enorme es cómo consigue representar lo que pasa mientras los personajes hablan o esperan o duermen o se desvelan. La representación de todo lo que no se cuenta ni se muestra ni se explica es tan virtuosa que, por supuesto, no está hecha de palabras. Lo que cuentan las palabras es una síntesis rigurosa de la vida emocional de los personajes, pero cuando esa síntesis rigurosa de la vida emocional de los personajes, pero cuando esa síntesis entra en la cabeza del lector se expande y adquiere una complexión insospechada. El libro es un dispositivo de entrada a una representación robusta de la vida. Como cuando se miran esos cuadros en 3D y los dibujos planos adquieren volumen, este libro nos plantea una línea argumentativa delgada y breve, detrás de la cual se pueden visualizar ramificaciones espesas como en un espejismo de bosques.
La primera vez que leí La vida privada de los árboles fue la primera vez que leí a Alejandro Zambra. No tardé en leer todo lo demás. Sería impreciso —y pobre— decir que admiro su obra, porque no se trata de admiración sino de gratitud. Estoy agradecida especialmente a este libro porque, en mi caso, fue el acceso a su mundo de contornos finos y fondos infinitos. En La vida privada de los árboles encontré la constatación de lo que sospechaba que podía ofrecernos la escritura más allá de la escritura. Leía y pensaba “Alejandro Zambra es alguien que domina perfectamente la técnica de confección de frases” O: “Alejandro Zambra es alguien que invierte lingotes de ingenio en concisión y profundidad —mis dos virtudes favoritas.” Pero esas cualidades, aunque innegables, no eran lo que me conmocionaba. Había algo más, había un descubrimiento: por fin estaba frente a un autor que escribía para llegar a ese lugar que no está hecho de palabras. Y te llevaba con él. No conozco un talento mayor. Ni en la literatura ni en la vida.
De La vida privada de los árboles (Anagrama, 2022)


