John Keats, que fue víctima de las críticas,
durante su vida prometió ser alguien grande
ya que no inteligible, con sus griegos de filfa
como excusa para hablar de los dioses de antaño
según suponía que tuvieron que hablar.
¡Pobre muchacho! Destino aciago el suyo fue.
Es verdaderamente raro que una partícula tan activa
hubiera de esfumarse por solo un artículo.
Lord Byron
Don Juan (1819–1824), Canto XI, 60
Él ha sobrevivido la sombra de la noche.
La envidia y la calumnia, el odio y el dolor
y ese desasosiego que denominan gozo
ya no pueden de nuevo tocarle y torturarle.
No llegó a contagiarse del estigma del mundo,
y no lamentará su cabello canoso
ni el corazón helado. Ni llenará tampoco,
cuando el alma se extinga, de cenizas sin brillo
una urna impasible por la que nadie llora.
Shelley
Adonáis (1821), XL
El episodio más célebre en la leyenda negra de la crítica literaria es la muerte de John Keats. Aunque el joven bardo, llamado por sus contemporáneos a recibir, tarde o temprano, la corona de Shakespeare, se consumió en Roma, de tuberculosis, el 23 de febrero de 1821, su muerte fue convertida, por sus grandes contemporáneos, Shelley (1792–1822) y Byron (1788–1824), en la consecuencia fatal de la batalla de los antiguos contra los modernos y Keats, en la víctima, ante el Altísimo, de los críticos literarios.
De aquellos tres modernos, los tres llegaron a ser nuestros antiguos sin alcanzar ninguno la vejez. Shelley, murió ahogado, conduciendo su yate de lujo el 8 de agosto al regresar de una visita al propio Byron en Liorna. El cadáver de Shelley fue arrojado, por las olas, a la playa diez días después y roído por los peces; solo fue reconocido por traer en el bolsillo un ejemplar de Keats, a quien le había dedicado Adonáis, famosa entre todas las oraciones fúnebres, pues en ella hasta la Muerte1 se lamenta de haberse cobrado a esa víctima, poema largo, donde, además, el propio Shelley profetiza su muerte por agua, lo cual resultaba predecible: era marino aficionado y temerario.
Murió Byron bien pronto también, en Misolonghi, el 20 de abril de 1824, asesinado no por los turcos ni por los críticos, sino por sus médicos, que lo desangraron sin piedad. El fracasado libertador de los griegos había censurado a Keats y este lo respetaba sin mucho entusiasmo. Para Shelley y Byron, Keats nunca se repuso de las violentas reseñas del verano de 1819 recibidas por su Endimión en dos impresos conservadores: el Blackwood’s Edinburgh Magazine y el Quarterly Review. Ello habría acelerado su consunción, que era el conjunto de males solo atinado a diagnosticar por los médicos, décadas después, como tuberculosis.
No menos furiosos estaban los amigos personales de Keats, quienes incluso alteraron su última voluntad, la de ser enterrado, como lo fue, en el cementerio protestante de Roma bajo una lápida que dijera solamente “Here lies One Whose Name was writ in Water”, que Julio Cortázar, sin duda el gran keatsiano de la lengua española, tradujo como “Yace aquí uno cuyo nombre fue escrito en el agua”. Pero Charles Brown, quien luego se arrepintió de su desacato y gestionó sin éxito que la lápida fuese modificada devolviéndola a la perfecta austeridad deseada por Keats, había añadido en el invierno de 1823 la siguiente explicación no pedida: “This Grave contains all that was Mortal of a young English poet who on his Death Bed in the Bitterness of His Heart at the Malicious Power of his Enemies Desired these Words to be engraven on this Tomb Stone ‘Here lies One Whose Name was writ in Water’ Feb 24th 1821”2.
A Keats no lo mataron aquellas reseñas, sino la tuberculosis, ya se sabe. Se había llevado esa enfermedad a su madre, a su hermano Tom, que él mismo John cuidó denodadamente —fue Lionel Trilling quien dijo que en Keats, a diferencia del aristocrático Byron y del radical Shelley, conviven el poeta romántico con el más ejemplar hombre de familia— en su fase terminal hasta su muerte en diciembre de 1818. De idéntico mal murió su hermano George en 1844, tras haber emigrado a los Estados Unidos en esas mismas fechas3. Más aún, tras la condena de Endimión por la prensa tory, Keats escribió sus odas inmortales y sus cartas más apreciadas (como practicante del género epistolar, Keats ha sido el primer moderno en ser sospechoso de practicar mejor un arte menor que el arte mayor. Antes de él la crítica podía equivocarse creyendo a Voltaire gran historiador o gran dramaturgo, pero nadie osaba decir que pasaría a la historia por su correspondencia o por el Cándido).
Pero quedan algunas dudas que me he propuesto despejar como curioso de la historia de mi oficio y en particular, de su leyenda. ¿Quiénes fueron los malévolos reseñistas? ¿Los suyos solo fueron “insultos y calumnias” como lo escribió Shelley en su prefacio de Adonáis o, entre la evidente acritud política, algo tenían de razón los supuestos asesinos? ¿Qué clase de poema era el Endimión? ¿Cómo se tomó Keats las reseñas tan agresivas? ¿De qué manera “lo defendieron” póstumamente Byron y Shelley?
Me guío por una ponencia que descubrí en los Annals of the Royal Society of Literature, en la Biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago, titulada «Keats and his critics» (1956), obra de Duff Cooper (1890–1953), quien fuera vizconde de Norwich, además de político y diplomático conservador. Lo ideal para ser, como lo fue, biógrafo de Talleyrand. A la lectura de este tory del siglo XX, le agregaré descubrimientos más recientes en torno a la querella, porque eso fue. Cooper admite desde el principio que la cosa fue política, ejemplificando él con lo que todavía hace sesenta años era escándalo para la prensa de izquierda, admitir la grandeza de Rudyard Kipling pese a la antipatía que causaba su conservadurismo imperial (lleno de asegunes, pero eso es otro asunto, digo yo). Cooper justifica de entrada la agresividad de los tories como una reacción aireada contra la ofensiva de la oposición whig, pertrechada, en cuanto a literatura se refiere en la Edinburgh Review y políticamente, en Examiner, periódico del descubridor del genio de Keats, James Henry Leigh Hunt (1784–1859). Fue, Hunt, todo un personaje: empezó impulsando a Shelley, lo presentó con Keats y terminó de arrimado con Byron en Italia, en donde el lord-poeta en trance de convertirse en revolucionario, lo abandonó rumbo a Grecia, harto de mantenerlo a él y a su numerosa familia. A Hunt debemos leerlo (quienes lo releyeron murieron hace generaciones): tuvo fama de mal poeta, comediógrafo de éxito pasajero, crítico literario de importancia y memorialista falaz. Pero reunió en torno suyo a aquella segunda generación de románticos ingleses, la de los muertos jóvenes, contrariamente a la anterior, la de los relativamente longevos Wordsworth (1770–1850) y Coleridge (1872–1834), a los cuales Hunt detestaba por haberse hecho, con la edad, conservadores.
Era un liberal militante lleno de problemas financieros, Hunt y uno de los pocos sonetos políticos de Keats (quien pese a su liberalismo discrepaba, por ejemplo, de la napoleomanía de Hazlitt y estudiante pobre de medicina como lo fue, no idealizaba a la pobreza como Shelley y Byron), lo dedicó a festejar su liberación en 1816. Hunt estuvo preso tres años en condiciones muy cómodas, según Cooper, por haberse burlado de la Regencia de Inglaterra (1811–1820), establecida cuando el rey Jorge III, enfermo de porfiria, una locura peculiarísima de los monarcas británicos, fue declarado inapto para gobernar. Hunt tenía la llave, dice el vizconde de Norwich, al cual el muy joven Keats quería entrar.
En el otro bando, los reseñistas llamados al linchamiento de Keats fueron John Gibson Lockhart (1794–1854) y John Wilson Croker (1780–1857), uno en el Blackwood’s y otro en el Quarterly. Poco le dejaron a la posteridad. Lockhart, quien firmó su reseña de Endimión como “Z”, se convirtió en 1820 en nuero de Sir Walter Scott, la principal figura literaria de los conservadores, mientras que Croker, secretario del Almirantazgo, era solo un aspirante a poeta, todo ello según las notas a pie de página de la edición Norton de Keats’s Poetry and Prose.
De ambas reseñas, la más insultante es la de Lockhart. Empieza acusando a Keats de padecer de “metromanía”, pasión vulgar que impele a gente sin educación a rimarlo todo, comedia o tragedia. Lamenta que la naturaleza haya dotado a Keats de un talento superior al que le correspondía como un pobretón estudiante de medicina. Al frenesí de sus primeros Poems (1817) lo ha sustituido la idiotez de Endimión, afirma Lockhart. Pero su verdadero blanco no es Keats, sino Hunt y su Escuela Cockney, propia de Londres, tierra de la lujuria y de la holgazanería. No era la primera vez, sino la cuarta, que el crítico de Blackwood’s arremetía contra “the land of Cockaigne”, frase acuñada en ese impreso para referirse a todo el círculo de Hunt en contraste con la espesa savia (y labia) de los poetas de los Lagos, exrománticos o neoconservadores. Aunque prosistas como Hazlitt y Lamb también eran considerados, imprecisamente, como huntianos, dice Cooper, la malicia de “Z” fue ensañarse no con ellos, hombres de prosa vigorosa y altiva que podían defenderse solos con ventaja, sino con un joven casi desconocido cuyo pecado era su fidelidad a Hunt.
El poeta Andrew Motion, autor de un respetable Keats (1997), nos ilumina sobre la cantidad de vicios que se atribuían, desde las filas tories, a la Escuela Cockney: más allá de la lucha política, era una desaprobación de clase y una hostilidad estética. La negativa, a la postre revolucionaria, de Keats de hacer equivaler cada verso a una idea cerrada, era vista como una divagación inculta y nociva, una subversión afeminada propia de las clases bajas cuyo ascenso a todas las capas superiores de la sociedad, incluida la literaria, escandalizaba a los tories. Finalizaba la reseña del Blackwood’s con un célebre insulto: Keats, que había sido un sobresaliente estudiante de medicina y la había abandonado por la poesía, quedaba degradado a farmacéutico y Lockhart decía que era preferible un farmacéutico muerto de hambre a un poeta muerto de hambre.
Culpaban, me temo, a Byron. Creo que veían en el Don Juan de Byron, una de las piedras fundacionales de la literatura moderna menos leídas y estudiadas, a un desertor que desde el barco de la aristocracia había dejado caer los botes salvavidas que impedirían no solo que se ahogase la plebe sino que le permitiría abordar, a saco, la flota de los nobles.
Keats, según Lockhart, blasfemaba contra los valores supremos de la literatura del Antiguo Régimen, como Pope y Boileau, aunque ridiculizaba al joven poeta con un método tan efectivo como perezoso: citándolo fuera de contexto y burlándose de él, aplicaba la máxima de Richelieu, aquella de “dadme una palabra y destruiré una reputación”. No ocultaba “Z” que Keats era doblemente culpable, por pertenecer, no solo literariamente sino políticamente a la condenada Escuela Cockney, equivalente, diez años antes, al romanticismo francés, por primera vez revolucionario, de Hugo y sus amigos en el otro lado del canal y en la víspera de la Revolución de 1830.
 (Sauvage Atelier, 2025)
(Sauvage Atelier, 2025)
Mayor miga tenía la reseña de Wilson Croker, por mucho tiempo atribuida a su editor en Quarterly Review, William Gifford, quien seguramente orientó a su reseñista. Motion lamenta la ceguera de ambos reseñistas tories, incapaces de ver, inclusive para refutarlo, el patriotismo de Keats, su liberalismo social y sexual, sus ideas sobre el poder y la legitimidad, pues tanto Endimión, como el inconcluso Hiperión (1820) y La caída de Hiperión (publicado póstumamente en 1856), eran poemas mitológicos que debían ser leídos como metáforas del mundo postnapoleónico. ¿Debían? Fue allí donde Keats les dio indirectamente la razón a sus críticos, abandonando Hiperión e intentando reescribirlo, de la misma manera en que admitió que su admiración por John Milton lo había cegado al escribir Endimión. Si el primero es un himno a la belleza en tanto que eterna juventud, la del príncipe pastor que cae enamorado de Cintia, la luna; en Hiperión, el sol y solo él, puede acaudillar a los vencidos titanes contra los nuevos dioses. Keats había fracasado, según él, como poeta narrativo, lo cual fue también notorio para los pandilleros críticos conservadores. El mito griego se extinguía como horma de toda dimensión humana y el neoclasicismo, vuelto viejo, se despedía, tan es así que la siguiente temporada keatsiana, la del fabuloso año de 1820, el de las odas, trae consigo no el abandono de lo griego, sino su purificación, como lo había entendido, tierra adentro en la Germania y una generación atrás, Hölderlin. Keats alcanza esa depuración absoluta con la “Oda sobre una urna griega” y el atrezzo neoclásico dieciochesco quedaba abandonado, desempleados esos ininteligibles y falsos dioses griegos que Byron, en sus versos dedicados al infortunado Keats, lamentó que pergeñase. Cosa notoria y poco mencionada es que Keats pertenecía a una generación que ya no sabía leer bien el griego clásico. Quizá esa ignorancia era indispensable para enterrar a la urna griega antes de inmortalizarla.
Los poemas épicos de Keats abundan aquí y allá de belleza —con admirables pasajes que valen la obra entera de nuestros Meléndez Valdés o Navarretes y tornan obsolescente del todo a la poesía del entonces famosísimo abate Delille muerto en gloria y majestad en 1813— pero como conjunto fracasan. Pero acaso lo ayudaron más, a Keats, a distinguir al poeta del soñador y del curandero, a entender cómo afronta la poesía la “negative capability”, es decir, aquello que es mistérico, contradictorio, irresoluble, los reseñistas de Blackwood’s y Quarterly que ese falso amigo y admirador tardío que fue para él Byron, que los glorificó al creerlos capaces de “hacer esfumarse” a una “partícula tan activa” por “solo un artículo”.
Byron no quería a Keats y cuando Jeffrey, uno de los críticos que ponderó el Endimión con justicia, habló bien de él, el lord arremetió contra él (más, otra vez, por ser amigo de Hunt), exigiéndole al editor de The Edinburgh Review ignorarlo: “Nada más de Keats; lo exijo. Desuéllelo vivo, y si alguno de ustedes no lo hace tendré que hacerlo yo mismo. Es imposible soportar la presuntuosa idiotez de ese hombrecillo”. Byron se ufanó de haber resistido críticas mucho peores de las que habían matado a Keats, según le escribió a Murray: “Sé por una experiencia que una crítica despiadada es cicuta para un joven autor”, pese a que él sobrevivió a ellas bebiéndose tres botellas de clarete. “Los críticos no tienen más derecho a asesinar —concluye un Byron que notoriamente llegó tarde y apenas arrepentido a lamentar la muerte de Keats y su ‘asesinato crítico’— que cualquier otro asaltante. De todas maneras, un hombre capaz de morir por un artículo en una revista hubiese sucumbido por cualquier otra cosa igualmente trivial”.
El llanto del amoroso Shelley, a su vez, tampoco fue muy piadoso con la posteridad de Keats. ¿Cómo era posible que él, que murió con un ejemplar suyo en el chaleco, creyese verdaderamente, tras haberlo leído durante 1820, que las reseñas produjeron en un “espíritu sensible los efectos más violentos” como escribió en su prefacio a Adonáis? Me parece que en el fondo tanto Shelley como Byron agradecieron, contritos y mustios, la muerte de Keats, a pesar de que en ella estuviese encriptada la suya. Como la de Keats, continuaba la de Chatterton, el primer poeta elegido de los dioses por su muerte precoz, según rezaba el lugar común.
Pese a que Keats tuvo defensores activos y contemporáneos y no era tal como explicaban Shelley y Byron, quienes solo lo presentaron como víctima de la crítica una vez muerto, la versión oficial que el poeta dio de su reacción ante las reseñas negativas fue la de la imperturbabilidad. Famosamente le escribió a J. A. Hessey, el 8 de octubre de 1818, que “la alabanza o la censura no tienen sino un efecto momentáneo en el hombre cuyo amor por la belleza en abstracto le hace un crítico severo de sus propias obras. Mi propia crítica doméstica me ha producido dolores incomparables más allá de lo que Blackwood’s o el Quarterly podrían posiblemente infligirme. Y, también, cuando siento que tengo razón, ninguna alabanza externa puede darme tanta iluminación como mi propia repercepción solitaria y ratificación de lo que está bien. J[ohn] S[cott] está perfectamente en lo cierto respecto al descuido de Endimión. Que esto sea así no es culpa mía —¡No!—, aunque pueda parecer un poco paradójico. Es tan bueno como yo podía hacerlo —por mí mismo…”.
Esa imperturbabilidad, junto con el curioso hecho de que Keats no le dio mayor importancia al motivo principalmente político (“contra el partido cockney”, dirá más tarde Lord Houghton) de los ataques, permitió el embalsamiento del poeta tuberculoso por los victorianos. Keats, a diferencia de Byron, no era un “satánico” ni reo de disolventes utopías sociales y sexuales como Shelley. Había muerto joven, pero con olor de santidad, más neoclásico que romántico, inmune, como apuntó Shelley, al “contagio del mundo”.
La verdad de la reacción privada de Keats ante las críticas tardó en quedar establecida. Debe reconocérsele a Shelley el haber sido el primero en dudar que a su joven amigo lo del Blackwood’s y el Quarterly le hiciera lo que el viento a Juárez, aunque chismorreara, hiperbólico, que Keats se daba a la bebida y amenazaba con no volver a escribir y suicidarse, víctima de la “insania” en septiembre de 1818.
En 1848, Richard Monckton Milnes (1809–1885), Lord Houghton publicó Vida y cartas de John Keats, que permitieron saber más de lo padecido por el poeta ante la crítica: desde el celo puesto en mantener su originalidad aun frente a su admirado Hunt, e inclusive antes del ataque de los tories hasta su seguridad de hallar refugio en la posteridad. A su hermano George y su cuñada les confiaba el 14 de febrero de 1819, no tener “ninguna duda de que con el correr de los años, y si persevero, habré de triunfar; pero debo de ser paciente, pues los críticos han enervado el cerebro de los hombres y los han vuelto indolentes; muy pocos piensan por sí mismos. Esos críticos se están volviendo más y más poderosos, especialmente los Quarterly. Son como una superstición que, cuanto más hace postrar a la multitud y más tiempo continúa, mayor poder alcanza —en proporción a la creciente debilidad de aquella—”.
No fue sino hasta 1925 cuando se reprodujo en Shelley and Keats as they struck their Contemporaries que se desempolvó una carta firmada por “Y” al Morning Chronicle, del 27 de julio de 1821, cinco meses después de la muerte de Keats, donde el autor oculto se presentaba como un antiguo condiscípulo del poeta, quien, nada menos, lo había presentado con Hunt y otro de sus protectores, el pintor Benjamin Robert Haydon. Hoy sabemos que “Y” fue Charles Cowden Clarke y su versión parece la más exacta. A Keats no lo mataron, desde luego ni Lockhart ni Croker, sino el contagio tuberculoso padecido por los fraternales cuidados que dio a su hermano Tom, pues la tuberculosis no es necesariamente hereditaria pero sí muy contagiosa. Luego, Clarke dice que la nobleza de corazón de Keats, su hipersensibilidad, no podían haberlo puesto en posición de indiferencia apolínea frente a sus agresores, sabedor, además que su gran pecado era haberle sido fiel a Hunt, casi un autor de un crimen de lesa majestad (al sobrevivir, empobrecido, a sus famosos amigos, Hunt murió con la reputación infamante del deudor y del pícaro, pero en 1821 era el amado mecenas de una nueva literatura: la no muy enfática Virginia Woolf lo tenía como uno de los padres del mundo moderno).
Keats, según el testimonio veraz de Clarke, sufrió enormemente con las críticas (noches enteras de insomnio) y las valoró más allá de la malicia política. Por ellas empezó la escritura del Hiperión, que a su vez lo dejó insatisfecho. Finalmente, Nicholas Roe, su biógrafo actualmente más autorizado, afirma que los detractores de “Johny” Keats sabían lo que hacían: derrotado Napoleón en Waterloo, seguía la guerra cultural contra quienes consideraban, un verdadero enemigo interno (todavía en su lectura de 1953 el tory Cooper se escandaliza del amor de Hazlitt por Bonaparte y lo comparaba al de muchos de sus contemporáneos por Stalin).
A Keats, finalmente, no lo mataron los críticos, ni siquiera aquellos que actuaron guiados por sus prejuicios (muy pocos los ponen —los ponemos— en suspenso ante lo nuevo) y con indudable furor partidista. Más bien la metafóricamente asesinada, en 1818, fue la crítica literaria, acusada por los poetas más famosos de su tiempo, de ser difamadora, ponzoñosa, mezquina y sin principios. Pero alguien, antes de morir el propio Keats, levantó la mano en defensa de la llamada musa inepta y de sus deturpadores. Los editores de Keats, con exceso de celo, de su último libro (Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes, and Other Poems, 1820), se atrevieron a colocar una advertencia donde decía que si Hiperión había quedado inconcluso, ello se debía a que el poeta, pretendiendo que tuviese las mismas dimensiones que el vapuleado Endimión, se había desalentado por la violenta recepción sufrida por el primero. En el ejemplar de un banquero que deseaba una dedicatoria, siete meses antes de su muerte, Keats tachó furioso esa advertencia y escribió a mano: “I had no part in this; I was ill at the time. This is a lie”.
La mentira de que a Keats lo mató la crítica literaria sobrevivió. El viejo Coleridge la repetía y muchos tras él. Hazlitt lo creyó siempre. La Reacción, en cambio, lo odió: Carlyle, al referirse a la primera biografía, apologética, de Keats, la de Lord Houghton, dijo que con ella se pretendía hacernos comer perro muerto exquisitamente cocinado. El victoriano Matthew Arnold, que era crítico antes que nada, interpretó que en Keats el “poder de interpretación moral” le permitió absorber las críticas contra sus poemas griegos. Pese a ser injuriado, Keats era un héroe gracias a la “negative capability”, por haber sido un maestro de una forma de autocrítica: el carácter de un artista queda guarecido en su creación, que es imperfecta. Si se trata de culpar vicariamente a alguien de la muerte de Keats, cúlpese a la política. A los inmensos Byron y Shelley podemos culparlos de haber hecho creer a la humanidad que la crítica podía matar a un escritor, justificando los sollozos de tantos malos e hipersensibles poetas desde entonces. En el caso de John Keats, la crítica, incluso ejercida con vileza, contribuyó al esplendor de un genio.
2014
1 Escrito aparte de Adonáis: “‘Aquí yace Uno cuyo nombre fue escrito en agua’ / Pero antes de que el soplo del viento lo borrase, / la Muerte, arrepentida por esa cruel matanza, […]”, en Shelley, «Fragmento dedicado a Keats (quien deseaba fuese inscrito en su tumba)», No despertéis a la serpiente, p. 151.
2 “Esta tumba contiene todos los restos mortales de un joven poeta inglés quien, en su lecho de muerte, con la amargura en su corazón hacia el malvado poder de sus enemigos, deseaba que estas palabras fueran grabadas sobre su lápida ‘Aquí yace Uno cuyo nombre fue escrito en el agua’ ”, en Stanley Plumly, Posthumous Keats. A Personal Biography (Nueva York: Norton, 2008), p. 77.
3 Se ha puesto de moda la biografía familiar, como hace tiempo estaba en auge la medicina familiar. Toda la servidumbre de Bloomsbury, me parece, ha sido víctima de las biografías. Pero es muy recomendable la biografía de Keats y su hermano George: Denise Gigante, The Keats Brothers. The Life of John and George (Cambridge, MA: Belknap Press/Harvard University Press, 2011).

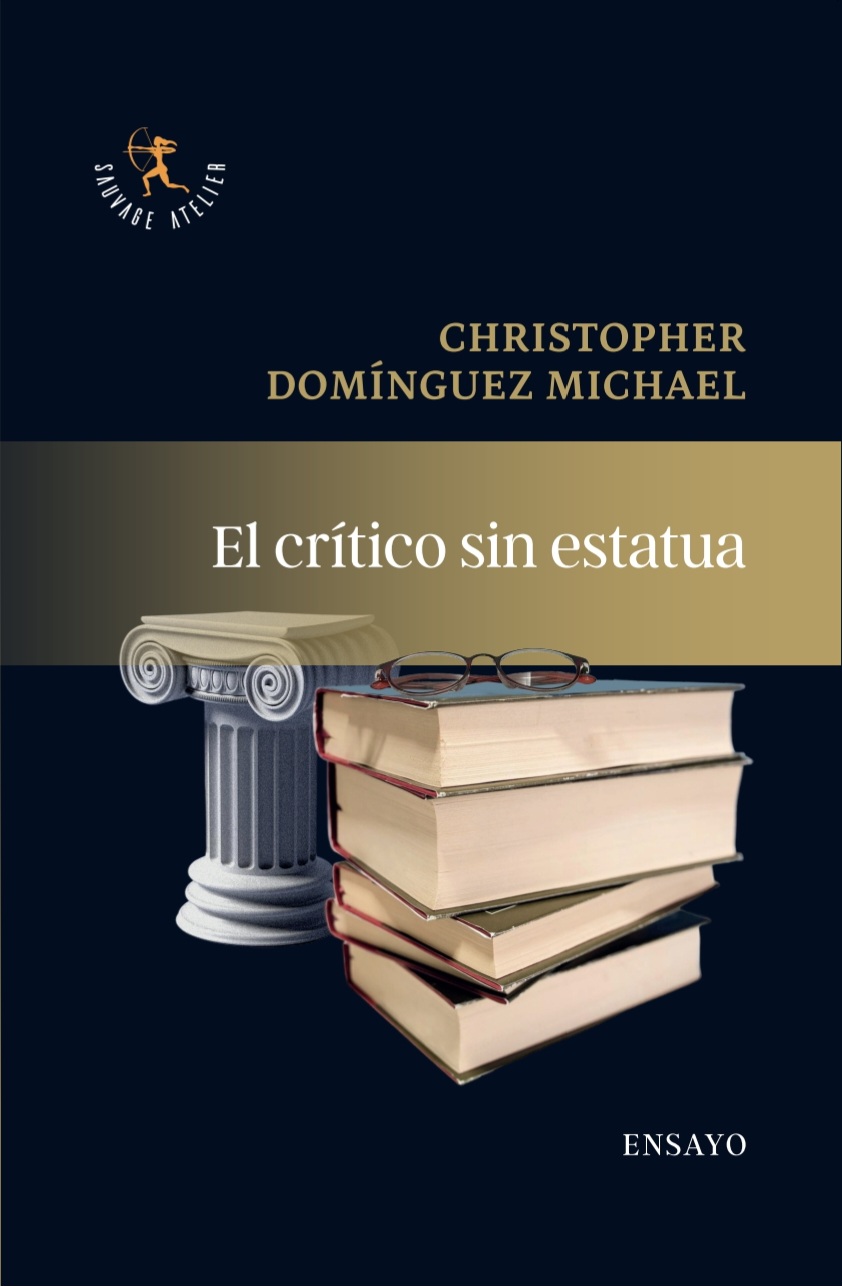 (Sauvage Atelier, 2025)
(Sauvage Atelier, 2025)
