Carlos Sandoval y Juan Carlos Chirinos, compiladores; Juan Carlos Méndez Guédez, epílogo. Madrid: Instituto Cervantes, 2024. 444 páginas.
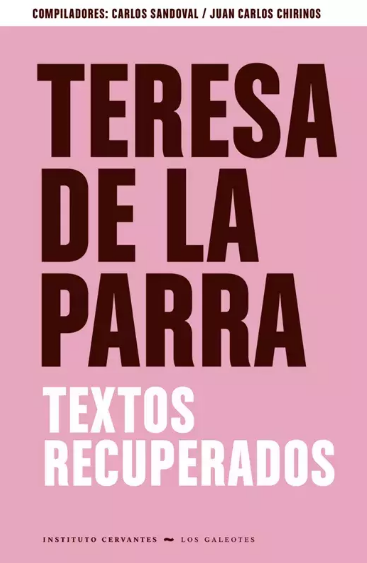 Concluidas las celebraciones del centenario de Ifigenia (1924), primera novela de Ana Teresa Parra Sanojo —mejor conocida por su nom de plume Teresa de la Parra—, puede aseverarse que la novedad bibliográfica más significativa ha sido este volumen. Aunque a Carlos Sandoval y Juan Carlos Chirinos se les dé crédito como compiladores, su tarea va más allá: auténticos editores que han cuidado y fijado los materiales con veracidad. Ello fue posible, a su vez, gracias al apoyo de Evelyn Castro, cuyo acceso a archivos de la Biblioteca Nacional de Venezuela permitió cotejar documentos de escasa circulación.
Concluidas las celebraciones del centenario de Ifigenia (1924), primera novela de Ana Teresa Parra Sanojo —mejor conocida por su nom de plume Teresa de la Parra—, puede aseverarse que la novedad bibliográfica más significativa ha sido este volumen. Aunque a Carlos Sandoval y Juan Carlos Chirinos se les dé crédito como compiladores, su tarea va más allá: auténticos editores que han cuidado y fijado los materiales con veracidad. Ello fue posible, a su vez, gracias al apoyo de Evelyn Castro, cuyo acceso a archivos de la Biblioteca Nacional de Venezuela permitió cotejar documentos de escasa circulación.
Además de dos trabajos introductorios firmados por los compiladores y un epílogo de Juan Carlos Méndez Guédez, el volumen contiene cinco secciones: la primera, dedicada a las seis narraciones breves de Teresa de la Parra; la segunda, a diversos manuscritos de la BNV; la tercera, a sus tres conferencias de 1930 tituladas “Influencia de las mujeres en la formación del alma americana”; la cuarta, a una sustancial selección de su epistolario; la quinta, a comentarios sobre su obra de algunos coetáneos. El conjunto se completa con una cronología, una bibliografía y una miscelánea iconográfica.
Entre las numerosas aportaciones que agradecerán tanto los especialistas como el público general destaca un par: la reunión de textos poco accesibles y la reedición de escritos que se sacaron a la luz expurgados. Entre los primeros cabe mencionar un par de cartas a Juan Vicente Gómez, un relato —“La flor del loto”, al parecer nunca reproducido desde su impresión original en 1921— y su testamento. Entre los segundos, apuntes personales provenientes de una libreta de 1931, así como el diario llevado en un bloc manuscrito, de principios de 1936, y editado antes por Velia Bosch como si fuese continuación de la libreta de 1931 (en Teresa de la Parra, Obra, Biblioteca Ayacucho, 1982).
Los escritos de 1931 y 1936 son de singular interés, pues se involucran en una larga polémica en torno al ocultamiento de la bisexualidad de Parra. Sylvia Molloy fue esencial para agilizar el diálogo, con su estudio breve “Disappearing Acts: Reading Lesbian in Teresa de la Parra” (en ¿Entiendes? Queer Readings, Hispanic Writings, P.J. Smith y E. Bergmann, eds., Duke UP, 1995). Desde entonces, no solo la crítica se ha atrevido a vislumbrar correlatos de no heteronormatividad en pasajes de Ifigenia —como lo ha hecho Gisela Kozak (en un artículo en ese y otros sentidos brillante: “El lesbianismo en Venezuela es asunto de pocas páginas”, Revista Iberoamericana 225, 2008), sino que esporádicas voces han visto como instrumentos de una “memoria domesticada” o “mutilada” los documentos biográficos que teníamos a mano —tomo ambas expresiones de Ana Teresa Torres (“La mutilación de la memoria: los papeles privados de Teresa de la Parra” en Ansiedad autorial, M. Russotto, comp., Equinoccio, 2006)—. Estos Textos recuperados tienen la ventaja de transcribir al pie de la letra los diarios sin las flagrantes alteraciones de la edición de la Biblioteca Ayacucho. Para limitarnos a un ejemplo resaltado por Carlos Sandoval, donde en 1982 se lee: “Después de comer siento que me invade el sueño. Mi cama, que he arreglado sacando almohadas y fundas limpias, me da un poco de bienestar, lo mismo que el cuarto relativamente en orden”, ahora podemos leer: “Después de comer siento que me invade el sueño. Viene Lydia a mi cama que he arreglado sacando almohadas y fundas limpias, lo que me da un poco de bienestar, lo mismo que el cuarto relativamente en orden”. Lydia es, por supuesto, la escritora cubana Lydia Cabrera, compañera de los últimos años de Parra, a quien el testamento da gran importancia. Aunque no aparezcan hasta ahora nuevos testimonios de la sexualidad de la autora, los planteamientos de Juan Carlos Chirinos al respecto son razonables; recordando la anterior relación sentimental de Parra con el ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide, su conclusión es que no habría de extrañarnos “que un espíritu amplio y extremadamente sensible como el de Teresa de la Parra amara por igual a hombres y mujeres”.
“El epílogo de Méndez Guédez añade una perspectiva adicional: una descripción de la imagen de Parra tal como se inserta en la tradición narrativa venezolana, es decir, como antítesis, para los escritores de la segunda mitad del siglo XX, del entronizado modelo que Rómulo Gallegos ofrecía.”
El aparato crítico de este volumen cumple a cabalidad con el cometido de contextualizar la selección. Si la introducción de Chirinos es estimable en particular por el marco biográfico, la de Sandoval lo es por situar con exactitud en su circunstancia literaria la obra examinada. El epílogo de Méndez Guédez añade una perspectiva adicional: una descripción de la imagen de Parra tal como se inserta en la tradición narrativa venezolana, es decir, como antítesis, para los escritores de la segunda mitad del siglo XX, del entronizado modelo que Rómulo Gallegos ofrecía. Méndez Guédez resume, de paso, una cuestión tocada por Chirinos y Sandoval, la difícil adaptación de Parra a aspiraciones actuales, a “fórmulas de lo que debe ser una figura de impecable ejemplaridad política”.
Textos recuperados, en efecto, refuerza lecturas que durante lustros recientes varios críticos han estado proponiendo. Una se vincula a los riesgos de identificar sin matices a Parra con actitudes progresistas, pese a la denuncia que se desprende de Ifigenia acerca de las asfixiantes opciones de la mujer en sociedades androcéntricas. Para no ir muy lejos, en el plano estético un rastreo exhaustivo de su labor exige relativizar tales suposiciones. Contra la filiación vanguardista que en ocasiones se le atribuye, Sandoval insiste con argumentos de peso en la proximidad de la escritura parriana al modernismo, lo que en los años veinte, en cuestiones literarias, no la colocaba precisamente en las filas de los innovadores. Pasando de la ficción a otros terrenos como los sugeridos por las conferencias de 1930, la observación de Sandoval es igual de atendible: “Aquí sobresale cierto talante conservador en la mujer que ha creado a la cáustica y a ratos biliosa María Eugenia Alonso […]. Acaso ello se deba a un asunto de decoro”. De no bastar para corroborarlo la misiva dirigida por Parra a Juan Vicente Gómez donde le solicitaba al dictador su respaldo para la edición de Ifigenia, también sus diarios íntimos evidencian una cosmovisión nada subversiva, a tono, más bien, con la clase social a la que pertenecía, sin que podamos justificar sus palabras por una ambivalencia estratégica surgida del deseo de sobrevivir en un medio autoritario. Si, por ejemplo, en la edición de la Biblioteca Ayacucho leemos lo siguiente, datado el 31/1/1936: “Aún dura el tono de lisonja al hablar de López Contreras. Personas que figuran en la iniciativa tampoco me gustan mucho ‘individuos’ de vida poco limpia de los que no podrán ser nunca ‘liberales a la inglesa’” (sic, con los obvios problemas de puntuación), ahora constatamos en los Textos recuperados lo que en realidad anotó Parra: “Aún dura el tono de lisonja al hablar de López Contreras. [Las] personas que figuran en la iniciativa tampoco me gustan: mucho “negroide” de vida poco limpia…”, etcétera.
Como se apreciará, este minucioso ejercicio de investigación es imprescindible para calibrar con mayor objetividad e interseccionalidad el horizonte ideológico de la autora. Me parece asimismo indisputable su utilidad para moderar impulsos idealizadores fundados en la proyección de valores e inquietudes presentes a un pasado cuya lógica social era distinta.





