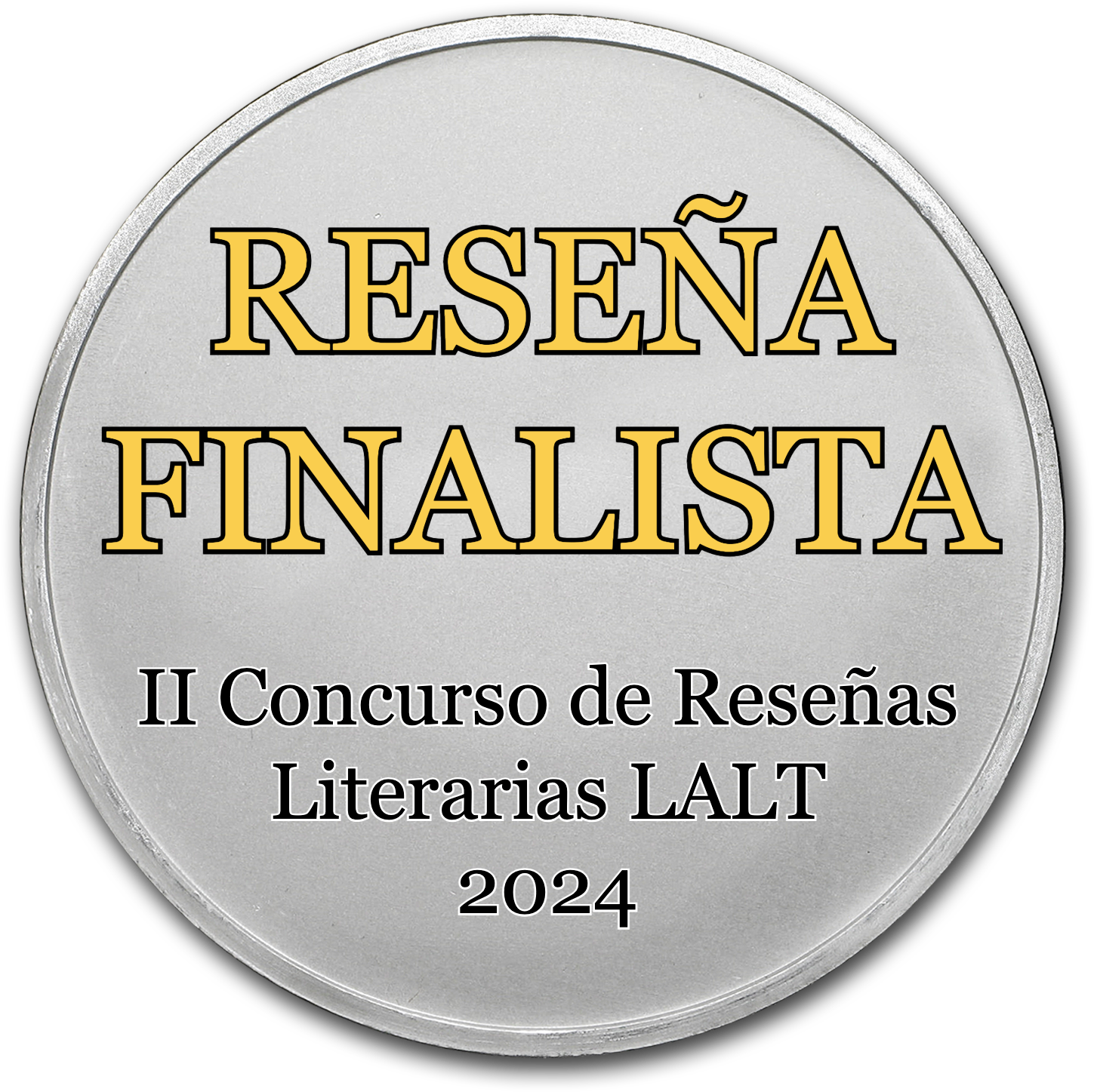
Bogotá: Ediciones Uniandes, 2023. 373 páginas.
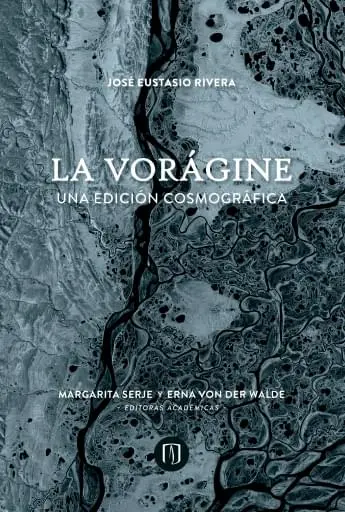 A casi cien años de la publicación de La vorágine, del escritor colombiano José Eustasio Rivera, la edición cosmográfica de las profesoras Erna Von der Walde y Margarita Serje emerge como una aproximación necesaria a este clásico latinoamericano que ilumina futuros caminos de lectura y contraría una larga tradición crítica. Publicada en 2023, esta edición se adelanta al centenario de la primera aparición de la novela, y desde entonces el trabajo atento y riguroso de ambas investigadoras y editoras académicas ha atravesado los diálogos y actos celebratorios del presente año, al menos en Colombia, especialmente los realizados desde las instituciones nacionales.
A casi cien años de la publicación de La vorágine, del escritor colombiano José Eustasio Rivera, la edición cosmográfica de las profesoras Erna Von der Walde y Margarita Serje emerge como una aproximación necesaria a este clásico latinoamericano que ilumina futuros caminos de lectura y contraría una larga tradición crítica. Publicada en 2023, esta edición se adelanta al centenario de la primera aparición de la novela, y desde entonces el trabajo atento y riguroso de ambas investigadoras y editoras académicas ha atravesado los diálogos y actos celebratorios del presente año, al menos en Colombia, especialmente los realizados desde las instituciones nacionales.
La vorágine, que a juicio de Horacio Quiroga es la “gran novela de la selva”, encuentra por fin en esta edición el trabajo más cercano a lo que podemos llamar la última voluntad autoral de Rivera, tanto en términos editoriales como de interpretación textual. Esta edición cosmográfica, consciente del cuidado que puso Rivera en revisar y pulir el texto, se rige por la establecida “versión definitiva”, la quinta edición de 1928, que fue la última revisada por el autor antes de su muerte; además, se cotejó con la primera edición, así como con las ediciones críticas, especialmente con la de Hernán Lozano (2018), considerada la más cercana a la quinta edición. Del mismo modo, Von der Walde y Serje recuperan e incluyen los mapas que el mismo Rivera introdujo en la quinta edición, que habían sido elididos sin explicaciones de las siguientes ediciones, incluso de las ediciones críticas de más amplia difusión. A la vez, la edición destaca la lexicografía regional respetando las convenciones de Rivera. Esto se debe a la consideración de las editoras de que estamos frente a una obra en la que la geografía y la lectura del espacio juegan un papel determinante para la construcción del texto y su interpretación. De esa premisa irrumpe justamente su lectura crítica de la novela.
A la luz de esas consideraciones y con plena consciencia de la necesidad de destacar la “trascendencia sociológica” de la novela que Rivera reclamaba, las editoras trazan las líneas de sentido que ordenan el universo de La vorágine como novela cosmográfica y de denuncia. Para ello se valen de un dossier que se divide en dos partes: la primera, titulada “La región orinoco-amazónica en la imaginación republicana”, incluye escritos de naturalistas, misioneros, funcionarios y empresarios del siglo XIX y comienzos del XX determinantes para la construcción de un discurso sobre la región. La segunda, “La formación de la región orinoco-amazónica como frontera extractiva”, comprende algunos textos que analizan los procesos históricos, sociales y económicos de la zona. Ambas selecciones se hallan al finalizar la novela, después de un vocabulario de localismos, los dos mapas finales y un índice de topónimos. Del mismo modo, incurren en la revisión histórica de ese período fundamental de consolidación del sistema económico dominante y cómo se ha forjado ese relato, así como de aspectos bibliográficos de Rivera que lo ligan a ese contexto histórico.
“Y es justamente en ese sentido, de inscribir y no solo describir el espacio y su historia, que La vorágine constituye una novela cosmográfica.”
El análisis cruzado de la novela y los textos seleccionados en el dosier sobre la región orinoco-amazónica, y a la vez, la revisión rigurosa del discurso histórico “oficial” sobre ese capítulo de la modernidad capitalista y de las preocupaciones de Rivera alrededor de ello dan cuenta de un trabajo metodológico que por ambicioso no deja de ser sólido y fundamentalmente revelador. Con ello queda en evidencia la mirada crítica y política de La Vorágine sobre la inserción de ese territorio en un sistema económico explotador y genocida, que para entonces, y para muchos todavía hoy, era la bandera de la “civilización” y la única forma de insertar a los territorios periféricos o aislados a un proyecto moderno de nación.
Contrario a lo que ha visto su larga tradición crítica, para Von der Walde y Serje, la novela construye una mirada geográfica e histórica igualmente amplia. Su lectura devela que, al dar cuenta de tres hechos fundamentales en el desarrollo de un espacio de extracción de “recursos naturales” para empresas extranjeras de corte colonial, y, además, poner en tela de juicio discursos históricos que no han sido revisados por esa misma tradición, Rivera desestabiliza el discurso dominante en dos dimensiones.
Por un lado, el discurso imperial sobre el paisaje natural y sus habitantes, que no es otro que el de extraer para civilizar, es reescrito en el discurso literario en la medida en que pone de relieve las raíces económicas y políticas de la violencia que caracteriza a los espacios que se narran. Y es justamente en ese sentido, de “inscribir” y no solo describir el espacio y su historia, que La vorágine constituye una novela cosmográfica. Por otro lado, enmienda de manera significativa el relato de las denuncias de las atrocidades cometidas en la zona por las compañías caucheras construido a partir de un informe del entonces cónsul inglés en Río de Janeiro, publicado en 1912, y conocido como el “Libro azul británico”, que, además, ha sido el referente de muchos estudiosos para el establecimiento de una historicidad de la novela. La aparición de algunos personajes como portadores de un testimonio sustancialmente distinto al del cónsul le permite a Rivera construir su propia denuncia, una que excede en términos de tiempo y espacio el relato imperial y no escatima en poner sobre la mesa el impacto brutal de la explotación cauchera.
Con este trabajo La vorágine encuentra, al fin, sus lectoras y editoras ideales. Con la actualización de las formas de aproximación a la novela, esta edición revela hoy su vigencia para la comprensión de un importante capítulo de la modernidad capitalista en América Latina y la inscripción del espacio orinoco-amazónico en la imaginación nacional durante más de un siglo. La inclusión de los mapas y los textos del dossier mencionados dan cuenta de un trabajo editorial en el que la lectura rigurosa se mantiene de inicio a fin, pero fundamentalmente de una conciencia crítica del papel de los discursos hegemónicos sobre los lugares y quiénes y cómo los habitan en la construcción de las geografías.
Al apartarse de una tradición crítica ciega con el despliegue de un trabajo metodológico y argumentativo sólido y amplio, esta edición nos recuerda el papel determinante de los discursos sociales en la construcción del discurso literario, y, a su vez, la importancia de acudir a las fuentes primarias en la investigación literaria. Allí radica su relevancia tanto para lecturas desprevenidas como para futuras búsquedas investigativas. Este trabajo es, sin duda, un anticipo de cómo seguirá leyéndose la novela en las próximas décadas.





