Edimburgo: Charco Press, 2023. 169 páginas.
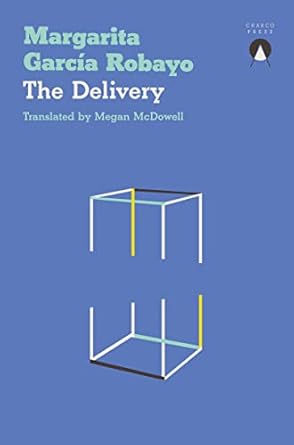 La novela The Delivery de Margarita García Robayo (Charco Press, 2023; traducción al inglés de La encomienda) en verdad no trata de la enorme caja de madera que se encuentra en el pasillo fuera del departamento de nuestra narradora desde hace dos días. Cuando el conserje al fin toca su puerta, él bruscamente la arrastra dentro de su domicilio por su cuenta, diciendo: “Todos los vecinos se quejan porque esto obstruye el paso, no se puede circular”. Esta historia, traducida al inglés por Megan McDowell, trata de abrir todo lo que preferíamos mantener cerrado.
La novela The Delivery de Margarita García Robayo (Charco Press, 2023; traducción al inglés de La encomienda) en verdad no trata de la enorme caja de madera que se encuentra en el pasillo fuera del departamento de nuestra narradora desde hace dos días. Cuando el conserje al fin toca su puerta, él bruscamente la arrastra dentro de su domicilio por su cuenta, diciendo: “Todos los vecinos se quejan porque esto obstruye el paso, no se puede circular”. Esta historia, traducida al inglés por Megan McDowell, trata de abrir todo lo que preferíamos mantener cerrado.
La narradora anónima, una escritora colombiana que trabaja como freelancer para una agencia de publicidad en Buenos Aires, sigue evitando la caja una vez que está dentro: un paquete presumiblemente enviado por su hermana, a cinco mil millas de distancia, desde su patria ecuatorial. Al contrario, nuestra narradora dirige su atención hacia Catrina, la gata que deambula por el complejo de departamentos, sin pertenecer a nadie. “El pozo en los ojos de la gata nunca se queda quieto. Por eso me hace distinta cada vez que me asomo”, medita la narradora, y los prefiere a los ojos humanos, pues no esperan que ella sea predecible o constante en su carácter, tal como hacen la mayoría de los seres humanos. Al parecer, su vida está diseñada para ser aislada. “Quiero agarrar un machete y tajear el piso para marcar el límite entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, y que de ese tajo crezca un muro de fuego que solo yo pueda atravesar”, ella piensa cuando un vecino toca la puerta. “Batallo por contener a la criatura ofuscada que tengo adentro, arrancándose las cutículas sangrantes con los dientes”, incapaz de contener su pesimismo, incluso cuando está participando en una videollamada, no programada y poco común, con su hermana. “No sé si me gusta el verano”, dice. “Verano significa el rebrote de algo que ha muerto”.
Sin que nadie la toque, la caja se encuentra obligada a abrirse por su cuenta. La narradora llega a casa un día y encuentra las tablas desarmadas en el piso, además de su madre, con quien ya no tiene contacto, en el sofá. “Tengo frío”, dice, frotándose los brazos. Nuestra narradora parpadea, y después lo toma con calma. Lo que sigue es una búsqueda cerebral de un sentido de pertenencia en un reino altamente propenso a la futilidad. Reminiscente de Ottessa Moshfegh y Joan Didion, García Robayo empuja a su personaje, incesante y a veces dolorosamente, hacia la autobservación: “Padecía el vicio de la introspección”, piensa la narradora. “O sea, que pensaba mucho sobre mí misma y sacaba un montón de conclusiones.”
A lo largo de The Delivery, tercera novela de García Robayo, la autora colombiana utiliza no solo la trama de la historia, sino también su estructura para desafiar tanto a su protagonista como a sus lectores. Mientras la narradora intelectualiza sus relaciones, la historia exige que los lectores realicen su propia gimnasia frénica: a la mitad de la historia, García Robayo empieza a desdibujar las líneas entre autora, narradora y personaje, implorándole a todo el mundo, incluyendo a la lectora, que acepte el acto de abrirse, por incómodo que sea; a través de la novela, arguye que la recompensa de la intimidad vale los riesgos.
Cuando llega su madre en la caja, la narradora se encuentra trabajando en una propuesta de financiamiento para un proyecto de escritura que la llevaría a Europa. Su madre comienza a cocinar y limpiar; acciones que, curiosamente, no fueron parte de su infancia. Tales actos considerados motivan a la narradora para repasar cada relación que ha tenido en su vida: su única amiga, Marah, con quien está en malos términos (“Tenés la sensibilidad obstruida como los caños de una casa vieja”, dice Marah en una ocasión); y Axel, su novio fotógrafo, que le gusta pero con quien no se logra comunicar. Cuando se le pregunta sobre sus sentimientos, ella supone: “Mejor no tirar del hilo. Mejor no abrir esa puerta”. ¿Para qué? Es capaz de apreciar la alegría de los demás, y los proyectos que necesitan apoyo, “pero me atrae muy poco la idea de cuidar un jardín propio, porque siento que en mis manos cualquier brote perdería su vitalidad tan rápido como yo perdería el entusiasmo”.
Mientras se instala su madre, sin embargo, los encuentros de la narradora con Catrina, Axel y sus vecinos empiezan a afectarla de nuevas y más profundas maneras, poco a poco fracturando su fijación en la futilidad de la vida. Aquí es donde las fisuras de la propia novela comienzan a emerger: el proyecto de escritura de la narradora empieza a filtrarse en nuestra propia experiencia narrativa hasta que su escritura se vuelve la escritura de García Robayo, y las preguntas de quién es la madre, quién es la hija, y qué es lo real empiezan a distorsionarse. Los límites cambiantes de la historia son caóticos e incómodos a veces, al igual que los intentos de la narradora de alcanzar la intimidad sentimental. Tanto a la lectora como a la narradora se le pide aceptar la porosidad, e incluso corresponderla, ya que aceptar con entusiasmo los dos reinos terminará valiendo la pena.
“En la lucha de nuestra narradora para encontrar el sentido de sí misma en relación con los demás, la intimidad es el alivio liberador que ofrece García Robayo.”
La prosa de García Robayo se muestra más eléctrica cuando está canalizando el proyecto de escritura de la narradora, y la novela sigue expandiendo si, como la narradora, la lectora se adapta a su paso en vez de resistirlo: “La madre corre por la playa […] se alza la bata, se pone en cuclillas y expulsa uno, dos críos sin ninguna dificultad”, escriben. “Corta el cordón con los dientes, lava a las criaturas con la lengua y sigue corriendo”. Aquí, la traducción al inglés (“She cuts the cord with her teeth, licks her young clean, and keeps running”) favorece la aguda sequedad de García Robayo sobre su uso de la aliteración, mientras otra hubiera privilegiado la naturaleza lírica de su prosa, con la cual embellece las chispas de realismo mágico que se encuentran a lo largo del texto original de La encomienda (Anagrama, 2022).
En la lucha de nuestra narradora para encontrar el sentido de sí misma en relación con los demás, la intimidad es el alivio liberador que ofrece García Robayo. Unos pocos días después de la llegada de su madre, nuestra narradora acepta cuidar al niño pequeño de su vecina. En el parque, sufren un incidente que deviene en un episodio de llanto mutuo. En vez de paralizarse como ha hecho antes, decide aceptarlo, con el niño como un peldaño hacia las experiencias humanas compartidas. “Tengo ganas de llorar con él y eso hago.” Cuando ella se arrodilla y se abrazan, cae en la cuenta del cambio. “Me dan ganas de explicarle eso a León, que lo bueno del llanto es que arrasa con pesares tordos que nunca son los del momento, sino otros.”
Se da cuenta de que su cuerpo es una mejor puerta a sus sentimientos que su mente. Junto con su novio, Axel, no tiene otra opción: “me llevó ante una criatura gigante” de sentimientos a los cuales previamente no les hacía caso: “me puso de rodillas: vamos mírala bien, experimenta los sentimientos apropiados”. Al mantener los ojos abiertos, en vez de dar la vuelta y aislarse, es capaz de identificar un amor que alimenta su impulso hacia adelante. Invita a su amiga Marah a su departamento, e inicia una reconciliación de su amistad.
En todos los reinos de la vida, la intimidad le pide a cualquiera abrirse: confiar en lo permeable, en lo que no fácilmente se contiene. Juntas, García Robayo y su narradora demuestran que, cuando logramos dicha meta, se aflojan las garras de la futilidad; la vida se vuelve más colorida y averiguamos cosas importantes sobre nosotras mismas, las cuales son dos de las mayores recompensas de la intimidad. “Me gusta el verano”, concluye nuestra narradora al final. Ya no es nomás una estación de la muerte. Dando una vuelta por sus propios pensamientos, al final aterriza en el potencial de la alegría: ocurre cuando “la vida explota en tonos verdes”.
Traducción de Arthur Malcolm Dixon





