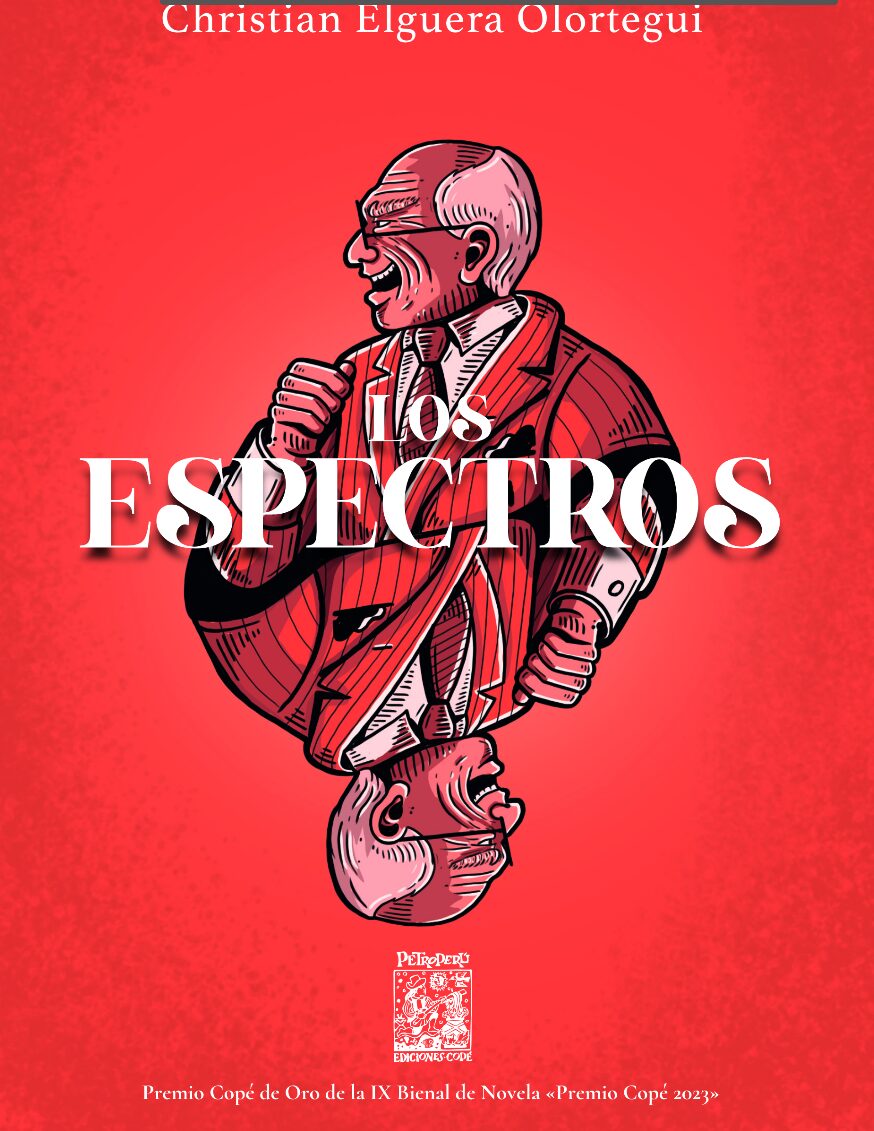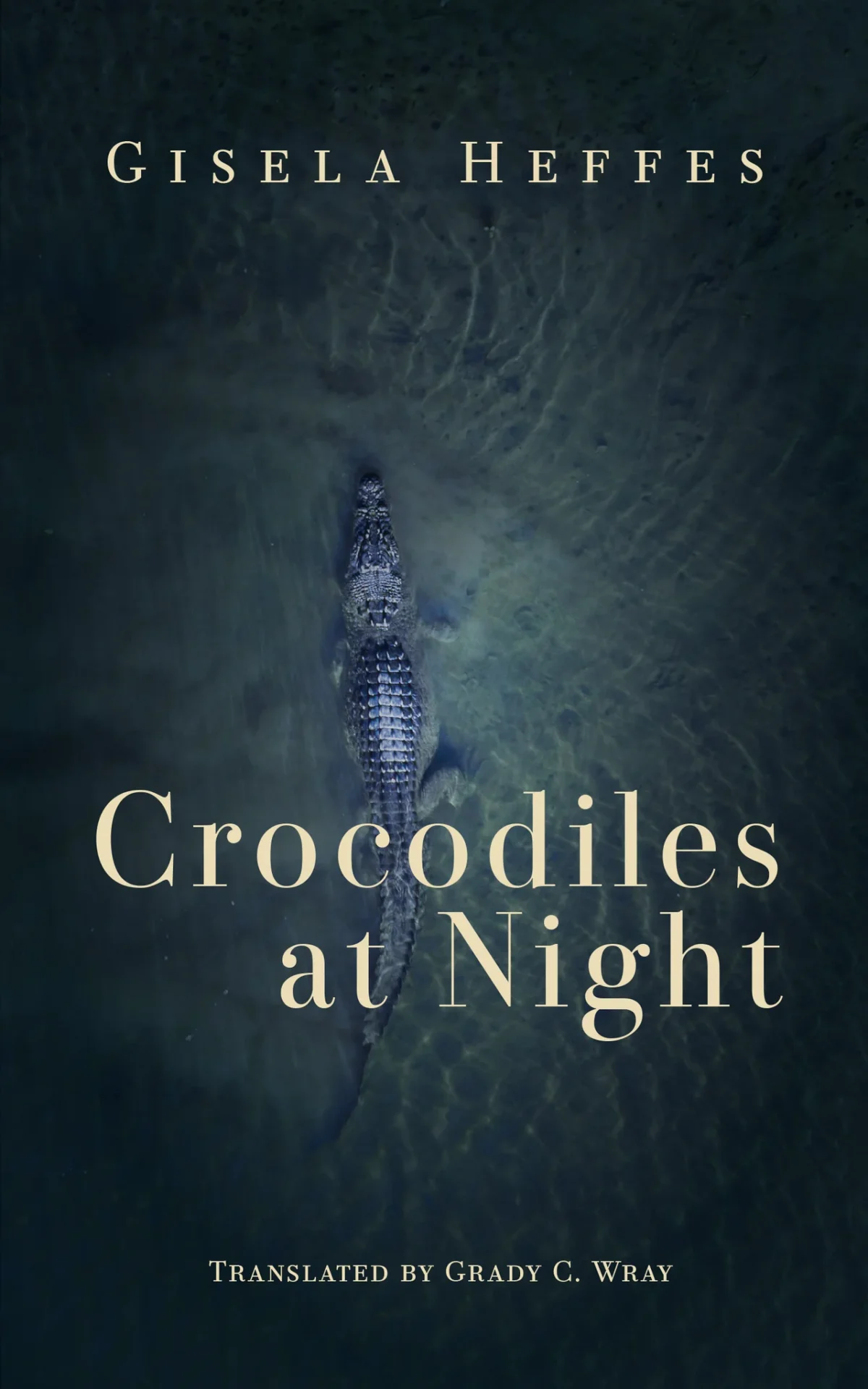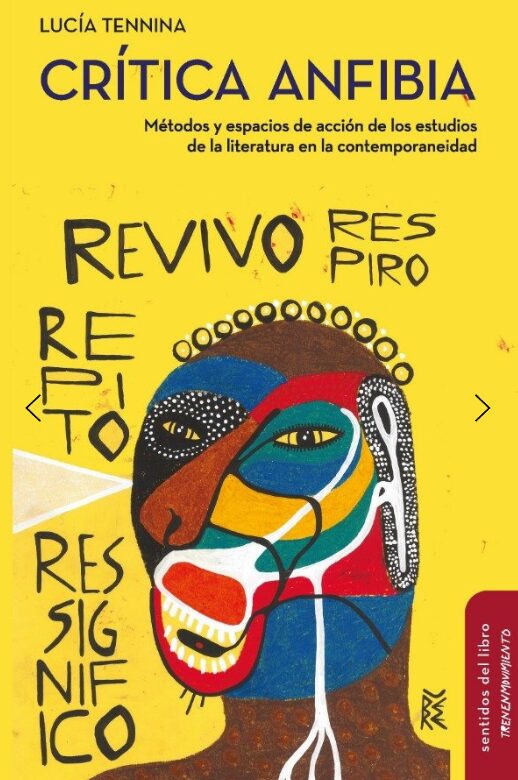Museo animal. Carlos Fonseca. Barcelona: Anagrama, 2017. 430 páginas.

¿Qué mueve a Carlos Fonseca a la ficción? O mejor dicho, ¿qué se mueve en sus ficciones? Recurro a una frase de su anterior novela, Coronel Lágrimas (2015), que bien puede ser una declaración de poética literaria y principios de composición: “Este inesperado rabino se dedica a buscar salidas para esta historia que de a punto se le cierra, callejón sin salida ni escapatoria, aun cuando pone en juego su última carta” (39).
Las novelas de Fonseca van a contracorriente de las recetas del mercado editorial que buscan encorsetar o encasillar o meramente encadenar palabras o situaciones y sostener que eso es literatura o, al menos, una literatura que valga la pena leer. Las novelas de Fonseca no son de receta pero sí son recetables. Tampoco son actuales, es decir, no tienen una sobreabundancia de lenguajes que quieren pasar por callejeros, o intentan imitar las redes sociales, o compiten con el imperio audiovisual. No aspiran a reflejar nada ni a retratar nada ni están al servicio de alguna causa, nacional o regional. Es decir, las ficciones de Fonseca no son actuales porque no son pasatistas; aspiran a lo que aspira todo arte que se lanza al vacío: a perdurar. Por eso, lo que escribe Fonseca no es actual, pero es de gran actualidad: ahí está, por ejemplo, en Museo animal, el mundo cultural de Nueva York, el pasado español, una trama detectivesca en Puerto Rico, la debacle económica mundial del 2008 y hasta, leída retrospectivamente, un anticipo del remanido fake news tan de moda hoy. Por último, las novelas de Fonseca son acumulativas y hasta pueden abrumar. Se regodean en dibujar infinitos círculos concéntricos que pueden ser reveladores. Por ejemplo, hay un detalle conectado al lugar donde vivo: Museo animal se detiene en la muerte del famoso funambulista Karl Wallenda, el 22 de marzo de 1978 en Puerto Rico, Muchos años después yo habría de ver a los Wallenda con mi familia en el circo de Sarasota, área de Florida donde resido. Para cerrar este relato, el 8 de febrero del 2017 cinco miembros de los Wallenda, incluyendo el bisnieto de Karl, Nick, cayeron de una altura de 11 metros, mientras hacía una acrobacia. Heridos, se recuperaron. Las microhistorias de Fonseca tienen insospechadas repercusiones.
¿Cómo abordar una novela múltiple y polifacética como Mundo animal? Ofrezco cinco claves. En primer lugar, Fonseca nació en Costa Rica, se crio en Puerto Rico, se educó en Estados Unidos y reside en Inglaterra. Se nota. Museo animal es una novela global en el mejor sentido de la palabra ya que se desplaza entre geografías y tiempos dispares: Nueva York, Puerto Rico, México, la selva latinoamericana, un innominado pueblito minero. Fonseca se especializa en trotar de un paraje a otro, sometiendo a sus personajes y al lector a maratónicos recorridos. En segundo lugar, experimentamos la totalidad (la aspiración a la totalidad). Hay un compromiso con la idea del género novela como un caleidoscópico, diría el filósofo y teórico Mijaíl Bajtín, “testimonio del perpetuo inacabamiento del mundo”. Y dentro de esta idea, aparecen en tercer lugar datos dispersos del mundo de la cultura: el pintor Edward Hopper, una biblioteca con los grandes novelistas hispanoamericanos, un lector fiel de Rubén Darío, y podríamos seguir. En cuarto lugar, digamos que Fonseca —tanto en su novela anterior como en ésta— frecuenta los mapas, las máscaras, las maquetas, los rompecabezas, las figuras enigmáticas como el quincunce de Sir Thomas Browne, todos símbolos de la construcción de identidad que compete a todo ser humano. En quinto lugar, y ya casi como una marca de estilo, señalemos que a Fonseca le gustan las escenas casi pictóricas: una mujer que lee periódicos en un bar; otra que escribe obituarios.
Sus personajes (y acá Fonseca se parece mucho a Ricardo Piglia, quien fuera su profesor en Princeton, y a Roberto Bolaño y a Jorge Luis Borges un poco también) escriben y leen y son excéntricos, siempre interesantes: el narrador, que trabaja en el Museo de Historia Natural de New Jersey; Tancredo su gordo amigo periodista de frases célebres; Giovanna/Carolyn, diseñadora de modas de disparatados proyectos; Yoav Toledano, fotógrafo israelita viajero; Virginia Macallister, modelo, madre, especie de estafadora intervencionista, “la loca de la torre”; Alexis Burgos, detective; Luis Gerardo Esquilín, abogado; el apóstol, personaje que domina la última parte de la obra. Este tal vez sea un buen ejemplo de cómo el autor presenta a sus personajes: “Es entonces, cuando abre la puerta, que la veo por primera vez: una mujer en plena juventud, hermosa precisamente porque algo en ella se negaba a entregarse a la mirada. Recuerdo que se presentó por el nombre, pero a mí lo que me interesó fue cierto tic nervioso, esa forma de pausar las frases a medio camino, como si se le hubiese olvidado mencionar algo y en plena frase buscase retroceder, solo para darse cuenta de que no había otra manera de terminar la oración” (28).
Señalado por el Hay Festival y por la Feria de Guadalajara como una de las voces más destacables de la narrativa joven latinoamericana, Fonseca está a lo literario y ese es, quizá, su mayor mérito. También sabe, piglianamente, que una buena novela plantea un enigma. Tal vez por eso la primera frase de Museo animal es “durante años permanecí fiel a una extraña obsesión” (130) y el primer hecho significativo es la llegada de un paquete a la casa del narrador. Así, Fonseca, como todo escritor que se precie de serlo, utiliza la literatura como arma de conocimiento para sus pulsiones más intensas, en este caso cultura (museo) y natura (animal).
Pablo Brescia
University of South Florida