Antología poética. Juan Sánchez Peláez. Madrid: Visor. 2018. 168 páginas.
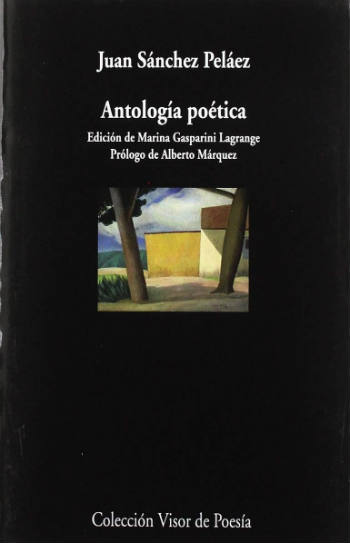
Alguna vez Álvaro Mutis se refirió a la poesía de Juan Sánchez Peláez (Altagracia de Orituco, 1922 – Caracas, 2003) como “el secreto mejor guardado de América Latina”. La declaración puede sonar trillada, pero implica una verdad: todavía hoy la poesía de Juan Sánchez Peláez sigue siendo un tesoro verbal que circula selectivamente de boca en boca y una isla promisoria que inclusive muy atentos lectores de poesía latinoamericana están aún por descubrir. Ni su incorporación a relevantes compilaciones transatlánticas como Las ínsulas extrañas. Antología de poesía en lengua española 1950-2000, editada por Galaxia Gutenberg en 2002, ni la publicación de su Obra poética en Lumen en 2004, han contribuido a disipar esa laguna o reparar del todo el desconocimiento. No por lo pronto en conversaciones y consultas con autores y académicos dueños de una labor creativa y de investigación que admiro y respeto. ¿Acaso Juan Sánchez Peláez se encuentra destinado a ser por siempre un poeta de culto, enlazado a la furtiva raigambre a la que pertenece, engrosada por José Antonio Ramos Sucre, Rosamel del Valle, César Moro, Humberto Díaz Casanueva, Enrique Molina, Emilio Adolfo Westphalen, Juan Eduardo Cirlot o Blanca Varela, figuras que Rubén Darío bien habría considerado en su volumen Los raros? Por lo demás, el relativo semianonimato de Sánchez Peláez atiza el debate sobre las salvedades de la fama poética o la dudosa idea del poeta nacional.
Su Antología poética recién aparecida en Visor en coedición con la Fundación para la Cultura Urbana, con sede en Caracas, es otro empeño significativo de pregonar la poesía de Juan Sánchez Peláez en ambos lados del océano, contemplando la mencionada impresión de Lumen de hace tres lustros que en el umbral del siglo XXI sembró desde España la semilla de su palabra poética. La vinculación con el surrealismo de Sudamérica a través del grupo chileno de La Mandrágora, agrupación a la que estuvo cercano un imberbe Gonzalo Rojas, tampoco ha contribuido a incrementar mucho la proyección de la poesía de Sánchez Peláez más que como un dato anecdótico, quizá porque en el fondo su horizonte trasciende a mi parecer las generalidades de la vanguardia para forjar, de entrada, una escritura menos profusa en densidad textual e igual menos prolija en extensión. Nada más ajeno a él que los fuegos de artificio y la incontinencia expositiva derivados del automatismo psíquico. Si la irrupción del absurdo constituye una de las constantes de su poesía, lo es en el marco de una composición minimalista que vela celosamente –vaya, con reserva y a veces hasta con desconfianza– la dosificación de los vocablos. Juan Sánchez Peláez fue un poeta parvo. Siete breves libros conforman su bibliografía en un arco temporal de media centuria, en promedio uno cada siete años. En dicha tesitura, la dicción de Sánchez Peláez está más cerca del sigilo que del habla, en sintonía con aquella expresión de la “metáfora del silencio” con que la tasó Guillermo Sucre en La máscara, la transparencia.
Así, se ha discurrido tanto de la orientación mística de su poesía como del erotismo sutil que la intensifica, una inusual combinación de inclinaciones en la lírica hispanoparlante de la segunda mitad del pasado siglo. Sin embargo, yo me decantaría por destacar la tensión entre su momentáneo enmudecimiento y la fuerza de gravedad de la enunciación poética que se debate entre la prerrogativa de callar y la estricta necesidad de proferir. Estamos, pues, sin exagerar, ante un poeta oracular que mediante una tendencia a la dilución posterior a su debut con Elena y los elementos, de 1951, muda su espaciado decir en una epifanía o una disposición a la clarividencia, de lo cual se desprende una reiterada floración del aforismo. “Debo servirme de mí / Como si tuviera revelaciones que comunicar”, se lee en Animal de costumbre, de 1959. Y más adelante, en Lo huidizo y permanente, de 1969: “Se juntan dos cuerpos y el alba es el leopardo”, o, “Mi oficio es como la lluvia: acariciar, penetrar, hundirme”; y en Rasgos comunes, de 1975: “Tu asombro es eficaz como el tacto de un ciego”. De la concentración y la abundancia, de la avidez y la angustia de Elena y los elementos, propias de un joven de 29 años, Juan Sánchez Peláez transitó hacia un fraseo de mayor laconismo que nunca renunció a la contundencia ni el hechizo, sino que, más allá de la ponderación de “poeta vigoroso, original” que en 1974 le dispensó Octavio Paz en su reseña de la Antología de la poesía surrealista latinoamericana de Stefan Baciu, abrió el compás a la exploración de los misterios órficos a expensas de una ingravidez electrizada de un saber intuitivo.
Si el poeta Sánchez Peláez se mantiene fiel a la exaltación del principio femenino, el paraíso perdido de la infancia, la perennidad del amor y el laberinto de la memoria, combina estas motivaciones primordiales del surrealismo con la ironía y el autoescarnio que le permiten exhibir de forma simultánea la vulnerabilidad del individuo bajo el caudal del acontecer cósmico y su imposibilidad frente a los insobornables reveses del lenguaje que a la par de facilitar la formulación poética ofrecen eventualmente la encrucijada de un callejón sin salida. Fue una inquietud que Juan Sánchez Peláez arrostró en las distintas estaciones de su trayecto poético. Sin incurrir en la metaliteratura, su poesía convierte el contradictorio trato del poeta con la palabra en una caja de resonancias en la que predomina el eco de la existencia, o sea, el latido del hombre a la deriva del universo. Para ello, acude tanto a una gramática sobria, pero no menos resolutiva, como a la alusión y la alegoría en un intento por rastrear el paradero anfractuoso y volátil de la suposición poética, acopiando su nudo de dilemas. El poema en prosa, que irrumpe desde Filiación oscura, de 1966, y cobra auge en Rasgos comunes, a la manera de las Iluminaciones rimbaudianas, deviene otra alternativa de perseguir con los recursos indispensables la incierta manifestación de lo poético.
Justo a partir de esta intercalación entre verso y prosa, la fragmentación de la línea y el doble interlineado –signos de una poesía horadada por la pausa y la disolución– muestra ya en Por cuál causa o nostalgia, de 1981, el destierro de la puntuación, la ausencia de adjetivos y una locución terminante y en ocasiones seca, pero acerada y sustancial. No obstante, junto a esta aparente sofisticación de medios heterodoxos, afín a nuestro tiempo, Sánchez Peláez cultiva un diálogo con el mundo primigenio que lo acerca al telurismo que ha ensanchado a la poesía del continente –empezando por Vicente Gerbasi y continuando con Eugenio Montejo– por encima de la de otras geografías, dotándola de una identidad sin parangón y un estimulante imaginario. Criaturas del reino animal y la botánica desfilan a lo largo de su obra, transmitiéndoles un carácter entrañable y genuino emanado de una experiencia de roce real con semejante plétora de especies vivas por distantes que resulten. Fuera del gladiolo, el girasol, el maíz o el tilo, concurren la perdiz, el colibrí, la corza, el caballo, la loba, el ruiseñor, la serpiente, el pez espada, la mariposa, el papagayo, la abeja, el loro, la lechuza, el cordero, la estrella de mar, el buey, la larva, el zamuro, entre otros. Lejos de mostrar cualquier viso exótico, Juan Sánchez Peláez concibe una poesía donde la naturaleza es cómplice por excelencia de los enigmas del orden sensible.
A finales de 2007 me doctoré en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre Juan Sánchez Peláez. Parte de mi argumento era postular su asimilación de la vanguardia europea a través de algo que denominé un surrealismo meridional, reducido a la absorción de la perspectiva de ese movimiento trastocada por los componentes ecológicos, idiosincrásicos y culturales de la América Austral. Además de apelar literal y simbólicamente a una variedad disímil de flora y fauna que afila todavía más la precisión de un discurso arraigado en lo primordial, Sánchez Peláez parafrasea también por ejemplo una de las plegarias nucleares del devocionario católico y consigna el sincretismo espiritual de la colonización, acentuando el magnetismo del pensamiento autóctono: “ora pro nobis, ave de buen augurio, ora / pro nobis en tu niebla finísima y fija”, escribe en Aire sobre el aire, de 1989, su última entrega. Avemaría, La Gran Madre, Magna Dea, Venus Genetrix. Más allá de las divisas de André Breton, Juan Sánchez Peláez procuró sin cesar una poética de lo esencial que el repertorio y el prefacio de esta Antología, a cargo de Marina Gasparini Lagrange y Alberto Márquez, respectivamente, honran con creces para reiterar de este insólito poeta venezolano su condición de pieza indispensable para completar el rompecabezas de la poesía hispanoamericana con la que se ha despertado el tercer milenio.
Jorge Ortega
Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad México)





