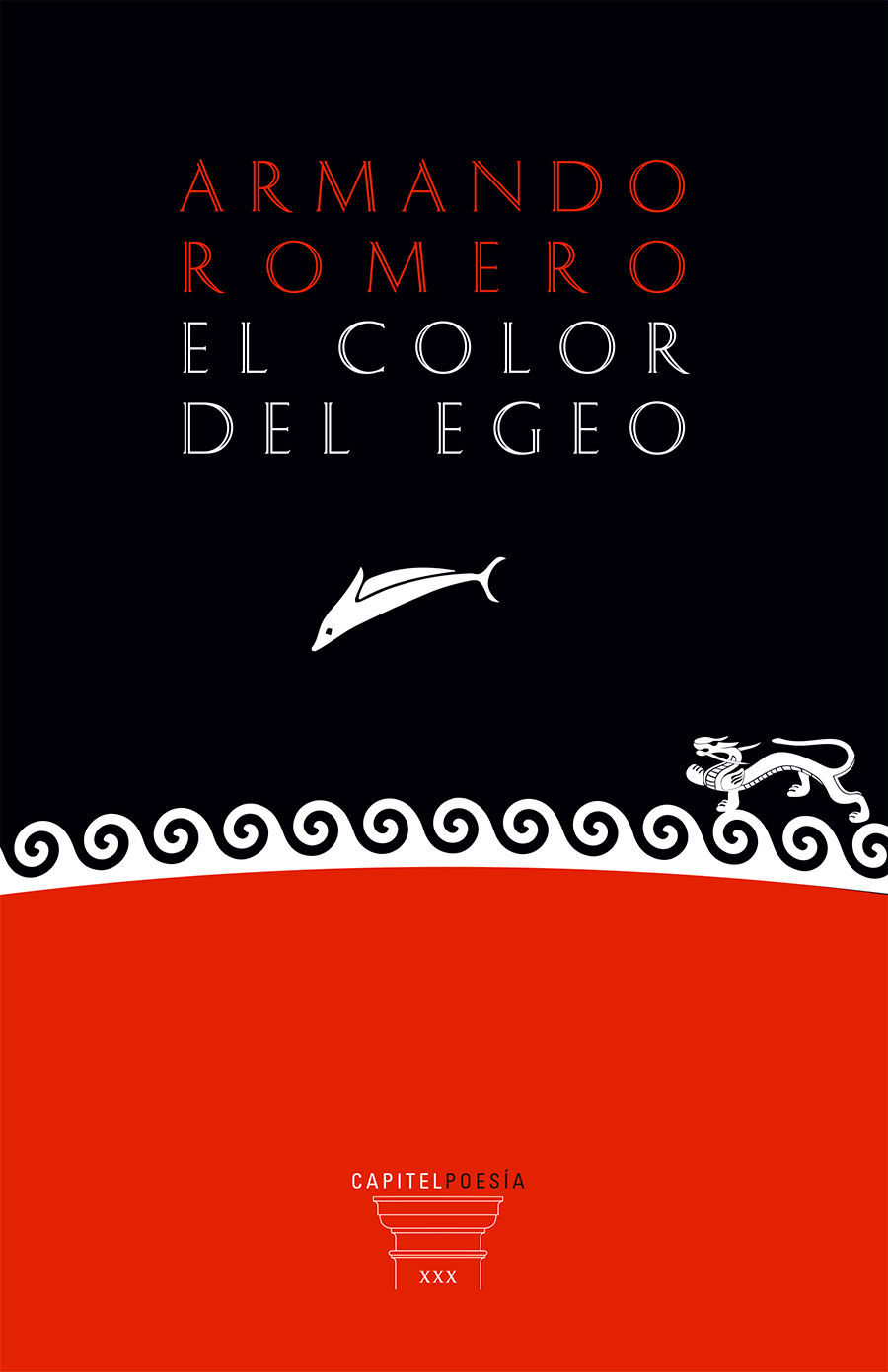
El color del Egeo. Armando Romero. Málaga, España: Miguel Gómez Ediciones. 2016. 80 páginas.
La obra del poeta, narrador e investigador literario Armando Romero (Cali, Colombia, 1944) se ha desarrollado al margen de diversas tradiciones. La tendencia contestataria de sus orígenes nadaístas se reforzará cuando el autor se traslade a Venezuela y esté en contacto con antiguos integrantes del grupo de El Techo de la Ballena. Su mudanza a los EE.UU. y el tipo de perspectiva internacional que le permite acentuarán, con el tiempo, su distancia tanto de los neovanguardismos hispanoamericanos como de otras estéticas consagradas. Esa lúcida serenidad se observa en su poesía desde Hagion Oros (2001), pero destaca particularmente en El color del Egeo (2016).
Una de las notas que Romero, a la manera de T.S. Eliot, agrega al final de este poemario rompe el patrón de brevedad de las demás. La salida de tono nos obliga a reparar en un texto que pierde su función ancilar mientras estimula la sospecha de que gracias a uno de sus márgenes accedemos al misterio central del libro. Me refiero al comentario al poema XXII, donde el autor retoma un cuento que publicó hace muchos años cuyo narrador recuerda una caminata con un amigo por un pueblo colombiano llamado Calima. El nombre indígena se carga de ecos al convergir con otros: una variante de la palabra calina, que a su vez proviene de calígine, bruma; y, no menos, el término marinero calima, que se remonta al griego clásico y se hace, por afortunado azar, indisociable de la materia que aborda El color del Egeo (κάλυμμα significaba ‘red’ y ha venido a designar en español cierto tipo de boya). En el pueblo llamado Calima, la calina o calígine envuelve, atrapa a los amigos, hasta que a sus ojos se manifiesta una visión “insólita como un sueño que no se resuelve en pesadilla o encantamiento”. Se trata de un caballo blanco. “Sus ojos grandes reflejaban el correr de la niebla y sus belfos se movían en pequeños espasmos”. Poco después, se asevera sin rodeos: “Él era la luz, nosotros la oscuridad”. He escrito que la nota XXII parece albergar un misterio: el contraste casi místico de la imagen previa confirma el subtexto religioso. Con todo, tal es el poder de sus símbolos, que captarlos de ninguna manera equivale a desentrañarlos, pues la claridad meridional del Egeo preserva en un buen poeta como Romero la hondura de lo arcano.
Otros artistas han retratado esos momentos en que lo inefable se anuncia sin menoscabo de su índole hermética. Memorable fancies los denominó William Blake, y el adjetivo no carece de lógica, porque las evocaciones de El color del Egeo nos colocan en la zona donde la memoria personal se convierte en fábula despojada de moraleja por la fuerza del lirismo. Las fantasías o visiones memorables a las que aludo coinciden en varios puntos; su lenguaje —irracional y común— deja adivinar lo arquetípico. El Fellini de Amarcord, para no ir lejos, nos hizo ver y simultáneamente soñar la aparición de un pavorreal que despliega las inquietantes pupilas de su cola en una nevada. Que el ave se haya posado sobre una fuente mucho aporta al enigma. En uno de sus poemas, “Late Night with Fog and Horses”, Raymond Carver refiere sucesos indiscernibles en el aquí y ahora, que rebosan, no obstante, de otros espacios y tiempos: “Whatever was / happening now was happening in another time”. Y Fernando Pessoa, sobre quien mucho ha reflexionado Romero, también estuvo obsesionado por nieblas fantasmales, sometidas al arrebatado escrutinio de Mensagem: de ellas saldría un día el rey oculto (O Encoberto), que restituiría a la nación un cuerpo de mitos colectivos: Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Lo que consolida la posición de Romero en una tradición tan rica es el hallazgo de la niebla en el corazón mediterráneo de la luz. De allí la pertinencia de la antítesis que esboza la nota al poema XXII: estamos ante el claroscuro de una revelación.
La lectura detenida de El color del Egeo podría apuntar a una dialéctica: múltiples conflictos expresivos que anhelan una resolución. Los polos entre los que se desplazan los versos constituyen casi cosmovisiones incompatibles que en instantes álgidos llegan a la síntesis. Por una parte, el impulso rapsódico de ascenso a lo solar o descenso a las tinieblas subterráneas, regiones de las que se excluyen las formas conocidas; por otra, una voluntad de integrarse en el orbe de las vivencias materiales y las sociales, el reino de la inmediatez perceptible y el intelecto. El resultado es un sostenido diálogo de lo eterno y lo histórico mediado por las palabras y su capacidad de articular la experiencia sensorial. En tal intercambio el limitado ser humano avizora el infinito.
Poema crucial para intuir ese proyecto es el VIII, cuya sencillez delinea la matriz de la serie a la que pertenece: “Mar / tres letras simples / y un color / que se transforma”. Lo que antecede, excede y se mantiene en su vastedad cósmica más allá del dominio del hombre, una vez traducido al lenguaje y a la percepción, se entrega al cambio y con este aparece el punto final con que se completa la existencia del poema, como si el sentido absoluto solo manase de los sentidos que aprehenden el universo. La del poeta es una sensualidad inteligente que vincula lo inmemorial a la conciencia: el color indica esa voluntad de historia instalada en ámbitos que la trascienden.
El siguiente poema del libro va más a fondo en dichas intuiciones y delata una poética agazapada en la observación de la estructura de lo real. Sus versos iniciales son explícitos: “Con una sola mano / podemos hacer del mar / sitio para la escritura”. En esa escritura habrá “trazo”, “letra”, “sílaba”, “frase”, continuo acto de lenguaje cuya misión, hacia los versos finales, será trasladar lo exterior a lo interior, lo inmenso a lo íntimo: “Y todas ellas, / en su concierto, / serán tu sola voz / en mis adentros”. El poema cartografía un territorio de encuentros.
En algunas piezas del libro se despliegan la sociedad, los eventos, la realidad objetiva e incluso geografizable; en otras, prevalecen los elementos contrarios, provengan del mito o la naturaleza. A veces, se produce la comprensión súbita y dramática de un conflicto raigal perfilado desde el poema I:
Estas aguas no se quedaron
para siempre. Estas aguas regresaron
con el tiempo. Sin embargo,
saben los filósofos, basta un parpadeo
y desaparecen.
Las pugnas pronto ceden al canto de lo que se entrecruza y “transforma”, absorto en el ahora eterno de las divinidades materializadas. La sensualidad inteligente de Romero también puede describirse como erotismo metafísico. Para probarlo bastaría la lectura del poema XIX:
No es la ola que perdió
su camino entre las islas,
no es el ave que se detiene
en un rayo negro,
las que abren mis ojos.
Son estas diosas
que hoy temprano el día
se posan en la playa
y de piedra dejan el viento.
Todo color del mar
en sus cuerpos.
Desde ese y otros puntos de vista, nada hay de trillado en El color del Egeo. Estamos ante un poemario que recupera la búsqueda ritual de un centro, lo que podría considerarse como una actitud ética e incluso política en nuestros días “globalizados”, cuando el laicismo “posmoderno”, para mejor ocultarlas, dispersa las férreas ataduras de lo hegemónico. La idealización de un espacio de iniciación griego y mediterráneo, un remoto pasado lírico que constituye, a la vez, un inconsciente cultural en el que necesita sumergirse el poeta, asimismo, permite suponer la revitalización de valores irreductibles a los hábitos masificados que amenazan con convertirnos en una patética multitud de ceros.
Aunque en las páginas de Romero hay una indisputable religiosidad, esta no renuncia a una distancia irónica con respecto a las doctrinas. Su asedio a lo divino, sus revelaciones prefieren el estilo de la confidencia. Ello quizá se explica porque, en su oblicua sabiduría, estos poemas aconsejan que nos resignemos a ser “la oscuridad”, a movernos en un mundo de nieblas en el que el resplandeciente Egeo a veces se insinúa como inalcanzable. No se nos obliga, pese a lo anterior, a renunciar a la contemplación de “la luz” y sus perfectas criaturas: la poesía, parece sugerirse, constituye un mirador privilegiado; un laboratorio del deseo, sin importar que este permanezca siempre insatisfecho. Eternity is in love with the productions of time, sentenció alguna vez nuestro ya citado Blake. El color del Egeo invierte la conclusión: en sus versos, las obras del tiempo aman lo que nunca podrán abarcar.
Miguel Gomes
University of Connecticut





