Chicago: El BeiSmAn Press, 2025. 110 páginas.
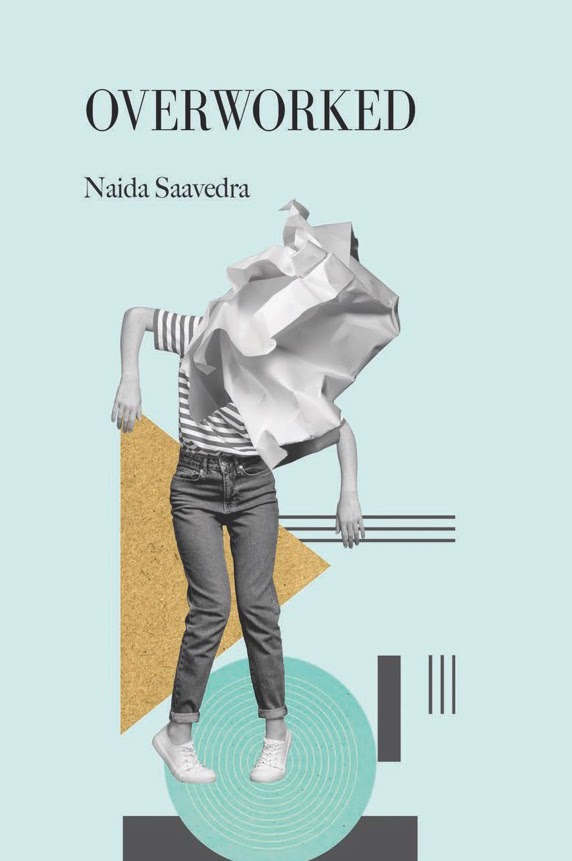 Naida Saavedra (Maracaibo, 1979) es consciente, en su condición de escritora y migrante, de la necesidad de relatos como los de su protagonista, Naty; una inmigrante proveniente del Sur que trabaja de profesora en la universidad. Esta novela breve se caracteriza por su naturaleza híbrida, un formato literario que no puede ser clasificado bajo una sola etiqueta. Un libro conformado con entradas de diarios, textos que nos recuerdan al subgénero de las novelas de campus, dibujos, y me atrevería a decir que hasta un poema a su madre. Una organización que le ayuda a la escritora a representar de manera eficaz la memoria fragmentada propia del imaginario del migrante. Cada capítulo es una píldora de la realidad de Naty aderezada con la cantidad precisa de ironía, para desnormalizar la realidad que sufre el migrante, y de comicidad, para afrontar una vida necesitada de esperanza.
Naida Saavedra (Maracaibo, 1979) es consciente, en su condición de escritora y migrante, de la necesidad de relatos como los de su protagonista, Naty; una inmigrante proveniente del Sur que trabaja de profesora en la universidad. Esta novela breve se caracteriza por su naturaleza híbrida, un formato literario que no puede ser clasificado bajo una sola etiqueta. Un libro conformado con entradas de diarios, textos que nos recuerdan al subgénero de las novelas de campus, dibujos, y me atrevería a decir que hasta un poema a su madre. Una organización que le ayuda a la escritora a representar de manera eficaz la memoria fragmentada propia del imaginario del migrante. Cada capítulo es una píldora de la realidad de Naty aderezada con la cantidad precisa de ironía, para desnormalizar la realidad que sufre el migrante, y de comicidad, para afrontar una vida necesitada de esperanza.
La lectura de este libro nos deja la certeza de que estar overworked es una condición inherente en el migrante; no existe otro modo, la migración atraviesa todos los cuerpos independientemente del tipo de experiencia migratoria. Para la protagonista, ser migrante es un acto de supervivencia donde el objetivo es llegar al día siguiente, una negociación constante consigo misma y con su entorno, una lucha contra la nostalgia, ese imaginario donde cualquier tiempo pasado fue mejor. Un esfuerzo sostenido no para obtener aceptación en el país de destino como lo que no es, sino por desprenderse de esa etiqueta de extranjería que marginaliza instantáneamente al que viene de fuera y así poder ser visto por lo que es, un ser humano.
La escritora venezolana Naida Saavedra, quien es profesora de literatura de Worcester State University, entiende que la manera más fidedigna de presentar al personaje principal no es simplificarlo a su condición de migrante, sino desarrollarlo desde la interseccionalidad. Así el lector aprecia las múltiples perspectivas que conforman su identidad: la de su propio cuerpo, la de madre, esposa, mujer racializada, latina, hablante de español, profesora, proletaria de la educación superior… Mil mujeres en una, mil capas que la marginalizan. Una vida que dibuja una espiral de doble hélice que avanza hacia adelante y hacia atrás, examinándose constantemente e imbricándose con la interacción con los que le rodean. Una existencia que no se posiciona objetivamente en el exacto punto medio entre el allí y el acá, sino que navega entre la hibridación de sus pasados imaginados y sus subjetividades del presente. Una mezcla que se aprecia, por ejemplo, en una escritura que nos recuerda a la de Santiago Vaquera-Vázquez en Nocturno de frontera, en el uso de un vocabulario que incorpora palabras y expresiones en inglés, un spanglish único e irrepetible: el idioma de Naty, la migrante. Y todo bajo el denominador común de la negociación. Una suerte de gestión que la autora desnormaliza en la vida de la protagonista, retratando situaciones rutinarias que requieren de acuerdos como vía de resolución. Desde la cotidianidad, Naida Saavedra propone una reflexión velada al lector: si usamos la negociación como modo de vida, ¿por qué no somos capaces de negociar con el que viene de afuera?
“Este libro materializa una realidad escondida a plena luz del día, la de los migrantes, la de una sociedad capitalista inmersa en políticas neoliberales.”
Naty es un personaje ficticio; su vida y su experiencia no son la nuestra: “sus experiencias, no las mías”, insiste Saavedra. “No existe una sola realidad. Hay muchas”. Al mismo tiempo, sin embargo, Naty se siente cercana, se percibe real; sangra, sufre, se frustra, se siente juzgada y exotizada y su historia resuena en todos los migrantes que encuentran puntos de conexión con sus propias vivencias, diferentes pero iguales al mismo tiempo, porque al migrante hay que entenderlo desde la multiplicidad de sus experiencias. Sus reflexiones sobre el país de acogida son compartidas o descubiertas por muchos migrantes gracias a ese “superpoder” llamado bifocalidad del que ya han dado cuenta intelectuales como Edward Said o Walter Mignolo. Una mirada que permite desnormalizar el funcionamiento de una sociedad y que solo lo adquieren aquellos que han pasado por un proceso migratorio. Por eso su análisis sobre el sistema de salud en “Un mundo paralelo” es relevante, porque visibiliza la mercantilización del ser humano en esas empresas que antes se llamaban hospitales. Por eso, en “Autobiografía lingüística”, la historia de su alumna en la universidad, la que hablaba el idioma de los janitors, es crucial para entender que el sistema educativo de Winterland es opresivo, es asimilador.
Este libro materializa una realidad escondida a plena luz del día, la de los migrantes, la de una sociedad capitalista inmersa en políticas neoliberales. También, siguiendo la senda de Audre Lorde en Sister Outsider, es un salvavidas para aquellos que no tienen voz, pero se identifican con Naty. Su historia les dice que no están solos, que todos están overworked tratando de negociar su espacio en la sociedad de destino. Pero, sobre todo, este libro es, como dirían Dainerys Machado Vento y Melanie Márquez Adams en un contexto similar: “un espacio de divulgación que representa la pluralidad de Latinoamérica y de las mujeres”. El libro es eso y más, pero sobre todo: una invitación a imaginar y compartir países cuando uno ha perdido el suyo propio. Es también un ejemplo claro de que el New Latino Boom, tan estudiado por Naida Saavedra, vive hoy uno de sus mejores momentos literarios en Estados Unidos.





