Buenos Aires: Luba Ediciones, 2024. 44 páginas.
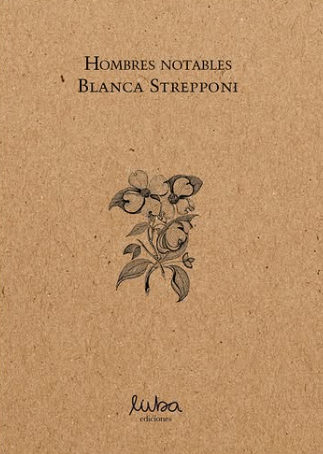 También dramaturga premiada y cuentista, la labor como poeta de Blanca Strepponi (Buenos Aires, 1952) ya bastaría para hacer insoslayable su nombre en el panorama literario venezolano, en el que se integró desde 1977 hasta su retorno a Argentina en 2011. De la etapa caraqueña de su producción destacan títulos como Poemas visibles (1988), Diario de John Roberton (1990), El jardín del verdugo (1993), Las vacas (1995) y Balada de la revelación (2004). Tras un paréntesis apreciable, volvió a publicar en Venezuela Crónicas budistas (2015) y, ahora, agrega a la lista su primer poemario argentino, Hombres notables que, de alguna manera, constituye una síntesis de su recorrido.
También dramaturga premiada y cuentista, la labor como poeta de Blanca Strepponi (Buenos Aires, 1952) ya bastaría para hacer insoslayable su nombre en el panorama literario venezolano, en el que se integró desde 1977 hasta su retorno a Argentina en 2011. De la etapa caraqueña de su producción destacan títulos como Poemas visibles (1988), Diario de John Roberton (1990), El jardín del verdugo (1993), Las vacas (1995) y Balada de la revelación (2004). Tras un paréntesis apreciable, volvió a publicar en Venezuela Crónicas budistas (2015) y, ahora, agrega a la lista su primer poemario argentino, Hombres notables que, de alguna manera, constituye una síntesis de su recorrido.
Si su primera colección mostraba una conducta similar a la usual en la poesía juvenil venezolana de los años ochenta, marcada por el exteriorismo y la temática urbana —el peso de los discursos modernizadores era notable en la época—, los dos primeros volúmenes de la década del noventa se caracterizaron por un cambio brusco de paradigma expresivo, en el cual el empirismo cedía al objet trouvé verbal, legado de la vanguardia. Pienso en el Oswald de Andrade de Pau-Brasil (1925), que entresacaba líneas de textos de exploradores o cronistas coloniales para convertirlas en versos, o en las sugerencias que podían desprenderse del “This is just to say” (1934) de William Carlos Williams. Las vacas y Balada de la revelación luego se desviaron de esas prácticas respondiendo a la acentuada despersonalización de los experimentos previos con una inmersión en las profundidades de la psique y acudiendo a un lenguaje liminar: la palabra, ambigua, fragmentada, se combinaba con imágenes herméticas e, incluso, el conjunto se presentaba como collage que convertía —sobre todo, a Balada— en libro objeto. La índole de Crónicas budistas era aún limítrofe, pero la experiencia se aproximaba al minimalismo por los estrictos patrones combinatorios, con textos conformados por dos elementos: un epígrafe proveniente de las Ciento ocho reverencias budistas y un poema; el significado, con todo, no reposaba en un choque entre el epígrafe y los versos, sino en el vaivén lector entre ellos, análogo a la ambivalencia de quien migra, asunto explícito de varios pasajes.
Hombres notables hereda y amalgama elementos de la trayectoria que acabo de describir, para conferirles nuevas funciones, nuevos sentidos. En sus páginas se registra, para no ir muy lejos, un regreso patente a experiencias de lo concreto y lo cotidiano como las de sus Poemas visibles, solo que, en esta oportunidad —con acercamientos esporádicos a fuentes preexistentes y al lenguaje mixto visual y verbal—, hay un esfuerzo paralelo de abrir en la inmediatez compuertas hacia planos trascendentales similares a los de Crónicas budistas. Si bien el punto de partida es testimonial —información transmitida en la prensa y en documentales o derivada, podemos intuirlo, de conversaciones personales, con el añadido de fotos, algunas sacadas por la misma autora—, todos los poemas se las arreglan para superar lo factual insinuando una intimidad misteriosa entre las vidas que desfilan ante nosotros y la voluntad invisible que las organiza en una especie de galería, con el fin, a su vez, de que nos identifiquemos con ellas. Visto con detenimiento, el adjetivo «notable» insinúa cierto tipo de ejemplaridad, pero esta, ha de recalcarse, no se agota en lo moral, pues Strepponi preserva el aura enigmática de sus hombres ejemplares como si fuese nuestra misión determinar el discurso ético en que deberíamos situarlos. Se trata de una empatía simultáneamente extática y movediza.
“Aunque suene paradójico, las revelaciones o el plano incontaminado por la existencia fenoménica imaginados en los dos poemarios anteriores de Strepponi aquí se alcanzan inadvertida, serenamente, con el cultivo de la transparencia enunciativa.”
En dicha exploración trascendental, el primer paso, quizá el más decisivo, exige la disolución del yo con el propósito de permitir una plena manifestación del Otro. La totalidad del libro despliega una tenaz extroversión mediante el recurso exclusivo a la tercera persona. Cada poema consiste en un retrato, muchas veces narrativo, de personas humildes o, en principio, ordinarias —entre otros, pastores, cantantes de tango, viejos doctores, peluqueros, agricultores—; del retratista, no obstante, poquísimo sabremos. Esa desaparición del hablante tradicional lírico se vuelve más perceptible después del tercer poema. Antes, los rastros de un locutor personificado, pese a ser escasos, se divisan. “El hombre y sus ovejas”, la primera composición, comienza con aparente sencillez referencial:
Paulo ha nacido aquí
en estas hermosas colinas
de Covas do Barroso
al norte de Portugal
igual que sus padres y abuelos
todos pastores
Pero enseguida nos percatamos de que la concentración en el “notable” pastor viene determinada por un indicador espacial —“aquí”— y una opinión —“hermosas”— que delinean con sutileza, fantasmalmente, un sujeto distinto del protagonista. Esa entidad, tras escuchar con atención a Paulo hablar del peligro que corre su región por la minería de litio, se manifiesta otra vez en el remate del poema:
Paulo es firme
mira a la cámara
sabe que dice la verdad]
y sabe que ha perdido
Sea o no el hablante quien fotografía o filma al personaje, la lente actúa como correlato de su mirada y, por supuesto, de la nuestra. Ese nosotros, fugaz, emerge en el segundo poema, “El cantante de tangos”: “Su voz potente / nos lleva a otro tiempo / y todo se tiñe de añoranza”; y en el tercero, “Un médico de antes”, no hay pronombres personales que delaten a un mediador entre la materia y el lector, aunque reaparece una serie de adjetivos que nos inclina a sospechar una presencia fehaciente y evaluadora: la sala de espera está tapizada “con un hermoso papel”, el doctor escribe “con su majestuosa pluma fuente” y es “digno”. A partir de ese instante, sin embargo, los vestigios del poeta implícito casi se esfuman y quedamos a solas con individuos contemplados desde un no lugar, desde una ausencia. El aparente vacío deviene crucial para emplazar nuestro ser en un territorio ontológico distinto, el del prójimo.
La sensación de que transmigramos o de que nuestros vínculos con el universo evocado en cada poema son fluidos, cada vez mayores, se refuerza con la falta de patrones estrictos de puntuación: mientras en ocasiones se prescinde de signos, no faltan momentos donde estos surgen, esporádicos, o donde la puntuación es reglamentaria, como si las normas fueran tan evanescentes como quien enuncia el texto. Con todo, la pureza absoluta de la dicción acaso sea lo que más contribuye a que tengamos la impresión de que el lenguaje alcanza una máxima objetividad, con versos que albergan frases de relativa autonomía:
Ama la naturaleza
pero vive en la desmesurada ciudad
por eso aprendió a ver la tierra
bajo la obra del hombre
Él puede ver el antiguo paisaje
Un mundo perdido
poblado por plantas nativas
bosques originales
El comienzo de “El hombre del balde” compendia la atmósfera genesíaca creada alrededor de figuras que, gracias a su desnudez anímica, confieren al poema connotaciones rituales. No hay pieza en este libro, en efecto, que se mantenga ajena a cierta numinosidad asociable a lo sagrado, lo místico o lo ascético. Aunque suene paradójico, las revelaciones o el plano incontaminado por la existencia fenoménica imaginados en los dos poemarios anteriores de Strepponi aquí se alcanzan inadvertida, serenamente, con el cultivo de la transparencia enunciativa. Como si solo una plena entrega al entorno consiguiera transportarnos más allá de él.





