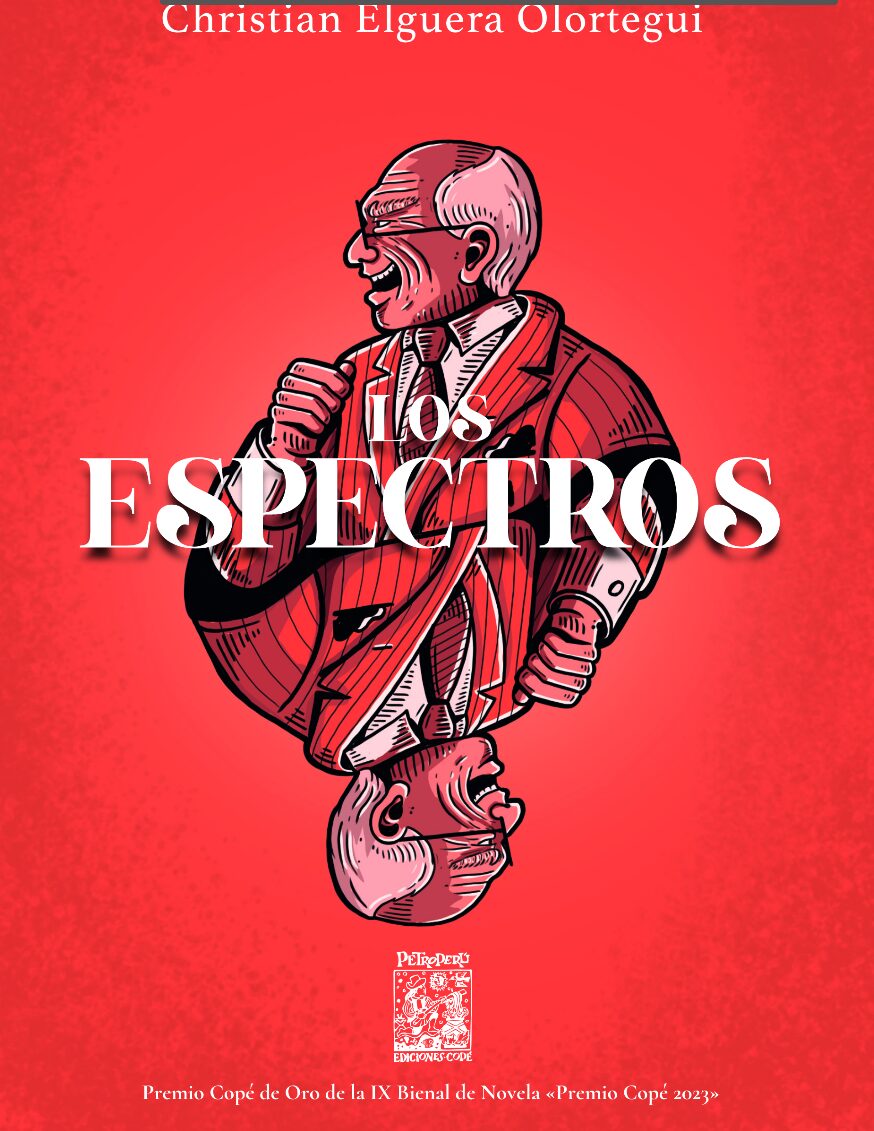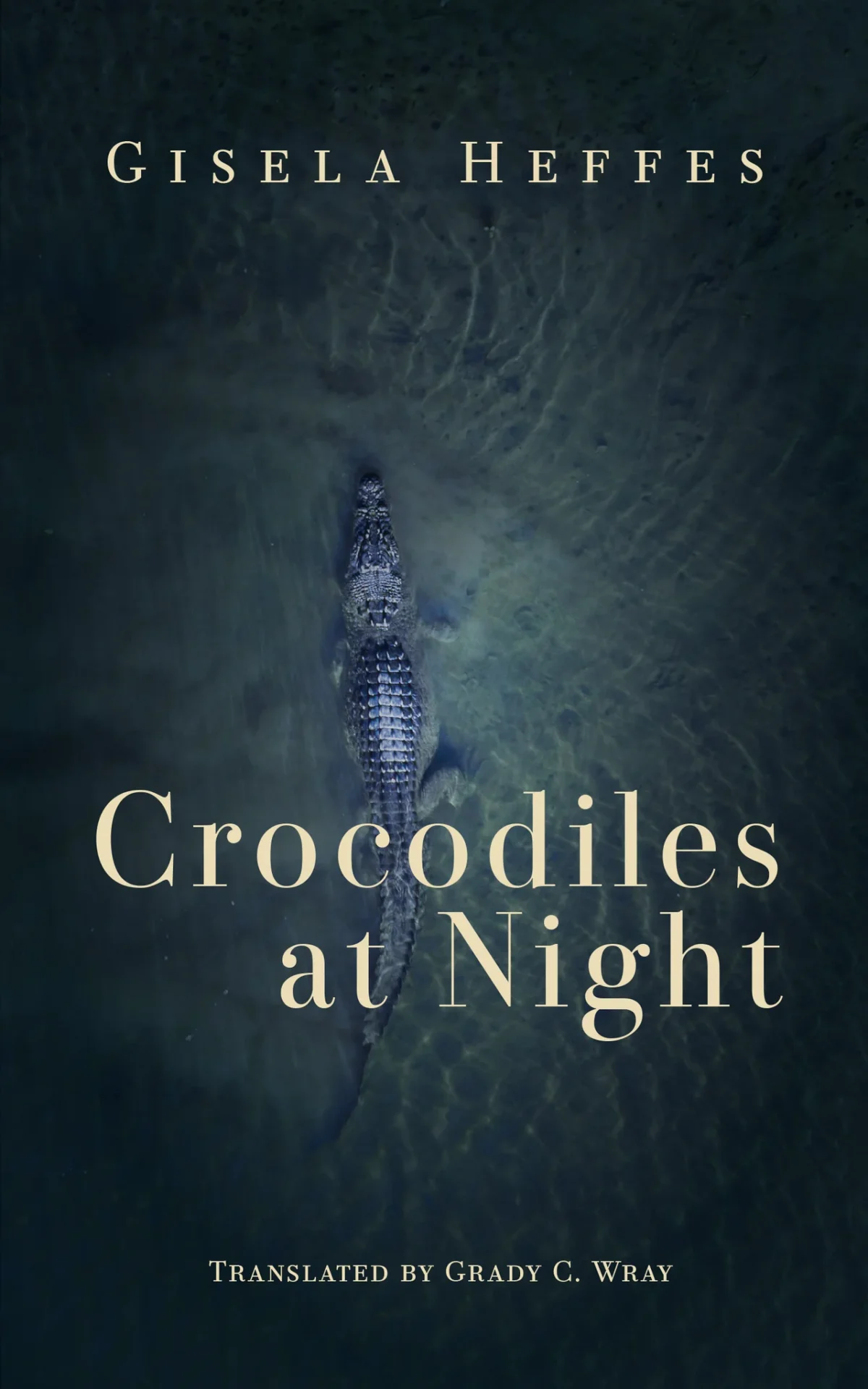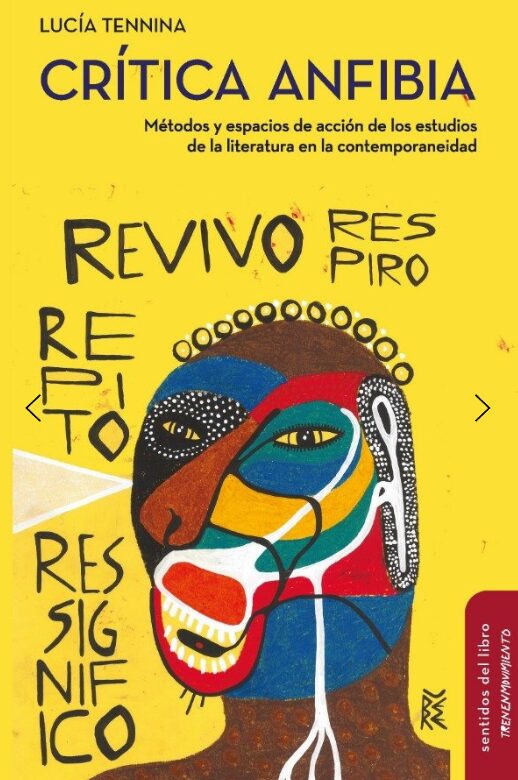La señorita que amaba por teléfono. Elisa Lerner. Caracas: Fundavag Ediciones. 2016. 149 páginas.

Hago una lectura al sesgo de La Señorita que amaba por teléfono, la novela de Elisa Lerner. Como De muerte lenta, su trabajo novelístico anterior, hay retratos, muchos retratos, un álbum vertiginoso de la memoria. En La señorita que amaba por teléfono esa memoria acontece a partir de rostros, a veces fotográficos. Pero el retrato de Elisa Lerner no es fotográfico. Son, si se puede decir, caricaturas cabalísticas. Rostros interpretados, no representados; fuera de un marco único. Lerner no recrea: juega con esas figuras. Lo que importa es más la relación entre ellas, la tela que la narradora crea a partir de ellas.
La ropa como metáfora es, en verdad, recurrente en la novela. Puede ser un detalle: el edénico vestido manga corta de Blanca, la profesora de Liceo cuyos pormenores amorosos constituyen el distraído hilo conductor de la novela; el casimir moral de Villalba, jocoso compañero de clases de la narradora; el lienzo cada vez más apagado, oscurecido de la montaña caraqueña. En cada uno hay un sentido. Es como si para la narradora todos los personajes estuviesen saliendo del closet, un closet fértil y revelador. También, provisorio.
Todos aquí son figuras secundarias. Lo son, en parte, porque la Historia, esa fantasía alucinada del poder, no admite sino personajes secundarios, por no decir fantasmales. Pero también por el inacabamiento de sus destinos. Esta marginalidad e inacabamiento marca la visión de la narradora, una visión que es también una forma de perplejidad. “¿De qué país procedíamos? En mi infancia era común ver hombres a los que faltaba un brazo. Algo no se completaba en ellos. La chaqueta les colgaba vacía, sin destino”. En La señorita que amaba por teléfono, estos hombres mutilados son la metáfora goyesca de una suerte venezolana arquetípicamente trunca, quizá sacrificial. Así, Lerner interpreta el tejido cívico venezolana no tanto al pie de la letra sino en la desfiguración física y la desazón moral. El cuerpo es inevitablemente inédito.
El exilio es la manera en que la marginalidad y el inacabamiento históricos cobra mayor relieve. Aparece, en la espléndida figura de Marta, como áspera soledad sin asideros. “Solo tú”, advierte la joven desterrada señalando de paso a la narradora, “que vienes de la desdicha de un pueblo de exilio infinito puedes comprender mi dolor, mi propio exilio”. España y los exiliados españoles, en verdad, son una presencia insoslayable en La señorita que amaba por teléfono. El exilio republicano acompaña en la Caracas lerneriana a esos otros exiliados judíos, de destierro todavía más interiorizado, “un exilio infinito”, con un pie en la manía y otro en la metafísica. Se expresan, como por cierto el resto de los personajes, en monólogos más bien teatrales. Hablan solos, sí, pero como si alguien escuchase. También ellos ofrecen un introspectivo ideograma textil a la novelista. Pero, esta vez, la ropa cede lugar a la página.
No son —el rezo, el cuaderno testimonial, pero también el dinero, la comida— las únicas formas de expresar oblicuamente esa tan arraigada extrañeza. La comicidad es una respuesta todavía más elaborada y lúcida. En Elisa Lerner, aparece como complicidad levemente satírica con personajes sin eje o sin destino. Humor compasivo y corrosivo. A propósito del profesor Livio, afirma la aforística narradora: “¿Quién dijo que lo cómico es siempre risible?”. Para añadir de modo deslumbrante: “Si la risa estallaba en nuestro salón de clase era de estupor, de incomprensión inmediata y súbita ante los agobios de un sufrimiento grande, muy hondo. La comicidad —en cualquier etapa de la vida— puede ser extrañeza frente a las vejaciones del destino”. Esa risa dolorida declara una falta, sea de territorio, de derechos o de lenguaje. La señal de una aguda zozobra.
No se crea que esa comicidad sombría es la única presente en la novela. En La señorita que amaba por teléfono hay también momentos de gratuidad hilarante, deliciosos sketches fellinianos. Este regocijo alcanza cotas altísimas cuando la narradora hace la apología de los hombres bajitos como presencias gozosas en el lecho femenino. Gracia maliciosa, no épica.
Uno de los aspectos más fascinantes de La señorita que amaba por teléfono es la forma en que la metáfora anuda la narración. La metáfora convierte a la novela lerneriana en soberano artefacto simbólico. Aporta una jugosa irrealidad lingüística a la novela. ¿Es irrealidad la palabra? Más bien, tela enigmática. No se trata de un procedimiento lírico: en Lerner la metáfora es el recurso fundamental para la elaboración interpretativa. Descubre relaciones, adivina sentidos, los crea, como cuando habla la narradora de las cartas selladas de Max, su trashumante y vitriólico corresponsal, cuya parcela funeraria está ya reservada en el cementerio de Montmartre: “Lo más parecido a la pechera de un general que hubiera peleado en alguna guerra napoleónica con el peso de todas sus condecoraciones encima”. La extravagancia metafórica sugiere por momentos un cierto travestismo discreto, como de alguien que no renuncia a cierto deje teatral, o es cinematográfico, incluso para expresar un crónico dolor político.
La metáfora opera como una afirmación elíptica contra el silenciamiento, la creación provisional pero no por ello menos enigmática de un lenguaje. “No se tenía por costumbre hablar de la familia. La penuria económica se llevaba puertas adentro como un enorme silencio”, denuncia en otro momento la narradora. Este silencio doméstico se corresponde con el ruido sangriento de gran parte de la historia política venezolana. El teléfono señala el exilio afectivo de la profesora Blanca Elvira, irónicamente melodramática. Su voz es su máscara.
La principal figura tutelar de la narradora (y La señorita que amaba por teléfono puede leerse como una parodia efusiva de la novela de formación) es Marta. De su enseñanza recuerda, por un lado, el valor de los detalles para la escritura, pues “si había alguna metafísica de escritor era el de hacerlo sobre cosas en apariencia baladíes”; por otro, que los detalles no son suficientes para la escritura. Hace falta una cierta ligereza introspectiva a la que no siempre los más espabilados (como la misma Marta) están dispuestos.
Risa reflexiva, llamadas telefónicas, chismes judíos, aleteos metafóricos: a Lerner le importa la letra viva, furtiva. La narradora, es cierto, por momentos condesciende a cierto editorialismo moral sobre el país. Nada, por cierto, que ya no esté sugerido en los retratos. Pero el editorialismo es quizá otro margen, una yuxtaposición de la fórmula periodística a la página de la novela. Frases fuera de marco, como todo en esta obra. Los dos, editorialismo y retratos, aluden a una cierta memoria mítica, la noche de la Guerra Federal. Una guerra (una pesadilla) que se repite. Una nocturnidad regresiva, apenas dogmática y feroz. Esa historia nocturna reaparece, según la narradora, en la historia menuda de la literatura venezolana. La invasión militar ocurre también en las conciencias, al punto que muchos “terminaron siendo versiones fallidas de nuestra gente de las armas”. Más que la adversidad, es la falta de destino (afectivo, artístico, político) lo que marca estas vidas entrevistas.
En La señorita que amaba por teléfono cada párrafo quiere ser poema, quizá incluso poema expresionista. También retrato, sátira de costumbres, editorial periodístico, diálogo de cine, monólogo teatral. Elisa Lerner despliega una tela plural para una noche a la intemperie.
Leonardo Rodríguez
Universidad de São Paulo